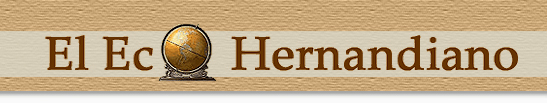Héctor Dante Cincotta
La liberación del alma en la poesía es la huella sencilla del hombre que perdura
Héctor Dante Cincotta nació en La Plata (Argentina), en el año 1943. Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Obtuvo el B. A. en University of New Mexico, el M. A. en Rice University, y el doctorado en Letras en la Universidad de La Plata. Su tesis doctoral fue ‘El tiempo y la naturaleza en la obra de Ricardo E. Molinari’ (1992), ensayo que le hizo acreedor del Premio Nacional de Literatura Argentina (1993). Su vasta obra poética, hasta 1990, fue reunida bajo el título de ‘El libro de las sombras y de los horizontes’. Está considerado uno de los principales exponentes de la lírica contemporánea. Sus numerosas obras han sido traducidas al alemán, portugués, francés, inglés y ruso, e ilustradas por prestigiosos pintores argentinos. Es miembro correspondiente del Instituto Cervantes-Bello de Caracas (Venezuela). Es amante de los cancioneros populares, cielitos, villancicos, de la poesía cortesana del siglo XV y XVI, y del romanticismo, sobre todo inglés.

¿Qué impresiones le han causado esta visita a la Casa Museo y a la Fundación Miguel Hernández?
Primero, la verdad es que ha sido un día en el que se me ha secado la boca y hasta casi la memoria diría, todo fue muy impresionante. Jamás me hubiera imaginado haber podido tocar los muros, haber estado en esta casa en la que tanto quería. Había venido en otra oportunidad y no pude entrar. Tocar esta tierra, este limonero, esta parra, es un poco también estar con mi padre. Y la higuera. En mi casa también había una higuera, un limonero, una parra, un níspero (cosa que hoy los chicos no saben lo que es un níspero), y estar acá, estar en esta casa, no digo haber estado sino estar porque estar, estuve, estaré y seguiré estando, de manera tal que creo que no hay palabras para decir cuál es la sensación. Y segundo, jamás me hubiera imaginado que al lado de la casa se hubiera podido continuar la memoria. Además, haber estado acá también y estar (presente), haber visto lo que ví, y llevarme lo que me llevo, es como un robo a Orihuela, inmerecido.

¿Qué le impulsa a escribir?
Yo escribo porque cuando era muy chico había visto la revista que se llamaba ‘Vidas ilustres’. Yo tenía 8-9 años, y mi papá me la traía siempre, había comprado la vida de Lord Byron. Entonces, yo le dije a mi papá que quería ser como Byron, no sabía ni qué era la palabra poeta, ni qué significaba, ni tampoco sabía qué significaba Inglaterra, y entonces esa misma tarde mi mamá me puso la ropita como para salir y me fui a inscribir al Instituto Británico, y desde ese día nunca más abandoné la lengua inglesa. Desde ese momento sentí que mi destino realmente iba a estar unido a la poesía, no a la literatura, que no es lo mismo, por eso me encantan esos sonetos de Miguel Hernández que siempre recito. Yo quiero a Miguel Hernández a través de mi padre. En una entrevista radial realizada en Montevideo aún recuerdo haber recitado la elegía y un soneto que conservo en mi memoria, que es un soneto precioso. Y llamó una persona para decir que lo recitara de nuevo. Así que, fíjese usted que del Uruguay acá a Orihuela está siempre presente. ¡Qué curioso!.
Cuando escribe ¿tiene presente la frase utilizada por usted, “un libro no es un accidente, sino un destino que abre el pasado”?
Cuando escribo no pienso en nada que no sea escribir y que el poema salga lo mejor que pueda. No tengo presente nada más que lo que estoy tratando de elaborar. Cuando me pidieron por favor que escribiera unas líneas, pensé que quería mascar, comerme el soneto y dejarlo y después dije: no, voy a poner dos líneas y le voy a mandar el soneto que escribí cuando pasé por Orihuela. Así que, en realidad, cuando escribo, no pienso nada más que en eso, no tengo presente ni siquiera si estoy casado, viudo, muerto, vivo, si tengo hijos, no sé nada, ni siquiera lo que pasa a mi alrededor.
Es como si que se transportara y olvidase lo que pasa...
La verdad es que me olvido, me olvido de todo y de qué es lo que quiero hacer. Y después, cuando regreso, entonces regreso a la realidad.
Es como evadirse...
Sí, pero es una evasión constructiva.
¿Qué podría destacar de sus obras ‘La memoria de los arenales’ y ‘El tiempo y la naturaleza en la obra de Ricardo Molinari’?
Uno es un libro de poesía y otro es un ensayo.
Creo que tienen cosas en común.
Sí, bueno, si bien uno es un ensayo y otro es lírico, poesía, lo que sí es real es que usted ha observado que siempre ando girando a través de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es lo único que nos ha de sobrevivir. Eso, hace poco, lo dijo un profesor casi al cierre de mi tesis que acabo de defender en París y, yo cerré el capítulo sexto con una frase que dice: “Nada del ser humano podrá ser inferior a un mínimo crepúsculo de la naturaleza”. Y es cierto, porque en realidad todo está en la naturaleza y el mundo más hermoso es el mundo de la naturaleza. Es el mundo que nunca te mentirá y es el mundo que en última instancia te conmueve.
Yo cuando publiqué ese libro, ‘La memoria de los arenales’, pensé, y ahí sí hice un acto que no fue tan poético, porque estuve crítico. La memoria sería un poco la parte de la intelectualidad, si es que así se puede definir, lo racional, y los arenales la parte de la naturaleza. Jamás había visto un arenal pero la palabra arenal me encanta. Y yo creo que las palabras no solamente tienen una música sino también tienen una vida. Suena muy lindo en portugués. Ese libro se publicó en portugués en el año 77 y después, como a los 25 años, se publicó, en español, en Inglaterra, conjuntamente con un libro que está dedicado a mi padre. Así que el título ‘A Memoria Dos Areais’, Lisboa Kapa Editora, 1977, suena muy lindo en portugués. Mucha musicalidad, pero como dije recién, hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que saber escogerlas.
Pueden tener doble significado, doble filo...
Muchísimo, y por qué no triple también. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. A mí me gusta escogerlas, juntarlas de a poco, y después limar.
Hasta conseguir la forma.
Uno nunca sabrá si lo consiguió, pero estoy en ese camino, estoy y estaré. El tiempo es el mejor crítico. El tiempo todo lo dice y todo lo pule. Como dijo Vives, “El tiempo pule lo falso y corrobora lo verdadero.” Y, en realidad, lo verdadero es lo que se hace con amor. Así que para mí esta tarde es verdadera.

Lo verdadero es lo que perdura en la memoria...
Ojalá, por eso esta tarde es verdadera.
¿Qué importancia tiene para usted la poesía popular, el cancionero, etc...?
¡Ah!, la poesía popular, sobre todo los cancioneros. En realidad es mal llamada ‘Poesía popular’ . La poesía es poesía, es buena o es mala. Y perdura porque está bien hecha. Y los cancioneros es la mejor poesía que he leído, porque lo mejor lo hace el pueblo y no se sabe quién los hizo. Don Alfonso Carrizo se pasó cuarenta años en el norte de Argentina recogiendo todas las coplas, el cancionero anónimo que yo he leído. También he leído el ‘Cancionero español’, de Rodríguez Marín, de la Editorial Baguel. Cuando se lo presenté a mi papá, que era muy joven, me dijo “huy..., si te trajiste una joya”, dijo. Y me lo leí todo. A mí me gustan mucho los cancioneros y las coplas. Por ejemplo, recuerdo un cancionero que dice:
Preciosa. Esto lo hizo el pueblo. Y eso es lo lindo.
¿Cuál es La razón por el cual aparecen con frecuencia en sus poemas la sombra y el viento?
La verdad es que no lo sé. Jamás me paré a pensar por qué hacía tal o cual cosa. Pero quizá venga de la poesía romántica inglesa, sobre todo de Shelley, que él siempre hablaba del viento, escribió una famosísima obra que se llamaba ‘Ode to the West Wind’ (‘Oda al Viento del Oeste’). Molinari también escribió ‘Oda al viento grande del Oeste’, que curiosamente no habla sobre el viento sino que es una oda de la pampa. Y no lo sé.
Puede deberse a que en el romanticismo, se utiliza el juego de ver sin ver, de decir sin decir...
Justamente esta tarde estaba pensando en eso. Creía que era una persona que no me gustaba esa forma de escribir, y me he dado cuenta de que utilizo esa forma de expresar. Y ahora me lo dices tú.
Siempre me gustó ese juego. Ese juego de no decir, porque no decir es sugerencia. La poesía debe ser sugerencia, y sugerencia pura. Es como la mujer, siempre tiene que estar vestida pero a la vez casi vestida. Es como dice Miguel Hernández al final, me voy, me voy, me voy pero me quedo. Bueno, ¿se va o se queda?. Las dos cosas. Y lo bello está en justamente en no poder explicarlo.
Porque ahí está la gracia y el mérito....
Exacto, las dos cosas. Has escogido dos lindas palabras. La gracia que viene de la palabra ‘gratia’ y el mérito, ‘meritus’. La gracia es un poco como el juego, y el mérito es como el logro. Y el haberlo conseguido. Y lo importante, es que justamente el autor no se dé cuenta de eso, y que sí se dé cuenta el lector. Como tú acabas de hacer. Es como desvelo.

¿La poesía debe ser solamente accesible a unos pocos?
La poesía debería ser para todos, pero en realidad lo es para una inmensa minoría. Porque hay una realidad y una realidad real. Valga el pleonasmo. La poesía debe ser oralidad pura y hoy hablábamos sobre el caso de Miguel Hernández, que no goza, o gozaría de la fama que merece. Es desgraciado, pero es así. La poesía debería ser para todos, pero en realidad no ocurre así.
¿Puede ser que no todo el mundo pueda entender o llegar a entender el verdadero mensaje de la poesía?
Puede ser, sería una posibilidad, yo creo que hay tantas posibilidades como teorías.
¿Es un lenguaje un poco difícil de entender y de explicar?
Es muy difícil de explicar, y ojalá nunca se pueda explicar, porque se perdería todo.
Es como más o menos por qué causa se enamoró uno, exactamente lo mismo. Por eso es importante que ninguno sepa nada, para que sigan pasando los siglos, para que se viva hablando sobre la poesía, para que se viva escribiendo sobre la poesía. En lo personal, yo no puedo vivir sino vivo para, con, de, desde, y todas las preposiciones, la poesía. No podría concebir mi vida sin la poesía. Y tampoco me interesaría en absoluto que nadie me conociera. Tampoco me interesa, porque lo que me interesa es ser feliz con mi mundo.
Lo importante es lo que yo viví. Pero también me gustaría que la poesía a través de alguien, no se quién, pueda ser más difundida gracias a la oralidad.
¿La poesía educa?, ¿puede cambiar el mundo?, ¿puede cambiar al hombre?.
Claro, la poesía educa, y puede cambiar al mundo y al hombre, las tres cosas. Si no estuviese convencido de que la poesía educa, no podría enseñar poesía. ¿Cuántos hombres cambiaron al mundo con la poesía, o por lo menos cambiaron su mundo?. Además, tampoco importa cambiar al mundo, pero sí hay que enseñarle al mundo que hay alguien que ha cantado en forma distinta. Y yo creo que hay que rescatar dos cosas de los poetas, no solamente su poesía, también su ética. Y yo creo que acá están las dos cosas.
El mensaje que conlleva va implícito.
Sí, no se puede atender a dos patrones a la vez, o se está con la libertad o se está en contra de ella. Yo creo que esta tarde hemos aprendido una lección.
¿Cree que, en un mundo tan insensible como el actual, la poesía puede hacer que nos encontremos con nuestro instinto humano?
Sí, a tal punto que cada vez que uno habla sobre la poesía... Tú sabes que la poesía viene del griego ‘poiesis’, que significa hacer algo de la nada, crear. La poesía es como si hicieras un jarrón de la nada. Lo hace el alfarero con sus manos de la nada, porque la saca del barro. La poesía, se podría decir, es como una artesanía, en el sentido que es creación de la nada. ¿Quién no se conmueve ante un jarro, un jarrón, ante dos o tres líneas de un romancero o ante dos líneas de Federico o de Miguel Hernández?. Ese famosísimo final: “Compañero del alma, compañero”. Eso me lo recitaba mi padre y me hacía llorar. Además, Miguel Hernández no supo nunca, por su grado de incultura, porque no sabía latín, que la palabra compañero viene del término ‘De compaña’ compañius, de cum y panis, pan y significa -con el que comparte el pan-, y alma viene de “ánima”, que es lo más elevado del hombre. Así que, fíjate tú, el final de este verso : “compañero del alma, compañero.” Y fíjate que si uno desmembra ese verso, se encuentra con que el principio del verso es igual que el final, y a la mitad hay un sandwich, un emparedado. En castellano entre pan y pan, y él no supo eso. Lo bello está en que él no lo sabía. Lo que decíamos antes, fíjate que dijo sin decir.
¿Podemos decir entonces, que la poesía es el alimento del alma?
Claro que sí, y la palabra alma es preciosa, es como la palabra amor.
Inmensa
Inmensa y fíjate que tiene dos vocales que las dos son suaves y las dos cerradas, y la ‘l’ que se eleva y la ‘m’ que baja. Es como llegar a la cumbre y morir, como es la vida. La palabra amor que al revés significa Roma, como dijo Quevedo: “Busco a Roma, en Roma no la hallo”, y sería precioso que no la halle, para seguir buscando.
Quevedo dijo otra cosa preciosa referida al tiempo: ... “es ese maldito que nos mata huyendo”. Es precioso, está todo, te mata y huye, y es como si fuera algo inasible, porque no lo puedes coger, agarrar, pero sabes que está y sabes que te mata y sabes que huye. Es preciosa esa definición.
¿Cuál es su último proyecto?
Me gustaría editar mi tesis doctoral, que acabo de defender en París. Son dos tomos que se llama ‘Le ferveur dans le temps et la poesie de Ricardo Molinari’ ‘El fervor en el tiempo y la poesía de Ricardo Molinari’. Me encanta la palabra fervor, significado de fuerza, cosa ígnea en el tiempo porque fue a lo largo de 72 años que él escribió poesía, casi nada de prosa. Me gustaría editar ese trabajo. Tengo un proyecto para hacerlo en el Fondo de Cultura Económica, de México. Y hay un segundo tomo, inédito, que son 89 cartas de Molinari donde se ve la gran relación con España. También cartas de Gerardo Diego, José Mª de Cossío, Cernuda, Manuel Altolaguirre, etc..
Voy a tratar de editar ese libro y de hacer dos libros que tengo, no en mente, sino acá, prensados en ‘plaquettes’, más lo que escribí en este viaje.
¿Por qué Molinari?
Fue un poeta que conocí de niño, que me conmovió, y no podría escribir sobre nadie que no me conmueva. Quizá pequé de no ser tan objetivo y crítico, aunque trato de retirarme, y con el tiempo también uno va aprendiendo que debe separarse de la montaña para estar con ella. Se aprende sobre todo de mirar y de escuchar.
No quiero irme de acá sin recitar una estrofa que me gusta mucho de Fernández de Andrade:
Subir
En su visita a la Fundación Cultural Miguel Hernández, y a la Casa Museo, nos concedió esta entrevista, en la que siempre tiene presente la memoria de su padre. Toda su esencia, sus inquietudes y su alma giran en torno a la poesía, que hace de su persona un filósofo de la vida, lleno de sencillez, pureza, y de riqueza espiritual.

¿Qué impresiones le han causado esta visita a la Casa Museo y a la Fundación Miguel Hernández?
Primero, la verdad es que ha sido un día en el que se me ha secado la boca y hasta casi la memoria diría, todo fue muy impresionante. Jamás me hubiera imaginado haber podido tocar los muros, haber estado en esta casa en la que tanto quería. Había venido en otra oportunidad y no pude entrar. Tocar esta tierra, este limonero, esta parra, es un poco también estar con mi padre. Y la higuera. En mi casa también había una higuera, un limonero, una parra, un níspero (cosa que hoy los chicos no saben lo que es un níspero), y estar acá, estar en esta casa, no digo haber estado sino estar porque estar, estuve, estaré y seguiré estando, de manera tal que creo que no hay palabras para decir cuál es la sensación. Y segundo, jamás me hubiera imaginado que al lado de la casa se hubiera podido continuar la memoria. Además, haber estado acá también y estar (presente), haber visto lo que ví, y llevarme lo que me llevo, es como un robo a Orihuela, inmerecido.
Respecto a su obra, encontramos muchas similitudes con la poesía hernandiana, ¿considera a Miguel Hernández una influencia para su poesía?
Nunca lo había observado, porque no me puse crítico. Sí lo observó Aitor Larrabide, cosa que no sabía, lo cual para mí no deja de ser más que una alegría, una felicidad. Pensaba que había cierta similitud con Cernuda, pero Aitor observó eso, y yo, después que él lo dijo, a la media hora, en silencio, me quedé pensando y dije sí, la verdad que sí, porque en última instancia hay un gran amor por la naturaleza, por la parra, por el agua, por el patio, etc...,y además los sentidos de la casa del hijo. Él con el hijo y yo con mi padre. ¡Qué cosa tan preciosa!, esa similitud. La verdad que ha sido una tarde inconmensurable, esplendente.
Nunca lo había observado, porque no me puse crítico. Sí lo observó Aitor Larrabide, cosa que no sabía, lo cual para mí no deja de ser más que una alegría, una felicidad. Pensaba que había cierta similitud con Cernuda, pero Aitor observó eso, y yo, después que él lo dijo, a la media hora, en silencio, me quedé pensando y dije sí, la verdad que sí, porque en última instancia hay un gran amor por la naturaleza, por la parra, por el agua, por el patio, etc...,y además los sentidos de la casa del hijo. Él con el hijo y yo con mi padre. ¡Qué cosa tan preciosa!, esa similitud. La verdad que ha sido una tarde inconmensurable, esplendente.

¿Qué le impulsa a escribir?
Yo escribo porque cuando era muy chico había visto la revista que se llamaba ‘Vidas ilustres’. Yo tenía 8-9 años, y mi papá me la traía siempre, había comprado la vida de Lord Byron. Entonces, yo le dije a mi papá que quería ser como Byron, no sabía ni qué era la palabra poeta, ni qué significaba, ni tampoco sabía qué significaba Inglaterra, y entonces esa misma tarde mi mamá me puso la ropita como para salir y me fui a inscribir al Instituto Británico, y desde ese día nunca más abandoné la lengua inglesa. Desde ese momento sentí que mi destino realmente iba a estar unido a la poesía, no a la literatura, que no es lo mismo, por eso me encantan esos sonetos de Miguel Hernández que siempre recito. Yo quiero a Miguel Hernández a través de mi padre. En una entrevista radial realizada en Montevideo aún recuerdo haber recitado la elegía y un soneto que conservo en mi memoria, que es un soneto precioso. Y llamó una persona para decir que lo recitara de nuevo. Así que, fíjese usted que del Uruguay acá a Orihuela está siempre presente. ¡Qué curioso!.
Cuando escribe ¿tiene presente la frase utilizada por usted, “un libro no es un accidente, sino un destino que abre el pasado”?
Cuando escribo no pienso en nada que no sea escribir y que el poema salga lo mejor que pueda. No tengo presente nada más que lo que estoy tratando de elaborar. Cuando me pidieron por favor que escribiera unas líneas, pensé que quería mascar, comerme el soneto y dejarlo y después dije: no, voy a poner dos líneas y le voy a mandar el soneto que escribí cuando pasé por Orihuela. Así que, en realidad, cuando escribo, no pienso nada más que en eso, no tengo presente ni siquiera si estoy casado, viudo, muerto, vivo, si tengo hijos, no sé nada, ni siquiera lo que pasa a mi alrededor.
Es como si que se transportara y olvidase lo que pasa...
La verdad es que me olvido, me olvido de todo y de qué es lo que quiero hacer. Y después, cuando regreso, entonces regreso a la realidad.
Es como evadirse...
Sí, pero es una evasión constructiva.
¿Qué podría destacar de sus obras ‘La memoria de los arenales’ y ‘El tiempo y la naturaleza en la obra de Ricardo Molinari’?
Uno es un libro de poesía y otro es un ensayo.
Creo que tienen cosas en común.
Sí, bueno, si bien uno es un ensayo y otro es lírico, poesía, lo que sí es real es que usted ha observado que siempre ando girando a través de la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es lo único que nos ha de sobrevivir. Eso, hace poco, lo dijo un profesor casi al cierre de mi tesis que acabo de defender en París y, yo cerré el capítulo sexto con una frase que dice: “Nada del ser humano podrá ser inferior a un mínimo crepúsculo de la naturaleza”. Y es cierto, porque en realidad todo está en la naturaleza y el mundo más hermoso es el mundo de la naturaleza. Es el mundo que nunca te mentirá y es el mundo que en última instancia te conmueve.
Yo cuando publiqué ese libro, ‘La memoria de los arenales’, pensé, y ahí sí hice un acto que no fue tan poético, porque estuve crítico. La memoria sería un poco la parte de la intelectualidad, si es que así se puede definir, lo racional, y los arenales la parte de la naturaleza. Jamás había visto un arenal pero la palabra arenal me encanta. Y yo creo que las palabras no solamente tienen una música sino también tienen una vida. Suena muy lindo en portugués. Ese libro se publicó en portugués en el año 77 y después, como a los 25 años, se publicó, en español, en Inglaterra, conjuntamente con un libro que está dedicado a mi padre. Así que el título ‘A Memoria Dos Areais’, Lisboa Kapa Editora, 1977, suena muy lindo en portugués. Mucha musicalidad, pero como dije recién, hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que saber escogerlas.
Pueden tener doble significado, doble filo...
Muchísimo, y por qué no triple también. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. A mí me gusta escogerlas, juntarlas de a poco, y después limar.
Hasta conseguir la forma.
Uno nunca sabrá si lo consiguió, pero estoy en ese camino, estoy y estaré. El tiempo es el mejor crítico. El tiempo todo lo dice y todo lo pule. Como dijo Vives, “El tiempo pule lo falso y corrobora lo verdadero.” Y, en realidad, lo verdadero es lo que se hace con amor. Así que para mí esta tarde es verdadera.

Lo verdadero es lo que perdura en la memoria...
Ojalá, por eso esta tarde es verdadera.
¿Qué importancia tiene para usted la poesía popular, el cancionero, etc...?
¡Ah!, la poesía popular, sobre todo los cancioneros. En realidad es mal llamada ‘Poesía popular’ . La poesía es poesía, es buena o es mala. Y perdura porque está bien hecha. Y los cancioneros es la mejor poesía que he leído, porque lo mejor lo hace el pueblo y no se sabe quién los hizo. Don Alfonso Carrizo se pasó cuarenta años en el norte de Argentina recogiendo todas las coplas, el cancionero anónimo que yo he leído. También he leído el ‘Cancionero español’, de Rodríguez Marín, de la Editorial Baguel. Cuando se lo presenté a mi papá, que era muy joven, me dijo “huy..., si te trajiste una joya”, dijo. Y me lo leí todo. A mí me gustan mucho los cancioneros y las coplas. Por ejemplo, recuerdo un cancionero que dice:
Cielito cielo y más cielo,
cielito siempre cantad,
que la alegría es del cielo,
del cielo es la libertad.
cielito siempre cantad,
que la alegría es del cielo,
del cielo es la libertad.
Preciosa. Esto lo hizo el pueblo. Y eso es lo lindo.
¿Cuál es La razón por el cual aparecen con frecuencia en sus poemas la sombra y el viento?
La verdad es que no lo sé. Jamás me paré a pensar por qué hacía tal o cual cosa. Pero quizá venga de la poesía romántica inglesa, sobre todo de Shelley, que él siempre hablaba del viento, escribió una famosísima obra que se llamaba ‘Ode to the West Wind’ (‘Oda al Viento del Oeste’). Molinari también escribió ‘Oda al viento grande del Oeste’, que curiosamente no habla sobre el viento sino que es una oda de la pampa. Y no lo sé.
Puede deberse a que en el romanticismo, se utiliza el juego de ver sin ver, de decir sin decir...
Justamente esta tarde estaba pensando en eso. Creía que era una persona que no me gustaba esa forma de escribir, y me he dado cuenta de que utilizo esa forma de expresar. Y ahora me lo dices tú.
Siempre me gustó ese juego. Ese juego de no decir, porque no decir es sugerencia. La poesía debe ser sugerencia, y sugerencia pura. Es como la mujer, siempre tiene que estar vestida pero a la vez casi vestida. Es como dice Miguel Hernández al final, me voy, me voy, me voy pero me quedo. Bueno, ¿se va o se queda?. Las dos cosas. Y lo bello está en justamente en no poder explicarlo.
Porque ahí está la gracia y el mérito....
Exacto, las dos cosas. Has escogido dos lindas palabras. La gracia que viene de la palabra ‘gratia’ y el mérito, ‘meritus’. La gracia es un poco como el juego, y el mérito es como el logro. Y el haberlo conseguido. Y lo importante, es que justamente el autor no se dé cuenta de eso, y que sí se dé cuenta el lector. Como tú acabas de hacer. Es como desvelo.

¿La poesía debe ser solamente accesible a unos pocos?
La poesía debería ser para todos, pero en realidad lo es para una inmensa minoría. Porque hay una realidad y una realidad real. Valga el pleonasmo. La poesía debe ser oralidad pura y hoy hablábamos sobre el caso de Miguel Hernández, que no goza, o gozaría de la fama que merece. Es desgraciado, pero es así. La poesía debería ser para todos, pero en realidad no ocurre así.
¿Puede ser que no todo el mundo pueda entender o llegar a entender el verdadero mensaje de la poesía?
Puede ser, sería una posibilidad, yo creo que hay tantas posibilidades como teorías.
¿Es un lenguaje un poco difícil de entender y de explicar?
Es muy difícil de explicar, y ojalá nunca se pueda explicar, porque se perdería todo.
Es como más o menos por qué causa se enamoró uno, exactamente lo mismo. Por eso es importante que ninguno sepa nada, para que sigan pasando los siglos, para que se viva hablando sobre la poesía, para que se viva escribiendo sobre la poesía. En lo personal, yo no puedo vivir sino vivo para, con, de, desde, y todas las preposiciones, la poesía. No podría concebir mi vida sin la poesía. Y tampoco me interesaría en absoluto que nadie me conociera. Tampoco me interesa, porque lo que me interesa es ser feliz con mi mundo.
Lo importante es lo que yo viví. Pero también me gustaría que la poesía a través de alguien, no se quién, pueda ser más difundida gracias a la oralidad.
¿La poesía educa?, ¿puede cambiar el mundo?, ¿puede cambiar al hombre?.
Claro, la poesía educa, y puede cambiar al mundo y al hombre, las tres cosas. Si no estuviese convencido de que la poesía educa, no podría enseñar poesía. ¿Cuántos hombres cambiaron al mundo con la poesía, o por lo menos cambiaron su mundo?. Además, tampoco importa cambiar al mundo, pero sí hay que enseñarle al mundo que hay alguien que ha cantado en forma distinta. Y yo creo que hay que rescatar dos cosas de los poetas, no solamente su poesía, también su ética. Y yo creo que acá están las dos cosas.
El mensaje que conlleva va implícito.
Sí, no se puede atender a dos patrones a la vez, o se está con la libertad o se está en contra de ella. Yo creo que esta tarde hemos aprendido una lección.
¿Cree que, en un mundo tan insensible como el actual, la poesía puede hacer que nos encontremos con nuestro instinto humano?
Sí, a tal punto que cada vez que uno habla sobre la poesía... Tú sabes que la poesía viene del griego ‘poiesis’, que significa hacer algo de la nada, crear. La poesía es como si hicieras un jarrón de la nada. Lo hace el alfarero con sus manos de la nada, porque la saca del barro. La poesía, se podría decir, es como una artesanía, en el sentido que es creación de la nada. ¿Quién no se conmueve ante un jarro, un jarrón, ante dos o tres líneas de un romancero o ante dos líneas de Federico o de Miguel Hernández?. Ese famosísimo final: “Compañero del alma, compañero”. Eso me lo recitaba mi padre y me hacía llorar. Además, Miguel Hernández no supo nunca, por su grado de incultura, porque no sabía latín, que la palabra compañero viene del término ‘De compaña’ compañius, de cum y panis, pan y significa -con el que comparte el pan-, y alma viene de “ánima”, que es lo más elevado del hombre. Así que, fíjate tú, el final de este verso : “compañero del alma, compañero.” Y fíjate que si uno desmembra ese verso, se encuentra con que el principio del verso es igual que el final, y a la mitad hay un sandwich, un emparedado. En castellano entre pan y pan, y él no supo eso. Lo bello está en que él no lo sabía. Lo que decíamos antes, fíjate que dijo sin decir.
¿Podemos decir entonces, que la poesía es el alimento del alma?
Claro que sí, y la palabra alma es preciosa, es como la palabra amor.
Inmensa
Inmensa y fíjate que tiene dos vocales que las dos son suaves y las dos cerradas, y la ‘l’ que se eleva y la ‘m’ que baja. Es como llegar a la cumbre y morir, como es la vida. La palabra amor que al revés significa Roma, como dijo Quevedo: “Busco a Roma, en Roma no la hallo”, y sería precioso que no la halle, para seguir buscando.
Quevedo dijo otra cosa preciosa referida al tiempo: ... “es ese maldito que nos mata huyendo”. Es precioso, está todo, te mata y huye, y es como si fuera algo inasible, porque no lo puedes coger, agarrar, pero sabes que está y sabes que te mata y sabes que huye. Es preciosa esa definición.
¿Cuál es su último proyecto?
Me gustaría editar mi tesis doctoral, que acabo de defender en París. Son dos tomos que se llama ‘Le ferveur dans le temps et la poesie de Ricardo Molinari’ ‘El fervor en el tiempo y la poesía de Ricardo Molinari’. Me encanta la palabra fervor, significado de fuerza, cosa ígnea en el tiempo porque fue a lo largo de 72 años que él escribió poesía, casi nada de prosa. Me gustaría editar ese trabajo. Tengo un proyecto para hacerlo en el Fondo de Cultura Económica, de México. Y hay un segundo tomo, inédito, que son 89 cartas de Molinari donde se ve la gran relación con España. También cartas de Gerardo Diego, José Mª de Cossío, Cernuda, Manuel Altolaguirre, etc..
Voy a tratar de editar ese libro y de hacer dos libros que tengo, no en mente, sino acá, prensados en ‘plaquettes’, más lo que escribí en este viaje.
¿Por qué Molinari?
Fue un poeta que conocí de niño, que me conmovió, y no podría escribir sobre nadie que no me conmueva. Quizá pequé de no ser tan objetivo y crítico, aunque trato de retirarme, y con el tiempo también uno va aprendiendo que debe separarse de la montaña para estar con ella. Se aprende sobre todo de mirar y de escuchar.
No quiero irme de acá sin recitar una estrofa que me gusta mucho de Fernández de Andrade:
“Una vida mediana yo posea
un estilo común y moderado
que no lo note nadie que no lo vea”.
un estilo común y moderado
que no lo note nadie que no lo vea”.
Ángeles Martínez Sainz
Manuel Ramón Vera Abadía