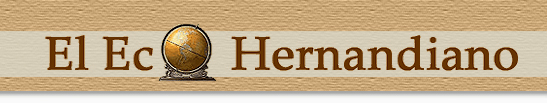Cien años después del nacimiento del que fue cofundador de la Universidad Popular de Cartagena, desde esta Fundación queremos brindar un merecido homenaje a quien durante años pareció estar a la sombra de la que fuera su compañera Carmen Conde.
Antonio Oliver Belmás nace en la ciudad portuaria de Cartagena un 29 de enero de 1903. Rodeado de un ambiente familiar intelectual llega a la adolescencia rodeado de lecturas de Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío y la prosa propia de los autores de la “Generación del 98”, una prosa que combate la falta de voluntad y la sordidez de la indiferencia ante la que el hombre sucumbe con demasiada frecuencia.
Enamorado del campo y de los molinos de viento cartageneros, durante los periodos veraniegos, la familia se traslada a uno de los lugares más apacibles del litoral murciano: el puerto de Mazarrón, lugar de gran inspiración para el poeta. El mar, el cielo, los campos de mieses, los almendros, las higueras, el viento, la luz, las montañas, las palmeras, las barcas de pescadores, la playa..., todo un paisaje que hipnotizaba al joven Antonio.

Durante su breve estancia en Madrid en 1924, conoce a Juan Ramón Jiménez. De aquel encuentro del poeta de Moguer y de José Bergamín, nacería su proyecto de editar una revista mensual literaria, para la que pide las colaboraciones de los poetas del momento: Juan Guerrero, Pedro Perdomo Acedo y José María de Cossio. Su actividad crítica y literaria se extendería a diversos diarios y revistas literarias nacionales e internacionales.
En 1925, publica Mástil, libro de poesía sencilla e ingenua, posicionándose en la línea lírica de los poetas de la “Generación del 27”, de influencia juanramoniana y con brotes ultraístas, sin omitir, en palabras de Leopoldo de Luis, “el neopopularismo, la valoración de la metáfora, el gusto por el lenguaje, un suave panteísmo y clara exaltación vitalista”.
Conoce a Carmen Conde en febrero de 1927. Entre ellos nacería una relación que iría más allá del amor y de su pasión por la literatura, y que se consolidaría en matrimonio. En diciembre de 1928, año en el que, además, cofundarían la Universidad Popular de Cartagena. Desligada de cualquier partidismo y de asistencia gratuita, esta Universidad iría dirigida a instruir a los adultos de la clase proletaria, llevando a cabo una amplia labor cultural.
La Universidad Popular comenzó su actividad el 10 de marzo de 1932 con cursillos y conferencias a cargo de las figuras más prestigiosas de la intelectualidad española, entre quienes no debemos olvidar a quien tan ilustre nombre pone a esta, tan prestigiosa, que es nuestra Fundación, Fundación Cultural Miguel Hernández. Entre los años 1933 y 1935, esta Universidad, junto a la Escuela Normal de Murcia, solicita las Misiones Pedagógicas, con el objetivo de fomentar la cultura general a través de la creación de bibliotecas y museos fijos y circulantes, proyecciones cinematográficas, orientación pedagógica para los maestros de las escuelas rurales y la educación ciudadana necesaria para hacer comprensibles los principios de un Gobierno democrático a través de charlas y reuniones públicas. En ellas, colaboraron activamente Carmen Conde y Antonio Oliver, entre otros sin olvidar a nuestro entrañable Miguel Hernández, entre otros.
En 1933 nace muerto el único hijo del matrimonio. Sería una niña. Quizá de este trágico suceso surgiera Guardado llanto, libro que comienza en los años 30 y al que el poeta fuera añadiendo dolor tras dolor.
Al comenzar la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, Oliver es destinado al frente sur de Andalucía, donde presta diferentes servicios profesionales en gabinetes telegráficos dirigiendo la emisora de radio. Esta época supone el marco en el que empieza a escribir sus primeras “Loas”, que saldrían finalmente publicadas en 1947 como Libro de loas, por el que la Diputación Provincial de Murcia le concedería el Premio ‘Polo de Medina’. En ellas vuelca su amor, su gusto, su filosofía, fundiendo así todas las constantes y elementos sustanciadores de su poesía: la comunicación con la naturaleza, el gusto por la forma, la querencia de lo popular y autóctono, las impresiones sensoriales, la visión de la realidad, su universalismo y su liberalismo, su concepto de la patria, una ternura ingenua y una inclinación por las cosas humildes.
Durante los primeros años de la postguerra reside clandestinamente en Murcia. Fueron estos años de fecunda creatividad, tiempo en el que comienza a escribir sus Conversaciones de Andrés Caballero, aludiendo a uno de los diferentes seudónimos que utilizaría, y a colaborar en la página dominical de La Verdad con la sección ‘Solaces infantiles’, labor que se extendería hasta marzo de 1943. En abril de 1946 se le exculpa de los delitos por rebelión militar y se le concede el indulto y la libertad definitiva.
Logra una licenciatura tardía en Filosofía y Letras en 1947, y un doctorado con Premio Extraordinario por la Universidad de Madrid en 1954, compaginando su vocación poética con labores de docencia e investigación. De su investigación sobre autores hispanoamericanos nacería su interés por llegar a conocer a Francisca Sánchez del Pozo, última mujer de Rubén Darío, y a catalogar y clasificar los fondos del poeta nicaragüense, logrando con ello un extraordinario rescate bibliográfico. Recibirá una subvención de la Fundación Juan March para escribir una biografía de Rubén Darío a la luz de los nuevos documentos, por lo que se le concederá el Premio ‘Aedos’ de Biografía con Este otro Rubén Darío. Como premio a la catalogación del archivo de Rubén Darío y de su biografía, y en honor a las virtudes de su trabajo y sobretodo a su honradez humana se le invistió Doctor Honoris Causa en Managua.
No podemos olvidar el papel que desempeñó como promotor y difusor de las artes murcianas. Como crítico aboga por un arte sin fronteras, hermanador de culturas. Propone una literatura moderna, sin quebrar lazos con la tradición, “pugna entre lo fugitivo y lo eterno, lo perenne y lo transitorio”. Coincide con el pensamiento romántico que entiende el arte como evocador de ideas estéticas y de una realidad más profunda, capaz de trascenderse así mismo.
La muerte le sorprende el 28 de julio de 1968, poco después de la publicación de Obras completas de Darío, Poesía.
Verónica G. Ortiz