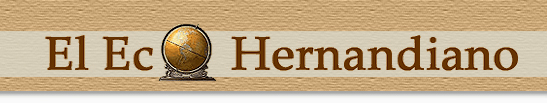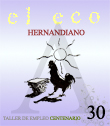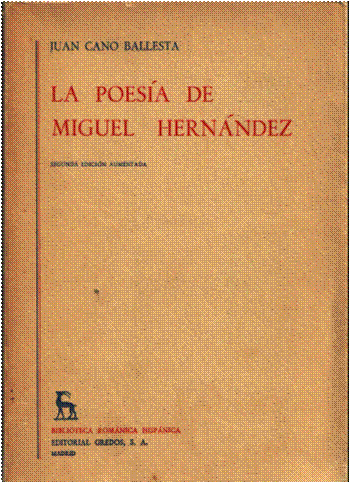
TÍTULO: “La poesía de Miguel Hernández".
AUTOR: Juan Cano Ballesta.
EDITORIAL: Biblioteca Románica Hispánica,
Editorial Gredos S.A.
Madrid, 1971. Segunda edición ampliada.
Nos encontramos ante uno de los estudios más completos sobre la vida, obra y significación de Miguel Hernández.
Su autor, Juan Cano Ballesta, descubre, con este libro, importantes puntos en la biografía del poeta que permanecían oscuros, como el ambiente cultural de su pueblo, Orihuela, su primer viaje a Madrid, su actividad juvenil, sus primeras actuaciones en público, y una serie de circunstancias de su última enfermedad y muerte. Multitud de publicaciones, y las investigaciones realizadas sobre el poeta durante esta época, le ayudan a completar este estudio, incorporando, en esta segunda edición, noticias y documentos inéditos. Con ellos logra esclarecer, con la ayuda de tres cartas hasta el momento desconocidas de los archivos de Juan Guerrero, puntos importantes de la vida y obra de Miguel; aclaran detalles sobre la enfermedad y muerte del poeta y proporcionan datos de gran interés sobre la dolorosa enfermedad que truncó su vida.
Esta obra se apoya fundamentalmente en la observación de rasgos del lenguaje. Precisamente en los datos biográficos del poeta se halla la clave para la comprensión de numerosos pomas.
Al mismo tiempo, a lo largo de las 355 páginas, el autor va marcando su trayectoria, y el desarrollo y fortalecimiento de su actividad lírica, a pesar de tantas influencias externas a las que se halló expuesto y su escasa formación. Estos factores juegan un primordial papel en la poesía del poeta oriolano.
Con ayuda de ciertos documentos puestos a disposición de Juan Cano por José Martínez Arenas, le ha sido posible corregir y fijar con claridad determinados aspectos de su biografía.
Esta importante investigación consta de siete partes en las que el autor realiza un detallado recorrido por la obra de Miguel Hernández. Además incluye tres valiosos apéndices (un extenso estudio sobre la crisis estética e ideológica que sufrió el poeta durante los años 1935 y 1936, un suplemento a las “Obras completas” y una “Nota sobre Miguel Hernández” de Luis Almarcha, obispo de León y amigo del poeta durante su adolescencia) y una bibliografía que contiene más de doscientos títulos.
Así bien, nos introducimos ya en el cuerpo de la obra.
En el primer capítulo el autor intenta fijar en su cronología y ambiente social los acontecimientos más importantes en la vida del poeta, que provocaron un cambio en su estilo poético, desde su infancia, su juventud en su querida Orihuela, su viaje y estancia en Madrid, el periodo de la Guerra Civil, su encarcelamiento, donde contrae una peligrosa enfermedad y su muerte en prisión a los treinta y un años de edad.
despedidme del sol y de los trigos!
Juan Cano, en este capítulo, expone detenidamente los principales autores que dejaron una huella imborrable en la poesía de Miguel Hernández, entre ellos destacan Góngora, Calderón, Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega, Neruda o Vicente Aleixandre. Sólo gracias a la enorme capacidad de asimilación e imitación logra llegar a dominar la técnica de la poesía.
El segundo capítulo se centra más concretamente en cómo Miguel Hernández buscó su mundo poético, pasando por varias etapas de su vida en las que el poeta, partiendo de sus propias vivencias, se ordena y constituye su particular universo, y nos ofrece una concepción del mundo marcada con el signo y el colorido característico de su creador.
Gran parte de la vida íntima de este autor se ve reflejada en su visión poética, por lo que las ideas obsesionantes (amor/desamor, muerte y guerra), continuamente repetidas, son muy significativas.
Vemos, en el capítulo tercero, cómo poco a poco el autor del libro va introduciéndose en temas más lingüísticos. En esta parte se centra ya en la imagen poética de Miguel, utilizando conceptos mucho más explícitos y técnicos, como el concepto de metáfora, recurso muy importante en su poesía. El autor utiliza diferentes tipos de metáfora en su poesía según su evolución poética. La capacidad creadora de imágenes es una fuerza fundamental de lo artístico que nace de la fantasía y está en proporción directa con el talento poético del escritor. La metáfora brota de la fantasía, no de la razón, y como tal encierra la sustancia del mundo interior del poeta, ya que ha surgido libre y espontáneamente.
Los primeros poemas de Miguel Hernández, unos diecisiete, publicados en Orihuela a partir de enero de 1930 y que no pertenecen a las “Obras completas”, reproducen esquemas metafóricos de frecuente uso en la tradición lírica.
Lentamente, el poeta va desechando los clisés metafóricos heredados y comienza a crear verdadera poesía. Acude al mundo real de su vida para proveerse de material metafórico. Un ejemplo de esto podemos verlo en “Perito en lunas”, donde la metáfora juega un papel esencial:
dentado de amaranto, anuncia el día,
en una pata alzado un clarinete.
La pura nata de la galanía
es este Barba Roja a lo roquete,
que picando coral, y hollando, suma
“a batallas de amor, campos de pluma””.
En “El rayo que no cesa” el autor va perfeccionando e intensificando la imagen metafórica, que cada vez se va volviendo más directa y vigorosa.
Los esquemas tradicionales de metáfora que habían prevalecido anteriormente se enriquecen en “Otros poemas” con nuevas fórmulas, gracias, entre otras cosas, al influjo de la poesía de Pablo Neruda.
Bajo la influencia directa de Pablo Neruda y de Vicente Aleixandre, la poesía de Miguel Hernández recibe, en 1935, un impulso de gran alcance con el que su imagen queda renovada. Tal vez la lectura de poemas surrealistas traducidos del francés y publicados por revistas literarias españolas, contribuyeron, con sus aires revolucionarios, a la renovación radical de la imagen hernandiana.
Esta imagen hernandiana llega a superar todas las influencias y adquiere un acento marcadamente personal. La palabra va adquiriendo mayor fuerza y dureza.
Durante la permanencia del poeta en la cárcel de Torrijos (Madrid), entre mayo y septiembre de 1939, Miguel intensifica su vida interior. En esta etapa, en la que escribe su libro “Cancionero y romancero de ausencias”, va descubriendo una imagen cargada de emoción y fuerza, y depurada de todo elemento innecesario.
El capítulo cinco gira en torno al concepto de símbolo poético, otro de los elementos más emblemáticos en la obra de Miguel Hernández. El poeta ahonda en el sentido de las cosas hasta descubrir estos valores simbólicos no captados por la masa. A lo largo de este capítulo vemos cómo el escritor oriolano utiliza el símbolo para plasmar sus sentimientos y problemas más hondos y contradictorios, y las ideas centrales de su poesía.
Algunos objetos metafóricos van enriqueciendo su mensaje a lo largo de la obra hernandiana hasta convertirse en verdaderos símbolos de sentido denso y múltiple, que se fija ya de manera definitiva.
Por otra parte, los elementos fónicos desempeñan, por su potencia expresiva, un papel primordial en la obra literaria, y el sexto capítulo se encarga de estudiar su presencia en la poesía de Miguel.
Los sonidos son capaces de sugerir una gran variedad de ideas, emociones y sentimientos. La belleza de una obra poética depende fundamentalmente del modo como en ella se armonizan los sonidos entre sí y con el pensamiento o emoción que intentan comunicar.
Los versos de Miguel Hernández adquieren una fuerza arrolladora gracias a la expresividad fónica y rítmica que utiliza.
Según el autor, Juan Cano Ballesta, “el ritmo es como el alma del verso, el que presta unidad al poema y lo convierte en un organismo viviente”.
Dada su larga entrega a la lectura de los clásicos, podemos decir que Miguel Hernández es un poeta enraizado en la poesía tradicional. El poeta sabe explotar la musicalidad y los valores emocionales y simbólicos de ciertos sonidos para subrayar determinados aspectos del poema o crear una atmósfera apropiada al mensaje lírico.
En el séptimo, y último, capítulo el autor se introduce en la estructura arquitectónica del lenguaje en busca de aspectos expresivos que ayuden a una compresión y conocimiento más hondo de la obra de Hernández, centrándose en la correlación y el paralelismo de los versos.
El fenómeno correlativo impregna poderosamente la poesía hernandiana. La estructura correlativa es descubierta por Miguel Hernández en el periodo neogongorino y, mezclada con el paralelismo, halla su máxima expresión en el poema “Mar y Dios”. Sin embargo, ya al principio de su actividad poética dominaba la técnica de la correlación.
El “Cancionero y romancero de ausencias” nos ofrece algunos ejemplos bien logrados de correlación poética:
“¿Qué pasa? (A1)
Rencor por tu mundo (A2)
amor por mi casa (A3).
¿Qué suena? (B1)
El tiro en tu monte (B2)
el beso en mis eras (B3).
¿Qué viene? (C1)
Para ti una sola (C2),
para mí dos muertes (C3).”
Por su parte, el paralelismo, íntimamente emparentado con la correlación, impregna la obra hernandiana anterior a “Cancionero y romancero de ausencias” de un modo leve y pasajero. Es en este libo donde el paralelismo cobra una importancia decisiva.
El paralelismo, a diferencia de la correlación, es un recurso espontáneo y característico de la lírica popular, por tanto va intensificando los sentimientos. Un ejemplo de paralelismo podemos verlo en una canción de Miguel Hernández:
del vergel del abrazo (B1),
y ante el rojo rosal (A2)
de los besos rodaron (B2).”
Con esta obra, Juan Cano Ballesta aporta importantes datos y reflexiones críticas sobre la trayectoria vital y poética de Miguel Hernández, lo que ha contribuido al mejor conocimiento y a una comprensión más certera de su obra literaria.
Juan Cano Ballesta dedicó su tesis doctoral y su primer libro a estudiar la obra hernandiana. Ésta se convirtió en una de las publicaciones sobre el poeta más frecuentado por estudiosos y lectores de su poesía. A ello contribuyó el carácter precursor de este estudio, ya que en el momento de su publicación, 1962, tanto en español como en alemán, al que también fue traducido, Miguel Hernández era un escritor prácticamente prohibido.
Posteriormente, nuevas investigaciones de Cano Ballesta descubrieron cuantiosos pormenores sobre la obra del poeta oriolano, al que editó en diferentes ocasiones y del cual dio a conocer muchos textos olvidados.
Subir