
José María Soto de Leyva
Conocí a José María Soto en el año 1989 con motivo de la presentación de un libro de poemas suyo y una entrevista que le hice en la televisión local de Orihuela.
Aquella tarde descubrí a un gran amigo de mi padre, un magnífico oriolano y conocedor de la vida y obra de Miguel.
Cuando yo le entrevisté el 5 de mayo de 1989, José María Soto tenía 74 años. Se había jubilado de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate con el cargo de Subdirector.
Era amigo personal de Miguel y vecino de la calle de Arriba, y como buen aficionado al fútbol jugaba en “La Repartiora”.
Para mí fue una magnífica entrevista que nos permitió conocer, no sólo la calidad humana de José María, sino también su gran conocimiento del poeta, su vida personal, sus vivencias y aquellas cosas que no se cuentan en las historias, quizás porque no se les da la importancia que merecen o bien porque no interesan en determinados momentos.
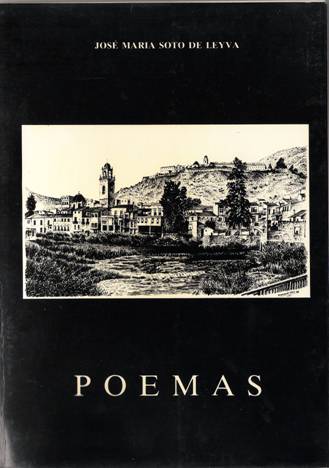
Portada del libro publicado por J.M. Soto de Leyva
Pero si me tengo que quedar con algo que pudiera llamarme la atención, cuanto menos, de la larga conversación tenida con Soto, sería sin lugar a dudas, con una anécdota que me contó de la época de la Guerra Civil, cuando ambos, Miguel y él mismo, estaban en el frente.
Me contaba que él había hecho el Servicio Militar como “camillero” y que aquello le permitía una cierta libertad de movimientos dentro del frente.
Según sus propias palabras, una mañana que no estaba de servicio, por aquellos pueblos de España, que omitiré, simplemente porque él mismo me lo pidió, se encontraba paseando a la orilla de un río, cuando a lo lejos creyó divisar la figura de un hombre, que por su aspecto, le pareció conocido. Cuando estuvo cerca de él, no caía de su asombro, al reconocer a “Miguelico el Visenterre”, que venía haciendo lo mismo que él, pero en dirección contraria.
Cuando estuvieron uno junto al otro, contaba José María, se dieron un abrazo largo y emotivo, como correspondía a dos amigos de la misma calle que estaban tiempo sin verse.
La conversación que tuvieron fue más o menos así:
-¿Cómo estás Miguel?- preguntó José María-
-Bien, muy bien, -asintió Miguel sin poder dejar escapar un cierto gesto de tristeza.
-Mira Miguel-dijo José María- te lo tengo que decir, tu padre está muy dolido contigo pues dice que hace ya mucho tiempo que no sabe nada de ti, que no les escribes y que sabe que has tenido permiso y no has ido por Orihuela.....
Miguel guardó silencio a cuanto le decía José María y sin querer afirmar ni negar nada, agachó la vista hacia el suelo.
-Mira Miguel- siguió José María- incluso le han dicho a tu padre que eres ateo y tú ya sabes cómo son en tu casa.......
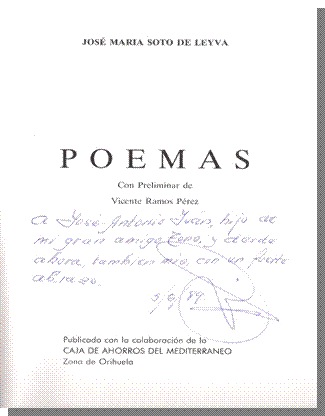
Miguel, levantando la cabeza y abriendo sus grandes ojos, se desabrochó los botones de la camisa e introduciendo su mano sacó una cadenita de plata con un escapulario. En una cara llevaba a Nuestro Padre Jesús Nazareno y en la otra a la Virgen de Monserrate.
-¡Mira esto!- le dijo a José María algo molesto- no querrás que lo vaya enseñando a todo el mundo que me rodea a diario.....
Me contó José María que sonó entonces la corneta de llamada y que tuvieron que separarse con un fuerte abrazo, de esos que se dan los buenos amigos y que al despedirse, ambos sabían que ya no se verían más.
José María lo vio alejarse por la orilla de aquel río, en dirección contraria y lloró, lloró por la estupidez de los hombres.
Me contaba José María Soto situaciones extraordinarias de la vida de Miguel, así como que llegó a desmentir otras afirmaciones que, determinados oportunistas del momento, estaban sacando a relucir, para hacer más patética una historia, que ya de por si, tenía todos los ingredientes de serlo.
Referido a la muerte de Miguel, José María escribió lo siguiente:
No tuviste Miguel, ni suave lecho / que acogiera amoroso tus despojos / y sí la soledad de un triste techo /donde cruda frialdad herían tus ojos / que avaros de beber todos los vientos / han muerto cercenados por cerrojos.
Recuerdo a José María como a un hombre jovial, enamorado de Orihuela y de todas sus cosas, inquieto y con muchas ganas de hacer cosas, a pesar de su edad.
No me equivoco si digo que José María Soto de Leyva era esencialmente un hombre bueno, un ser entrañable que hacía respirar la paz a quienes le conocieron.
Aquel día, José María Soto nos dio a todos una tremenda lección de humildad y nos dejó el regusto de haber conversado con un auténtico oriolano, un hombre que amaba a Orihuela con todas sus entrañas y que se preocupaba a diario por sus semejantes.
Recuerdo que, dentro de la entrevista que le hice en los estudios de Tele Orihuela, le pregunté:
-¿Qué te gustaría dejar como muestra de tu paso por la vida?
-Mi recuerdo-contestó, y añadió- y un epitafio sobre mi lápida que diga simplemente: “Aquí descansa un hombre bueno”, como dijo en una ocasión mi amigo Jaime Sánchez, el pianista.
Juan Bellod Salmerón
Era la Navidad de hace ya muchos años y como siempre, hacer una visita al Belén que se instalaba en los claustros del Palacio Episcopal, formaba parte de la tradición.
Por entonces, mi trabajo en la televisión local me obligaba a realizar estos recorridos con el fin de hacer posteriormente la crónica informativa.

Aquel año me encontré con Juan Bellod Solé, entrañable amigo, hijo de Juan Bellod Salmerón y quedamos para hacer una entrevista a su padre, pues se encontraba en una situación de larga enfermedad, hasta tal extremo que no le permitía salir de su casa en la Plaza de Santa Lucía, muy cerca de la calle de Arriba, la calle del poeta.
Aquello significaba para mí un extraordinario logro, pues siempre me había quedado la duda de muchas cosas que había leído y otras muchas más que se habían escuchado en los círculos literarios.
A mediodía, nos presentamos en la casa de don Juan Bellod Salmerón.
Un anciano de cabellos blancos, con la mirada a veces triste, a veces sorprendida de niño mayor, estaba sentado en un sillón junto a los cristales de la ventana que daban a la plaza de Santa Lucía.
Estaba lloviendo débilmente y en la calle hacía bastante frío, por lo que los cristales se encontraban algo empañados.
Don Juan Bellod me miraba algo extrañado, confuso, como queriendo interrogarme él a mí.
Antes de que comenzase a preguntarle me casi empujó su hijo y obligó a sentarme junto a él: -¡pregúntale, háblale!- me decía Juan.
He de confesar que me costó trabajo y me impresionó sobremanera la carga de historia, vivencias y sabiduría que encerraría aquel anciano venerable. Sus ojillos me estremecían, pues no podía adivinar si me miraban o si me escudriñaban para interrogarme en silencio.
No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que aquella entrevista sería prácticamente muda y con gestos que, en silencio, decían demasiado.
Pero quise sacarme el gusanillo que llevaba en mi interior y pregunté con cierto temor, pero con toda la dulzura del mundo: - ¿Era usted amigo de Miguel?-...
Juan Bellod abrió grandemente aquellos ojillos que tanto me habían impresionado y sonrió con una lejana tristeza en su rostro. Las mejillas se le humedecieron y con lentitud, pero con firmeza, asintió suavemente.
Entonces... ¿de qué le valió su influencia política y su posición en la Falange.....?
Juan Bellod hijo, sacó entonces un cigarrillo y encendiéndolo, se lo puso a su padre en los labios para que le diera un par de chupadas, nada más que dos, esa era su ración diaria.
Yo sabía que no querían hablar de eso, que era un doloroso capítulo de su vida y que además, los odios, junto a la imbecilidad de una lucha fratricida, había colocado a aquel extraordinario hombre, amigo de Miguel, en una posición que nunca le correspondió.
Pero había algo más que no podía callar y después de un largo silencio y de miradas que lo decían todo le pregunté: -¿Por qué no fue a su juicio, a defenderlo como él quería?...
La chispa de aquellos ojillos se transformaron en un carcajada de interiores, dejando paso posteriormente a una mirada de furia, dura, como en ningún momento me la había puesto. Juan, hijo, intervino y me contestó por su padre, algo que yo había comprobado ya: -¡eso es mentira!, llegaron a decir que mi padre no defendió a Miguel porque se encontraba de vacaciones veraneando en Torrevieja, pero qué imbéciles, veraneando en noviembre...-.
La historia la conocemos, como también conocemos la desafortunada película que se hizo sobre Miguel y como también llegaremos a conocer otras muchas cosas que se han dicho, con el único fin de vender, de sacar partido a la bondad de un hombre que llegó a amar a su pueblo hasta el infinito.
Juan volvió a dar a su padre otras dos chupadas de aquel casi extinto cigarrillo, cosa que él agradeció casi con avaricia, y cuando terminó su efímero placer se quedó mirándome para dedicarme aquella dulce sonrisa de niño mayor, que sólo él sabía guardar tras sus picarones ojillos.
Fue para mí la entrevista más silenciosa de toda mi vida, pero la más completa. Aquel hombre no necesitaba hablar para expresar sus sentimientos. Los había vivido con toda la intensidad del mundo.
Poco tiempo después, don Juan Bellod Salmerón se marchó junto a Miguel y junto a su amigo Sijé. Con ellos no tendrá que sufrir el silencio de la incomprensión, la vulgaridad de las mentiras ni tantas otras cosas que, el tiempo, nos dirá quizás, a través de otros ojillos picarones como los suyos.

Me llama poderosamente la atención, cuando escucho, con el total convencimiento de quienes lo propagan, que Miguel vivía en el seno de una humilde familia, en la que faltaba siempre lo más imprescindible para vivir y que su padre era algo así como un ser despiadado que le propinaba grandes palizas y le quemaba los libros en el patio de la casa (tal y como pretendió enseñarlo el asesor de la película, cuya gilipollez se puso de manifiesto nada más comenzar los primeros planos).
El padre de Miguelico, el tío Visenterre (me contaba José Mª Soto de Leyva), era un hombre vulgar pero honrado, poco despierto de intelecto, pero muy válido para los negocios del ganado, las cabras, a las que dedicaba todo su esfuerzo y con las que sacaba adelante a toda la familia. El Visenterre era un buen ganadero y su negocio, como tantos otros de la época, era el de toda la familia y al que se tenían que dedicar todos y cada uno de sus miembros. Por esta razón, cuando alguno de los hijos terminaba lo que ellos decían:”saber leer y escribir y las cuatro reglas” salían del colegio para ayudar en ese negocio de familia que después sería el suyo propio.
Miguel no sería distinto de los demás de su clase y condición, pero sin maldad, sin premeditaciones en contra ni otras animadversiones que se han empeñado en colocar al patriarca de la familia. Puede que fuera un hombre brusco, pero quería mucho a su familia, a sus hijos y el trabajo de las cabras, era cada vez más agobiante y necesitaba de más manos.
Estas y otras muchas razones hicieron que aquel hombre se fuera a vivir a la calle de Arriba, a una casa más grande que la que ocupaban en la calle de San Juan y que además de tener un buen patio, corral y otras condiciones apropiadas para el negocio, disponía de una salida a la sierra que les permitía sacar las cabras y dedicarlas al pastoreo.

Orihuela ha sabido siempre mucho de ganado de cabras y fueron frecuentes en la época los pastores que llevaban su ganado por la sierra y por las motas del río, para realizar el pastoreo de aquellos animales.
Los cabreros, además, se dedicaban después a ir por las casas de los vecinos vendiendo la leche recién ordeñada y otros productos derivados como eran los famosos “calostros” y sobre todo los “quesillos”.
Era un oficio más de la época que permitía vivir de ello a numerosas familias, pero también tenía sus grandes inconvenientes, propios de una ganadería que se practicaba sin los avances que hay en la actualidad y por lo tanto, con caracteres muy rudimentarios que exigían mucha mano de obra. Lo normal en una familia ganadera de la época, era que todos los miembros de la familia participasen de una forma u otra del trabajo que les permitía vivir.
Miguel no iba a ser menos y cuando hubo terminado aquellos primeros estudios en el colegio del Ave María, su padre le requirió para que le ayudase en el oficio, todo ello sin que dejara de ser pastor, antes y durante su estancia en el colegio. Era frecuente ver por las calles, por los extrarradios de la ciudad, por la ladera de la sierra y por los caminos de la huerta, a grandes rebaños de cabras encabezados por algunos muchachos jóvenes de la familia. El negocio familiar, del cual vivían todos, era lo más importante para subsistir, el resto podía ser más o menos añadido, más o menos buscado o tolerado por los jefes de familia. Todo ello sin exigencias, sin amarguras, y sí con un alto grado de responsabilidad familiar.
Recuerdo haber hablado de esto muchas veces con familiares y amigos de Miguel y todos me han dicho lo mismo. Sus hermanas, a quienes conocí, sus sobrinos a quienes conozco, jamás me llegaron a poner delante la figura de un padre exigente, perverso e incinerador de libros. Quizás el asesor artístico de la obra cinéfila estaba tremendamente influenciado por aquella película de ficción: Fahrenheit, de lo contrario, no se entiende.
Subir



