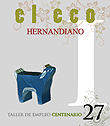Alberto Sánchez y su hijo Alcaén
Alberto Sánchez nace en Toledo en 1895. Comienza a trabajar como porquero a la edad de siete años. Cuando tenía doce años se trasladó a Madrid, donde ya se encontraba su familia. Allí ejerció los oficios de aprendiz de zapatero, escayolista y, por fin, desde los veinte años, pasó a ser panadero, como su padre. Sólo pudo asistir cuatro meses a la escuela de párvulos. Contaba con quince años cuando su amigo Jiménez empezó a enseñarle por las noches a leer, a escribir y algo de cuentas. En adelante, hasta el fin de sus días, fue Alberto incansable lector.
Su afición al arte le llevó a frecuentar los museos madrileños, sobre todo el Museo del Prado, donde se encuentra la sala de escultura ibérica y su marcado esquematismo, que acompañará su estilo en todo momento.
Hizo el servicio militar en Melilla, y a la edad de 21 años es destinado a la Guerra de Marruecos, al Regimiento Mixto de Ingenieros de Melilla, donde descubrirá el poder inspirador del paisaje y su inmensa capacidad creadora. Allí talló en piedra caliza dos cabezas; una de moro y otra de mora.
En 1925 participa en la Exposición de Artistas Ibéricos con nueve esculturas y varios dibujos y con la misma se da a conocer como artista de vanguardia. Poco después, la Diputación Provincial de Toledo concede a Alberto una pensión durante tres años que le permite consagrarse por entero al arte. Hace amistad con Miguel Hernández, con Lorca, con Neruda, con Maruja Mallo, conoce a Unamuno, Alberti... Funda con Benjamín Palencia la Escuela de Vallecas, “Con el deliberado propósito de poner en pie el nuevo arte nacional -dice Alberto-, que compitiera con el de París”. El arte de Alberto es profundamente popular. Nunca dejó de ser un campesino, ni nunca dejó tampoco de ser español.
La Escuela de Vallecas buscaba en Castilla su inspiración. Alberto Sánchez alcanzó su lenguaje escultórico peculiar a través de una fusión de elementos de inspiración popular, con ciertos rasgos surrealistas, todo ello tratado con una acentuada estilización.
En 1931, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia exponen juntos en el Ateneo madrileño en lo que representa la primera manifestación plástica documentada de la estética de Vallecas (Alberto Sánchez presenta dibujos y proyectos escultóricos).
Dentro del teatro ambulante La Barraca, Alberto Sánchez realiza decorados y figurines para “Fuenteovejuna”. Contratado con la compañía de Ignacio Sánchez Mejías y “la Argentinita”, realiza también decorados para “Las dos Castillas” y “La romería de los cornudos”. A principios de noviembre es nombrado profesor de dibujo en El Escorial.
Alberto se casó con Clara Sancha en 1936. Poco después estalla la guerra civil, que le sorprende en El Escorial. Combate en el frente de Peregrinos y su familia marcha a Valencia. Un bombardeo destruye su estudio madrileño de la calle de Joaquín Museo López, dañando un número indeterminado de sus esculturas y dibujos. A finales de año es evacuado hacia Valencia, formando parte de la caravana organizada por el Quinto Regimiento. Va en calidad de profesor del Instituto Obrero.
Una de sus obras más significativas es la gran escultura, de más de 12 metros de altura, titulada “El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella”, expuesta junto al “Guernica” de Picasso en el Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937. (De esta obra hay una copia en el exterior de la entrada principal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, y, a escala reducida, en la Plaza de Barrionuevo de Toledo).
“El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella”
Desde Valencia, el Gobierno le envía a Moscú, encomendándole las clases de dibujo en las escuelas donde recibían instrucción los niños españoles evacuados a la URSS.
Entre 1939 y 1945 expone las obras traídas de España en la fábrica Stalin de Moscú.
Reemprende su actividad de escenógrafo, realizando decorados y figurines para diferentes obras. A fines de 1941 la familia es evacuada a la República Soviética de Bashkiria, en la que permanecerán dos años y donde Alberto Sánchez realizará murales en su propia vivienda y juguetes para los niños refugiados.
En 1943 la familia regresa a Moscú. Alberto Sánchez pinta decorados para “Bodas de sangre” del Teatro Gitano (la obra permanecerá 14 años en cartel). Pinta paisajes, bodegones y retratos mediante una figuración llena de ingenuismo sombrío y melancólico. Redobla su actividad como escenógrafo haciendo figurines y decorados para adaptaciones de distintas obras.
En 1956 reemprende su actividad como escultor, que no abandonará hasta el final de sus días y que tendrá como fruto casi medio centenar de piezas importantes: “Pájaro bebiendo agua”, “Perdiz del Cáucaso”, “La mujer de la estrella” o “Toro ibérico” son piezas más estilizadas y líricas que las realizadas en los años 30, por el efecto recuerdo y añoranza de su España, aunque en esta etapa incorpora los efectos rusos, sobre todo en los materiales utilizados. En 1957 viaja a Pekín con Luis Lacasa y trabaja como asesor en la película de Kózintsev, “Don Quijote”, donde quedan de manifiesto bodegones, paisajes y escenografías del periodo soviético a través de los cuales el toledano reconstruyó mentalmente su vivencia de España.
El 12 de octubre de 1962 falleció en Moscú, con la nostalgia de no haber vuelto nunca a casa.
En 2002 se celebró en el Museo de Santa Cruz de Toledo un más que justo homenaje al, posiblemente, hijo ilustre más olvidado de la ciudad del siglo XX, en forma de exposición monográfica, al que acudió el único hijo del escultor.
Alberto, 1985-1962 (Exposición organizada por el Museo Nacional de Arte Reina Sofía)
RELACIÓN CON MIGUEL HERNÁNDEZ
Según estudios de Juan Cano Ballesta, parece que en los ambientes culturales de los años 30 la Escuela de Vallecas fue un movimiento artístico que tuvo una notable incidencia.
Miguel Hernández, siempre atento al debate cultural de su tiempo, supo captar y valorar sus aportaciones y estímulos.
Es durante su estancia en Madrid a partir de noviembre de 1934 cuando Miguel Hernández se encuentra con el pintor Benjamín Palencia, quien le presenta a otros escritores y escultores como Alberto Sánchez, Maruja Mallo, Rodríguez Luna, Miguel Prieto o Eduardo Vicente.
El trato y conversación con Alberto Sánchez, Maruja Mallo y Benjamín Palencia le hacen acercarse a las cosas del campo, no como símbolos sino que en sí mismas, como objetos y realidades terrestres, valiosas por sí, despojadas de todo simbolismo metafísico. Resulta llamativa la larga lista de seres y objetos de la naturaleza y “del campo castellano” que aparecen en los escritos de Alberto Sánchez y que Miguel Hernández va recogiendo en su artículo “Alberto el vehemente”, de marzo de 1935. Para evocar lo que es la obra escultórica y el sentir de Alberto Sánchez, Miguel habla de piedras, alacranes, rayos, encinas, higueras, olivos, toros y hachas. Va aprendiendo a apreciar la belleza intacta de estos materiales poéticos y admira también la metodología con que el amigo escultor los trabaja. El que sigue es el texto que Miguel Hernández escribió:
Alberto: autorretrato
“La mano de tierra encrespada y esparto ansioso de Alberto se desploma y se hunde en pleno corazón de la tierra como una zarpa mandada por el hambre. Es una mano de raíz que padece por acariciar y poseer la creación entera. Y es porque la mano del amoroso Alberto brota del corazón y no del hombro y desciende por el brazo hasta las uñas revestida de sangre amante y no de corcho insensible como tantas manos. Con esa mano gallarda y sola, Alberto crea un monte y lo levanta hasta su boca para morderlo. A puñetazos y dentelladas están hechos sus montes, sus esculturas, pues no quiere más cincel que su puño ni más martillo que su sensualidad. Éste es el hombre. Va descalzo, desnudo y sin sombrero sobre los rastrojos agresores y las piedras voraces, y no teme, pero busca los alacranes y las víboras para entusiasmar a palos y pedradas el rencor y el veneno de siempre. Abrazado a los árboles, sobre todo a la encina, la higuera y el olivo, les arranca la corteza con el tiempo del tronco, las sustituye día tras día con otra corteza más joven, y repasa con ella el color vegetal de su alma. Cosecha las más puras gracias que haya buscado el gesto de la alondra al cantar y la actitud de la luz y la vida sobre el toro en celo, la piedra sobre el toro en celo, la piedra en corriente, el hacha en alto y el hombre en trabajo. Y todo lo recoge y cuaja en piedra, carbón y arcilla. Es el único escultor del rayo, el único que ha hecho un monumento a los pájaros y una estatua al bramido. Un día expondrá sus obras alrededor del Tajo o en el lugar más difícil de los montes de Toledo. Él dice que modela no para la plaza pública y el parque, sí para el barbecho, la entrada del alfar y la puerta del horno. ¿Qué pájaro será el que tenga escrúpulos acentuados de reposar y hacer nido en el ramaje de las esculturas de Alberto cuando el campo se honre con ellas?
El Panadero Alberto, que apacentó tanta espiga en el fuego como yo tanta cabra en la hierba, saltó de la harina al barro, se apoderó de su lívida espuma en alianza con la piedra y el papel, y de su mano comenzaron a surgir toros más poderosos que los de hueso y carne, monstruos minerales como leones y toros revueltos en lucha, árboles que miran desoladamente la perdición de sus ramas en las carboneras huracanadas, hembras y machos con carne de alfar, vellos de esparto, ropa de hueso plegado, pastores como monolitos amenazadores, cementerios como pequeñas plazas taurinas de cal y de muerte, pajares con incendios, molinos con locuras, matorrales, y los demás elementos del campo de Castilla majestuosos, acometidos, varoniles de reciedumbre, insondables en su cielo y bajo su tierra y sobre su tierra que parece carne de corazón arado.
No te acerques a Alberto si tienes un alma corta de sentidos y no te canta un pájaro apasionado en el alma. ¡Ay de los que se acercan con máscaras de misericordia, de los que nada le conceden o le dan unas migajas de importancia, de los que temen caer al asomarse a su tremendo abismo de hermosura y de los que se abrevan aprendiendo de él y lo niegan y lo afirman mezquinamente! La bien armada mano de Alberto se desploma y se hunde en pleno corazón de la tierra y la saca ocupada en una enorme raíz con la que hostiga y destruye a todos”.
El poeta de Orihuela coincide con los artistas de Vallecas en apreciar el papel fundamental del toro en el arte que están creando. Como ellos cultiva también Miguel una imaginería de espigas, barro, pájaros, “leones y otros”, “hembras y machos”, molinos, matorrales y “tierra que parece carne de corazón arado”. Miguel sintoniza con el arte del escultor toledano.
Miguel Hernández, en plena sintonización de sentimientos con los amigos del grupo de Vallecas, hunde su verso en el corazón de la tierra y en toda esta imaginería que de ella brota (espigas, barro, toros) como vemos en tantos sonetos de “El rayo que no cesa” y en otras obras de aquellas fechas.
Agustín Sánchez Vidal, quien ha prestado especial atención a estos lazos con la Escuela de Vallecas, hace notar esta faceta vallecana de Miguel Hernández:
“Alberto Sánchez (…) en sus “Palabras de un escultor” expresiones que pasan directamente a “El rayo que no cesa”, a la “Oda a Neruda” y a la “Égloga a Garcilaso”, de Hernández. El conocido poema “Me llamo barro” (que sirve de bisagra a “El rayo…”) rezuma la influencia del escultor.
“Miguel se acerca a la estética de este grupo a fines de 1934, se aproxima al aprecio de la sencillez y sobriedad de los campos castellanos y a la exaltación del labrador, que vemos reflejados en poemas y dramas. Gracias a ellos el poeta vuelve a reafirmarse en la valoración de la belleza de sus ambientes rústicos, de los que se había alejado en parte en “Perito en lunas”.
“Al mismo tiempo se va impregnando de un espíritu laico, que le alejaba cada día más de Orihuela y de su amigo Ramón Sijé y se roza con las ideas marxistas o de izquierdas a través de, entre otros, la amistad y la plástica comprometida de Alberto Sánchez, quien dice:
“Yo quería hacer un arte revolucionario que reflejara una nueva vida social que yo no veía reflejada en el arte de los anteriores periodos históricos, desde las cuevas de Altamira, hasta mi tiempo”.
Después de leer los textos de Alberto Sánchez y observar su intensa búsqueda de inspiración en los campos abiertos y en el trabajo de los labradores, resulta llamativo encontrar precisamente en “Sonreídme”, el primer gran poema revolucionario de Miguel, aquellos versos emblemáticos y tan en consonancia con la estética de Vallecas:
donde me consumía con tristeza de lámpara
encerrado en el poco aire de los sagrarios.
Salté al monte, de donde procedo,
a las viñas donde halla tanta hermana mi sangre,
a vuestra compañía de relativo barro.
El contacto con el escultor toledano había dejado su fuerte impacto en la obra poética hernandiana, como ha afirmado con rotundidad el mencionado Agustín Sánchez Vidal:
“La etiqueta que menos traiciona los libros más maduros y personales que publicó en vida (“El rayo que no cesa”, “Viento del pueblo”, y, si se quiere, “El hombre acecha”) es la de la Escuela de Vallecas. Incluso me atrevería a decir que Miguel Hernández es el poeta más representativo de esta tendencia.
“La evolución del poeta y de su obra se acelera con estos contactos humanos y artísticos”.
CUARTILLAS LEIDAS POR ALBERTO SÁNCHEZ EN UN HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
Me encontraba una tarde sentado en la terraza de un café de Madrid, con varios amigos y otros que no lo eran. Ya estaba dialogando no recuerdo con quién.
Pues, como íbamos diciendo, y en un momento de este volví la cabeza y me encontré que junto a nuestra mesa había un mozo de pueblo muy tostado de sol, en traje de pana, calzado de alpargatas y con una carpeta pequeñita en la mano.
Yo me quedé mirando y me dije para mis adentros: ¿Qué hará este paleto entre tantos señoritos? En esto llega el escritor José Bergamín y me dice:
- Mira, aquí te presento a Miguel Hernández, un buen poeta.
Y como siempre:
-tengo tanto gusto en conocerlo. Hombre, a ver si le hacemos un sitio.
Al que estaba sentado a mi lado le dije:
-¿Quiere usted correrse para que se siente este hombre?
Después de una ligera conversación con Bergamín, nos pusimos los dos a dialogar: él, de campos y montes de Orihuela, y yo de las tierras y montes de Toledo. Consecuencia de este diálogo fue una invitación que le hice para pasar una tarde por los campos de Vallecas.
A los dos días de este primer encuentro nos vimos andando por los magníficos campos plásticos y nutritivos de Vallecas, pues a medida que íbamos caminando íbamos comiendo espigas de cebada y trigo de la que llevábamos los bolsillos llenos.
De pronto, Miguel se para y arranca una planta de la tierra y me la muestra en la palma de la mano:
-¿Esto qué es?
-Esto es un cardillo- dije yo.
-Fue cardillo –dice él. Ahora es carduncha, para últimos de agosto será cardo, y para septiembre dará flor, que pelada con cuidado, se come y tiene el sabor de alcachofa- recargando esta última palabra y empujándola con el pecho para que tuviese mayor fuerza.
Confieso que me quedé un poco molesto por este examen y sin más me metí por un campo de cebada buscando una planta que él no conociera.
Arranqué una y se la mostré.
-¿Esto que és?
Y tranquilamente se echó a reir:
- Pero hombre, si esta planta es la que da la flor que nosotros llamamos margarita de sol.
Después de esto le propuse subir a los cerros a coger tomillos y a demostrarle que no todos huelen igual.
-¿En tu tierra hay tomillos?- le dije.
Medio ofendido me contestó:
-¡Pero tú qué te has creído que es mi tierra! En mi tierra seguramente los hay mejores y de olor más penetrante.
-Ten cuidado –le dije-, con lo que dices, que los de aquí crecen en las piedras y entre los cuarzos.
Así es que nos fuimos de cerro en cerro arrancando y oliendo tomillos y llegamos a la conclusión, de que tienen su propiedad particular, según el sitio donde se dan.
Así nos sorprendió la noche y es una verdadera lástima que no recuerdo bien la conversación habida en esta magnífica noche sobre la propiedad y olor de los tomillos. Sólo recuerdo que en un momento de este diálogo me dijo:
-La vida de los hombres suele ser retorcida como las raíces de los tomillos en su lucha por subsistir, pero hay muy pocos que al final de esta lucha huelan tan profunda y limpiamente como éste –y me entregó uno de los varios tomillos que llevaba en su mano.
Litoral, nº 73-75, 1978. “VIDA Y MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ”.
Alberto a Miguel Hernández