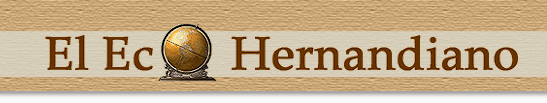“El camino no pasa por la razón sino que se abre a través de la sangre.”
Sergio Oiarzabal cursa estudios de Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto. Ha obtenido entre otros premios de poesía, el Primer Premio Iparragirre Saria 1995, el Segundo Premio Iparragirre Saria 1999, y el Primer Premio Iparragirre Saria 2001. Desde ‘El Eco Hernandiano’ le hemos entrevistado con motivo de su reciente galardón como ganador en el XVIII Premio Nacional de Poesía convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández dedicado a jóvenes escritores menores de 35 años. Es un poeta con muchas inquietudes hacia la literatura y la música clásica, en donde busca y encuentra la inspiración para crear sus desgarradores versos.

1.A lo largo del poemario se van alargando los versos, ¿Qué intención tiene, además de prolongar el sentimiento o la vida?
Todo parte de un sentimiento racional. El título de la obra nace de escuchar el 'Réquiem de Mozart' del libro 'Confutatis', y más concretamente de su significado: los llamados a las llamas del infierno; ese es el tono que me ha dado el pulso para escribir. Han sido muchas las noches en las que me he dormido escuchando esa música y ese es un poso de rugiente lava que queda ahí, en el subconsciente. Quizá también he recuperado, de otra forma inconsciente, el gran versículo, largo, apocalíptico, de la tradición surrealista, pero hispana, heterodoxa, a diferencia de la francesa.
2.¿Uno se siente encorsetado con las formas clásicas, como el soneto, y prefiere el verso libre?
Prefiero el verso libre. La poesía ni es un repasar de huellas dactilares en cuanto a la métrica, ni una bella rima. Para mí los grandes sonetistas, entre otros, son Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Blas de Otero, Lorca, Miguel Hernández... Un soneto tiene sus pies acentuales, tiene que tener un equilibrio siempre entre significado y significante, entre forma y contenido. El verso libre me da más libertad y me siento más a gusto.
3.¿Por qué Mozart y el ‘Réquiem’?
Porque hace un año y medio he empezado a preocuparme en aprender música clásica, conocer esa cultura, igual se ha malinterpretado, tal vez, por los medios o por los teatros como únicamente para eruditos o músicos. Pero todos sabemos que la música es un patrimonio universal. Te juro que pondría el ‘Lacrimosa’ del ‘Requiem’ de Mozart, sin que lo supiera nadie, a las cinco de la mañana en todas las azoteas de Bilbao para que todo el mundo supiera lo que es la música clásica y más el ‘Requiem’. No sería una mala formad de despertar.
4.¿Sólo el que escribe es al final, el que sabe lo que escribe realmente?... Porque es muy difícil traspasar todas las cortinas que tiene una palabra.
Algún telón sí que el público tiene que traspasar. El lector tiene que hacer un esfuerzo y no se le puede dar todo hecho. Yo no minusvaloro un poema sutil, que puede ser hermosísimo, en el que cada palabra sea simplemente esa palabra, pero creo que va siendo tiempo de que evolucione, que no hemos inventado Roma.
Creo que el Jurado me ha entendido, si no, no me habrían premiado. Si sólo se entendiera un significado único de una palabra sería muy triste. Entenderse uno ya se conoce. Para mí, Miguel Hernández fue como la naturaleza que es fuerte y sabia. Por ejemplo se ha recitado en la entrega de premios, una parte del prólogo de ‘Viento del Pueblo’ que fue dedicado a Vicente Aleixandre, si no me equivoco, ‘El hombre acecha’ lo dedicó a Pablo Neruda. Miguel Hernández era intuición: esas dos personas obtuvieron después el Premio Nobel. Miguel sabía muy bien a quién dedicar las cosas. Aunque no debemos obviar la pretendida amistad entre ellos.
5.¿Hasta qué punto o límite se deja ver el interior del poeta en su poesía?
Hasta donde él quiera, hay muchas caretas. Para hablar de mi obra tenemos que hablar de la teoría de las minas. Hay muchas galerías, es decir, este libro es así no porque yo haya querido que sea así, sino porque el libro ha querido ser así, y porque al final, entre lo que yo he querido decir y lo dicho ha habido tensión, un temblor constante, una llama que no tiembla. Entonces me ha gustado y he decidido enviarlo. Si uno no logra decir lo que quiere y la palabra le arrastra hasta ese límite en que el equilibrio se conjuga, ya te ha ganado ella.
Escribir es una lucha. Una lucha fructífera, dulce, dañina, amena, todos los adjetivos que quieras poner. En mi obra sería la teoría de las minas, es decir, en una galería he buscado un tipo de tendencia literaria y he agotado todas las posibilidades porque, al fin y al cabo, un escritor hace lo que puede. Porque si un escritor puede llegar al techo no se va a quedar en la balda, sería necio. Yo siempre intento, entro de lo que cabe, de mis recursos, mi propia superación; si en una galería entro en la poesía de compromiso social (o asocial), intento abarcar todos los límites, si es amorosa igual, lo mismo si es metafísica, y si es así, es porque yo he buscado en esa tierra de barbecho, también podría llamarse así, sembrar una cosa y al tiempo otra para que la tierra siga dando fruto. Mi estilo es patente, y defino mi poesía como poesía violenta, entendida en su acepción latina como poesía impetuosa, fogosa, arrebatada.

6.¿No cree que los títulos del poema deberían ser el primer verso, ya que está en mayúsculas?
El primer verso está en mayúsculas y eso es algo puramente estético. Está el título, luego normalmente hay muchas citas, muchas dedicatorias. Las citas son introductorias. Hay que tener honestidad a la hora de escribir. Yo intento tener siempre la mayor honestidad a la hora de escribir, por eso apelo a que cada uno haga lo que su ética dicte y rechace todo tipo de plagio, venga de quien venga. Plagiar es lo más bochornoso. Todos tenemos influencias, no reniego de las influencias... hay gente que cree en santos, y me parece fabuloso, yo creo en escritores porque desde pequeño los he leído y qué ocurre en mi caso, que les quiero porque me han enseñado muchas cosas. Y además, esas influencias se tienen que notar. Al final uno quiere a los escritores y a determinados escritores según el tipo de censura o de marginalidad en la que hayan caído, y en ese caso, al menos yo, les defiendo a ultranza.
7.¿Podría explicar su fascinación por los labios?
Los labios quieren decir muchas cosas, dependen del contexto, el amor, la mujer, el sexo, la palabra y cómo no, el silencio. Y es curioso, dado que soy tímido aunque también extrovertido, normalmente miro a los ojos profundamente, aunque alguna persona se sienta incómoda por ello.
8.¿Para quién escribe?
Para los que vengan después. Parece algo arrogante, pero no, porque yo creo que esto va a cambiar y vendrá gente, estoy seguro de que vendrá; la literatura es un péndulo, viene y va, hay tendencias, hay mercantilismo, sobre todo en las novelas que venden tanto. Pero eso ya pasaba en las novelas del siglo XIX por entregas. Ahora vemos premios que tienen mayor valor económico pero menor prestigio literario. Y eso es un dato a tener en cuenta.
9.¿Es cierto que el último verso de cada poema engloba el sentido de todo?
¿Te parecen contundentes?
Mucho.
Es que creo que debe ser así.
10.¿Por qué es hipócrita el lector?
Ah, la cita de Baudelaire. Baudelaire es el Miguel Ángel de la poesía, es colosal. Yo veo a Miguel Ángel dando mazazos al Moisés y a la vez veo a Baudelaire metiendo la tinta en el tiempo. Es una ironía soslayada: “¡Oh tú hipócrita lector, hermano mío!”, es decir, que al final él vivió en ese tiempo de hastío que lo llamaban esplín, pero al fin y al cabo se pone de igual a igual. Es como el gran César Vallejo. Es cierto que es grande, y es que para mí el que es poeta, lo es; no hay buenos ni malos poetas: o se es poeta, o no se es, sin medias tintas. César decía algo parecido, decía en un poema de ‘Versos Humanos’: viene el hombre y le doy un abrazo, emocionado, qué más da...emocionado.
11.¿Tiene algún proyecto entre manos, además de acabar la carrera?
Pues sí, que pueda trabajar de profesor de literatura. Estoy acabando el CAP, y es de lo peor que han escuchado mis oídos, es una tortura, una CAPstración total de las neuronas, o de las pocas que nos quedan. Con respecto a escribir, ahora espero... Tengo tres libros acabados anteriores a éste, si alguna editorial se fija en mí, pues bien. Todos los libros están escritos en castellano, excepto uno que lo estoy haciendo en euskera, pero a ese le voy a dedicar toda la vida.
12.¿Cuál es su próximo reto?
Seguir trabajando y trabajando. De hecho estoy en otros dos libros que todavía no puedo decirte el título. Está fermentando ese tiempo.
13.¿Trabaja los poemas o son espontáneos?
Escribo rápido, pero luego trabajo, una cosa no quita la otra. Hay que trabajar. Este libro ‘Flammis Acribus Adictis’ es muy irracional pero está trabajado. Se podría hablar de un cierto surrealismo negro.
14.Juan Larrea, ¿Cómo y cuánto ha influido en su manera de escribir?
A Juan Larrea le quiero mucho. Porque fue uno de los introductores del surrealismo en España, nació en la misma ciudad que yo, curiosamente esa ciudad no le ha hecho mucho caso, pero es igual, tengo más afecto hacia él, más simpatía, escribía casi toda su obra en francés y él mismo la traducía.
Hay que leer a Juan Larrea, es impresionante; hay un poema que hizo historia, lo escribió para la revista ‘Carmen’. Se titula ‘Espinas cuando nieva’, con una dedicatoria: “En el huerto de Fray Luis”. Comienza así: “Suéñame, suéñame aprisa estrella de tierra...” Y Larrea le escribió a Gerardo Diego diciendo : “Tú y Fray Luis habéis podido más que mi estado de pereza. Ahí te envío este poema para asombro de las generaciones venideras. Fue escrito en 1927.”
Hago una crítica y que quede bien dicha: es vergonzoso que en Bilbao no haya por ejemplo un certamen de Premio Nacional Juan Larrea, o Blas de Otero, teniendo a Blas de Otero, que en época de posguerra pasó los años 40,50,60 como una estrella fugaz que no dejó de ser fugaz nunca. Pero no existe todavía ese premio.
15.¿Qué es el surrealismo para usted?
Bueno, lo tengo bien aprendido, es una forma, un veneno que se agota en sí mismo también, pero es una forma de volver a la poesía ‘impura’, a la poesía humana, al desgarrón, a las pasiones. Ya lo decía Rimbaud, ‘transformar la vida’; ellos lo cogieron de una forma marxista y freudiana pero yo no entro ahí, para mí es una forma de entender la poesía muy primitivamente muy primigeniamente, y eso te da mucho coraje. Porque tienes el dado que tiene la palabra cuando en verdad no lo has pensado. Pero bajo todo eso palpita lo existencialista. Es un juego y yo al fin y al cabo me divierto aunque escriba de la muerte y sonrío al escribir, y se aquietan los latidos de mi corazón, y hallo paz, y cuando deje de divertirme dejaré de escribir, desapareceré. Los surrealistas inauguraron una forma nueva de leer, y es ésta la que se mete y te sacude. No se entiende todo a la primera, se ha de hacer varias lectura. El camino no pasa por la razón sino que se abre a través de la sangre.
16.Aitor Larrabide amplió sus conocimientos sobre Miguel Hernández, ¿Qué es lo que más le atrae de este poeta?
Creo que Miguel fue una bellísima persona, un gran luchador que le pegaba su padre cuando leía, cuando le veía escribir. Fue, es, será un hombre comprometido con el país de su momento y con su familia. Acabó con sus huesos en la cárcel injustamente. Algún día morirán los dictadores. Yo le quiero mucho, he aprendido mucho de él cuando tenía 14, 15, 16 años, y luego con Aitor cuando nos conocimos en la Biblioteca municipal de Bidebarrieta y en Deusto.
17.¿Por qué motivo se presentó a este concurso?
Porque era Miguel Hernández y porque me alentaron las profesoras, ya después de ganar tres veces consecutivas el premio organizado por la Universidad de Deusto de poesía. Me dijeron que ya estaba lejos y que debía presentarme a un concurso nacional.
18.Si conoce la vida y obra de Miguel Hernández, ¿Qué destacaría?
La pasión de Miguel Hernández es desmedida y se puede comprobar el corazón tan grande que tenía, semejante a su voz, igual a sus versos.
19.¿Cree que su poesía se parece a la de Miguel Hernández?, ¿En qué?
No lo sé, eso no debería decirlo yo. Posiblemente hay una similitud en la manera de desgarrar desde la verdad. Como me dijeron “por la sinceridad vital”.
20.¿Está todo inventado en poesía o todavía se puede innovar?
Claro que se puede innovar, de otra forma estaríamos acabados. Todo no está dicho, si no, no estaríamos aquí.
21.¿De dónde viene la inspiración?
Yo creo que de las voces que hay dentro de nuestro cuerpo que afloran. Tienen su primavera y cuando sale una flor, la mano se mueve. Creo que bien podría ser así.
Ángeles Martínez Sainz