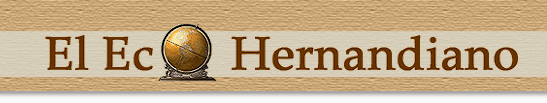Hay poetas que, una vez que los hemos leído, nos acompañan toda la vida. Es un grupo pequeño, y son también unos versos determinados que se fijan con obstinación en nuestra memoria creando a su alrededor, en ámbitos que se dilatan sin perder el arraigo, el espacio que habita la verdad de nuestras convicciones. Volver a ellos, recordarlos es como volver por fin a casa. Son las fuentes del conocimiento y la emoción, A algunos de esos poetas llegamos de manera necesaria quienes estábamos destinados a pasar por los estudios de bachillerato :era inevitable que en las aulas nos encontramos con Quevedo, San Juan o Machado. Pero a Miguel llegábamos entonces por el camino de las confidencias secretas, de las citas incompletas, de las informaciones fragmentadas nos presentaba con el misterio de lo prohibido y el prestigio de lo trágico; pero además, comprendíamos que para nosotros estaba reservado el privilegio de la cercanía. El poeta había muerto hacia entonces unos veinte años en aquella prisión por cuyos alrededores pasábamos de vez en cuando; era de Orihuela y compuso unos versos que nos impresionaban por la fuerza; nos producían el vértigo de lo inusual. Aquella poesía era diferente, hablaba de otra manera, como mirando cara a cara a la vida; y es que, siendo adolescentes, intuíamos que allí, en aquellos versos se encerraban “las grandes pasiones y desgracias”.
Antes que de su vida sabíamos de su muerte; con las palabras justas lo situábamos en la historia reciente de España como uno de los protagonista y las víctimas de la tragedia cuyas consecuencias vivíamos cotidianamente, hecha ya costumbre; y pasaban de boca en boca en versos, fragmentos de poemas transmitidos de no sabíamos que fuentes ni con que variantes. Luego, El rayo que no cesa, accedimos por primera vez a un libro suyo, y allí, con vigorosa evidencia, estaba la expresión de un amor potente. Estaba ya la pasión que se elevaba desde lo primigenio(“Me llamo barro aunque Miguel me llame”)hasta la altura del “Soneto final”, el situado después de la “Elegía” que llegamos a sabernos de memoria, porque su vehemencia casa bastante bien con la emotividad juvenil. No es una reflexión, sino un estallido de sentimientos resuelto en imágenes desmesuradas y expresado con la convicción del llanto que se basta a sí mismo, que es efímero y disminuye y se remansa, sin pretender alcanzar la conformidad ni la comprensión.
Algún tiempo después -algunos años- pudimos leer Viento del pueblo, y los poemas escritos en sus últimos meses, los del Cancionero y romancero de ausencias; versos únicos en la historia literaria por unir la expresión depurada con la verdad ineludible y que llevan a su término y últimas consecuencias el itinerario de una poética del compromiso con la vida vista en su desnudez elemental, desde la indagación en las hondas raíces de la naturaleza de la que todos participamos. Hernández -como el Miro de Años y leguas- nos centra en la existencia, nos sitúa en el mundo y nos muestra, con la seguridad de quien sabe prescindir de lo superfluo, la miseria y grandeza de la condición humana. Es el poeta de lo primigenio: es barro, viento, rayo, árbol, toro; luz y sombra; hombre que siente las urgencias del amor visto en su integridad, sin disfraz, con la intensidad que la vida joven demanda como exigencia de esa intensidad, sobreviene lo efímero, porque lo intenso no puede dilatarse: se comprime para vivir en profundidad lo que otros viven o vivimos en algo que parece extensión, por lo somero.
“La vida es otra cosa” afirma en un verso que debemos recordar cuando cotidianamente nos despistamos, encandilados con los señuelos que siempre han existido, de un modo u otro para que nos conozcamos poco. Miguel Hernández fue poeta por su esfuerzo, por su decidida voluntad de trabajar sabiamente el lenguaje, conocer los mecanismos de la construcción poética y elevarse desde su origen humilde a la condición de hombre verdaderamente culto. Pocos poetas han tenido una evolución tan acelerada, tan vigente con su personal creación: fuerza de la naturaleza que se manifiesta con las formas de la cultura para dejar fijada, con valor universal, la experiencia de una vida. Su sinó fue trágico, porque su exigencia como poeta no era diferente de su exigencia como hombre que ha de participar de su circunstancia y construir día a día a la historia. En esta íntima unión de poesía -poesía de verdad- pocos textos igualan a esos breves poemas que abren y cierran a ‘El hombre acecha’: entre “ la canción primera” y “la canción última” se establece una profunda relación en la que se potencia un patetismo sin trampas, sin efectismos y que desvelan la cara y la cruz, la luz y la sombra de la condición humana:
Pintada esta mi casa
Del color de las grandes
Pasiones y desgracias
En el ámbito de lo íntimo reconstruye el mundo, lo puebla con sus mejores deseos, y con la sencillez de la básica verdad de la vida:
Sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
Elevara la sabana
Su intensa enredadera nocturna, perfumada
Nos afirma en la esperanza porque tiene un claro punto de referencia: saber donde está y en que consiste. La realidad le hace seguir otro itinerario cruel de cárceles y humillaciones. La garra no fue suave-no se tenia esa generosidad-;es la que sobre el color de las grandes pasiones puso el de las grandes desgracias.