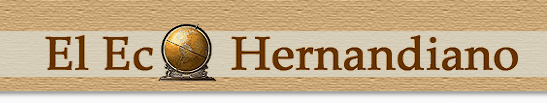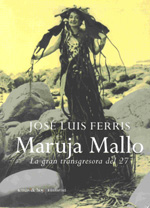
Se nos hace necesario, antes de comenzar a hablar de la biografía que José Luis Ferris ha escrito sobre la pintora gallega Maruja Mallo, mencionar algo que, a buen seguro, resultará indispensable conocer antes de adentrarse en la reseña que proponemos. Conscientes de no seguir los cánones clásicos a la hora de elaborar una reseña literaria, nuestra justificación parte del propio problema que se nos plantea al tener que destacar los aspectos más significativos de un libro en el que se reconstruye, a su vez, la vida de otra persona. Pues si escribir una biografía siempre exige, además de rigor, demostrarse poseedor de tremendas cualidades de estilo, reseñar dicha biografía plantea también todo un juego de equilibrismo literario. Es por esto que hemos querido, y que el autor de la biografía nos perdone, dividirla en dos partes bien diferenciadas, otorgándole un enfoque más histórico a una de ellas, y uno más literario si se quiere a la otra.
El resultado, no por ello, hace que la reseña pierda en claridad, concisión y objetividad, a pesar de su extensión. Pero es que acercar al lector, aunque sea someramente, a una vida tan intensa y vital como fue la de Maruja Mallo se nos antojaba cuanto menos difícil en apenas unos folios. Máxime cuando el autor de esta reconstrucción, el escritor y poeta José Luis Ferris, ha unido además de la admiración y cariño que siente por la artista gallega, un sinfín de entrevistas, artículos de periódicos y declaraciones de la propia Mallo, que no hacen sino ofrecernos una panorámica mucho más clara y concisa de cómo vio Ferris a la genial artista gallega, pero también de cómo la vieron sus coetáneos y, lo que es aún más importante si cabe, ella misma.
Capítulo I
-De Viveiro a Madrid
José Luis Ferris hace una descripción pormenorizada de los detalles y costumbres de la población de nacimiento de Maruja Mallo, cada uno de los detalles, hasta el más mínimo, nos hace evocar el ambiente de principios del siglo XX, mostrándonos el sosiego y el costumbrismo que plaga los primeros años de la vida de la protagonista.
Influencias como el mar, la lluvia, los montes, el trasiego de gentes que continuamente llegaba a Viveiro para trabajar durante temporadas; un dinamismo de gentes y culturas que probablemente influiría en el carácter de Maruja Mallo.
-Tui, Verín y Corcubión
Después los cambios de ciudad serán continuos y Maruja aprenderá a vivir con ellos.
En Corcubión será donde tenga sus primeros recuerdos infantiles. José Luis Ferris destaca cómo a pesar de todas estas vivencias e influencias nunca reconoció públicamente su origen gallego; se remarca la universalidad de su figura, fundamentada en las propias palabras de Mallo.
-Adolescencia en Avilés (1913-1922)
Se desarrolla la trama entre lo anecdótico y lo novelesco, entrelazando hábilmente un compendio de datos con la agudeza suficiente para absorber al lector, y cautivarlo con la intriga del capítulo siguiente.
Realiza una descripción de Avilés, remarcando el antes y el después de la ciudad. Los datos que se recogen son desde el número de habitantes hasta la última tradición con lujo de detalles,- según recoge Ferris, Maruja Mallo sería <<universal de talante y avilesa de formación>>-.
Criada entre catorce hermanos, su hermano Cristino y ella serán los que destaquen en el mundo de la plástica y gracias al apoyo familiar las aptitudes de ambos serán incentivadas. El año que se traslada Maruja Mallo a Madrid (1922), con 20 años, es como si le abriesen las puertas a la libertad y a la experiencia propias, que en los parámetros de una ciudad pequeña como era Avilés no podía desarrollar.
Capítulo II –Años de Academia y trasgresión (1922 – 1926)
-Madrid 1922
La protagonista se instala en Madrid en la calle Fuencarral, una de las más transitadas de la capital, aunque los traslados dentro de la ciudad también se sucedieron hasta llegar el destino definitivo en la calle Ventura Rodríguez, número 3.
Se remarca la educación y el estilo de vida burgués que pudo vivir, a pesar de criarse entre trece hermanos, gracias a la posición social de sus padres.
Las ilusiones y esperanzas de Maruja Mallo de renovar los aires provincianos con su llegada a la capital quedan un poco frustrados, cuando llega encuentra un tímido clima de cambio como consecuencia directa de la influencia ultraísta (en 1918 había aparecido en Madrid el Manifiesto Ultraísta, que promulgaba la defensa de lo nuevo).
También se destaca en el texto la poca influencia de las vanguardias en Madrid durante estos años, con excepción de los núcleos literarios y artísticos (todo ello denunciado por Dalí a través de una carta).
También será en este periodo cuando Maruja Mallo ingrese en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
-Una mujer en la Academia
Es indudable el camino que la mujer ha recorrido, desde 1900 hasta ahora. El estereotipo de “mujer” se ha modificado tanto en la forma como en el fondo, los objetivos prioritarios de cualquier chica veintiañera en 2005 no son los mismos que los de aquellas de principios del siglo XX; éste podía ser el problema prioritario para una mujer como Maruja Mallo, vanguardista de pro, que más podría encajar en este siglo actual que en aquel que le tocó vivir.
Quizá sea esa la característica vital que la hizo sobresalir en su tiempo, su naturaleza innovadora, su espíritu inconformista, su deseo de superación, hoy en día la harían ser una mujer de su tiempo, posiblemente no destacaría ni más ni menos que otra chica de hoy en día, eso sí, con bastante personalidad y unas características propias.
José Luis Ferris, hábilmente, va recogiendo expresiones y comentarios de diferentes escritores e “intelectuales” de la época que, con pocas palabras, alegaban todo un compendio de consecuencias negativas para la mujer y su “rol” establecido, si se consentía este cambio en favor de la intelectualidad femenina. Los comentarios negativos hacia la mujer y sus capacidades se repiten y remarcan, por gente de reconocida personalidad.
En el texto, se destaca su llegada a la Academia de San Fernando y cómo allí empieza a mostrar su claro desparpajo y sus primeros contactos con Dalí.
-Un cuarteto vanguardista: Lorca- Buñuel- Dalí- Mallo
En este apartado sobresale el ambiente universitario de Madrid en los años 20, los primeros contactos y confidencias entre Mallo y Dalí.
Si hubo un lugar que concentró lo más granado de la intelectualidad de la época, ese fue la Residencia de Estudiantes, ubicada en los Altos del Hipódromo, calle Pinar, número 21, bautizada por Juan Ramón Jiménez como << la colina de los chopos>>, fue fundada por Alberto Jiménez Fraud, - Ferris comenta, que de no haber existido un lugar de semejantes características en aquel hermoso periodo de nuestra historia, difícilmente se hubieran encontrado los artistas y escritores que dieron lugar a lo que conocemos, como generación del 27-.
Por allí pasaron personajes como Unamuno, Eugenio d´Ors, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu, Ortega y Gasset, Marañón, Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez y Eduardo Marquina; músicos como Maurice Ravel, Igor Stravinski y Manuel de Falla, y con visitas ilustres como la de Einstein, Madame Curie, Le Courbusier, Tagore....
Ferris, explica cómo fueron los primeros contactos de Dalí y Mallo con los ambientes intelectuales de la capital y las salidas nocturnas de la mano del experimentado Buñuel. Los primeros contactos de Maruja Mallo y Dalí con Federico García Lorca, tuvieron lugar gracias a la intermediación de Buñuel, que era amigo común de los tres, gracias a esto se compuso el cuarteto Buñuel- Lorca- Dalí- Mallo (aunque a lo largo del tiempo en los manuales de uso sólo se le diera cobertura al trío masculino, solapando la figura de la única mujer del grupo).
A través de una serie de anécdotas en el capítulo -según el escritor recogidas de la propia Mallo-, nos relata una serie de anécdotas vividas por Maruja junto a sus amigos, y que nos muestran el carácter desinhibido y en cierta forma provocador de esta fémina, esto la llevó a vivir los más disparatados episodios, llenos de ingenio y audacia por parte de los cuatro protagonistas, donde Buñuel siempre actuaría de Maestro de Ceremonias en las salidas nocturnas.
-Monarquía y dictadura
La experiencia que supondrá la visita de Alfonso XIII, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, estando Mallo y Dalí en primer curso, supondrá un momento que quedará grabado en el recuerdo de todos ellos.
Los escarceos amorosos de la pintora con diferentes compañeros de la Academia, e incluso las permutas entre parejas que se llevaban a cabo, le llevó en cierto momento a compartir con Lorca a uno de sus grandes amores.
-Aires de cambio
Hacia 1923, tras la muerte de Joaquín Sorolla, los incipientes artistas y amigos se quedan en la Academia sin profesor de una de las asignaturas, - Ferris, explica el trasiego para suplir la plaza vacante. Incluso, el apoyo de Dalí a uno de los profesores de forma activa, le valió la expulsión durante un año de la institución académica -.
Las andanzas de Lorca, Dalí, Buñuel y Mallo dentro de la Academia, ya destacaba el carácter excéntrico y peculiar de cada uno de ellos.
Este fragmento del libro recoge cómo en 1982 la propia Maruja afirmaba que sus <<profetas contemporáneos>> eran tres: Einstein, Freud y Marx.
Durante el año de exilio forzado de Dalí - mencionado líneas arriba - se inscribió en la Academia Libre, una escuela de pintura privada, que dirigía el artista catalán Julio Moisés Fernández.
No sabemos si por solidaridad con su amigo o por convicción propia, pero Maruja también estuvo asistiendo a clases en dicha Academia; allí conocería a nuevos amigos que despuntarían años más tarde en la disciplina pictórica.
Allí podían experimentar lo que las normas academicistas no les permitía llevar a cabo. En 1925 regresan a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y retoman las actitudes revolucionarias que les caracterizaba, aunque en cuanto a las preferencias estilísticas se adscribirán al arte nuevo y las nuevas tendencias.
Si hay un mito que marca un punto de inflexión en el arte español anterior a la Guerra Civil, éste sería la Exposición de Artistas Ibéricos en el Palacio de Velázquez del Retiro; el objetivo de estos artistas fue romper las ataduras que amarraban la libertad de expresión artística.
Toda una serie de acontecimientos, de los cuales Maruja Mallo fue protagonista en primera persona, y a su vez una protagonista activa.
-La vida exagerada
Mallo y sus contemporáneos absorbieron toda una serie de influencias, que más adelante les ayudaría a configurar sus respectivas personalidades.
Sería en este momento cuando una compañera de andanzas se añadiría al “corrillo intelectual”, ésta sería Margarita Mansó, cuya relación intima con Dalí, Lorca y Mallo se relata con todo lujo de detalles y anécdotas. Estos datos, recogidos por Ferris de la mano de Concha Méndez, no hacen sino reafirmar los continuos prejuicios sociales que tuvieron que superar estas mujeres día a día, incluso venidas de sus propios “amigos intelectuales”.
Sería en 1925 cuando Maruja conozca a Concha Méndez, que provenía de una familia acomodada -al igual que Maruja Mallo-. Concha sería en los años posteriores su compañera de fatigas, había sido novia de Buñuel durante siete años y gran amiga de Lorca. En 1932 se casaría con el poeta e impresor Manuel Altolaguirre.
El punto de encuentro entre Concha y Maruja fue la exposición que se organizó en Madrid y que sirvió de debut para Dalí, en ella se retomaron viejas amistades también, como la de Rafael Alberti con Maruja Mallo.
A partir de este momento Concha y Maruja comenzaron a patear Madrid juntas, haciendo gala de sus rarezas y audacia personal. Su amistad sufriría un enfriamiento notable en 1930, debido, posiblemente al traslado de Concha Méndez a Londres y posteriormente a Buenos Aires.
Madrid sería el escenario durante la década de los veinte para Maruja Mallo, Concha Méndez, Alberti y Gregorio Prieto de continuas correrías juveniles, empapándose de todas aquellas vivencias de las que ellos mismos eran intrépidos protagonistas.
-Un marinero en Madrid
El momento de encuentro entre Rafael Alberti y Maruja Mallo durante esa inauguración de la exposición de Artistas Ibéricos en el Retiro fue un encuentro que, como queda demostrado, marcó a ambos protagonistas por ser el principio de lo que se ha definido como una turbulenta relación amorosa entre los años 1925 y 1930.
Relación encubierta y solapada durante muchos años, que fue recompensa en el recuerdo de Alberti bastantes años después de morir la primera esposa de Alberti, María Teresa León.
Alberti afirmó, posteriormente, la tremenda influencia que Maruja Mallo ejerció en él y en su obra, por ejemplo, “Sobre los ángeles”, donde se plasma claramente la figura de Maruja Mallo.
También en la obra pictórica de Maruja se reflejaron las influencias de Alberti, este flujo de temas y planteamientos en ambas direcciones no hace más que reafirmar la relación fructífera entre ambos durante esos cinco años.
Posiblemente, este apoyo en Alberti le serviría a la pintora para mitigar el sentimiento de ausencia de amigos como Buñuel, Dalí o Lorca, dispersos en diferentes lugares de residencia.
-Camino de 1927
Durante 1926, la relación de Mallo y Alberti se fue consolidando, según sacamos como conclusión en este apartado. Uno de los puntos clave que ayudó a fructificar esta relación entre ellos fue el respeto a sus espacios de libertad en solitario, su derecho a la individualidad.
También sería este año el de fundación del Lyceum de Madrid, tomado en aquel momento como estandarte de la emancipación femenina, y considerado como un lugar de apoyo a todas aquellas mujeres que deseaban estar en contacto con la cultura.
Sin embargo, las mujeres asiduas a este centro serían consideradas por algunos medios de prensa del momento como <<liceómanas, excéntricas y desequilibradas>>.
Capítulo 3 –De Verbenas y Estampas (1927 –1928)
-1927: Una generación, un viaje, un cuadro
A finales de 1926 muere la madre de Maruja Mallo, Ferris, matiza que quizá el carácter autosuficiente y la capacidad de independencia de Mallo le ayudó a superar este duro trance. El año siguiente 1927, sería un año de cambios, nuevas amistades y la liberación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya que había terminado su periodo de formación en la misma.
Los acontecimientos históricos también se suceden rápidamente (final de la Guerra de Marruecos y debilitamiento progresivo de la Dictadura de Primo de Rivera).
El nacimiento de La Gaceta Literaria, el 1 de enero de 1927, y fundada de la mano de Ernesto Giménez Caballero, se convirtió en el punto de referencia de la intelectualidad del momento.
La conmemoración del tricentenario de Góngora supondrá el punto de partida de un nuevo grupo de poetas, e incluso un punto de partida para la reivindicación de una nueva estética.
Durante un tiempo Maruja Mallo se traslada a Tenerife, y con esta salida o desvinculación de Madrid será donde encuentre un punto de inflexión, gracias al cromatismo isleño, sus particularidades, la vitalidad de sus gentes y su naturaleza, que despertarían en ella sensaciones nuevas y un punto de vista diferente al que tenía desde la capital madrileña. En ese periodo se relacionará con el importante grupo literario surrealista tinerfeño.
Se remarca la importancia de su cuadro “Mujer con Cabra” (1927), pintado en las islas y su significación en defensa de la libertad de la figura femenina y su nueva identidad desvinculada de su concepto anterior.
- La Venus mecánica
Mallo regresa a Madrid, y su amiga Concha Méndez le servirá a la pintora como modelo para muchos cuadros de esta época, sería un ejemplo evidente de mujer liberada con costumbres deportivas propiamente masculinas.
Uno de estos cuadros, realizados por Mallo a su amiga, sería objetivo de múltiples cuchilladas por parte de los padres de Concha, -según explica Ferris, con ello intentaron desahogar la rabia contenida que les provocaba la subversión de su hija para con los mandatos paternos-.
Concha sería objetivo de múltiples insultos por parte de sus coetáneos, e incluso de su antigua pareja, Buñuel; todas las incomprensiones e insultos sufridos por ella se contraponen a todo tipo de halagos que fueron recibidos por Maruja Mallo en su exposición en Madrid.
- Aroma de estampas y verbenas
La pintura de Mallo la podemos entender, actualmente, como una temática actualizada sin aspectos vanguardistas ni rayantes. Sin embargo, hay que encuadrar en los años 20 su producción artística, y con ello entenderemos que cuadros en los cuales se ve una mujer al mando de una bicicleta vestida en traje de baño, descalza y por la playa, tuvo que ser bastante irascible para los estrechos mandatos de la sociedad española de principios de siglo XX.
En sus cuadros reflejó y practicó sobre todas las tendencias posibles de influencia (futurismo, cubismo, vibracionismo...). La temática a partir de la cual plasmaría estas tendencias fueron las verbenas y las fiestas populares de Madrid, dando un aspecto de dinamismo, vitalidad y abigarramiento en las obras.
Las “Estampas” sería otro objetivo de sus pinturas; eran dibujos realizados con lápices de colores y carbón, que representaban objetos sueltos fuera de su contexto habitual y dentro de estas estampas se pueden distinguir diferentes temáticas.
Se remarca la fructificación que supuso la relación amorosa entre Alberti y Mallo, que afectaban directamente en sus producciones artísticas. Se destaca el interés de ambos por el Teatro de Guiñol, por ser una forma artística vinculada a lo popular y festivo; compartían el gusto por el cine, las películas mudas de cómicos americanos de la época, los cafés y las verbenas.
El ensayo titulado “Realismo mágico. Post expresionismo. Problemas de la pintura europea más reciente”, texto publicado en alemán en 1925 y en español en 1927 por la Revista de Occidente, pudo tener considerables influencias sobre Maruja Mallo, como otras de Valori Plastici y sus Fascículos.
- Debutar en Madrid
Sería en 1928 cuando, de la mano de Melchor Fernández Almagro, conociese la pintora a Ortega y Gasset (director de la Revista de Occidente), ya que él podía ser “el trampolín” para lanzar a Mallo al panorama artístico.
Maruja Mallo y Ortega y Gasset tuvieron una fructífera relación artística, gracias a que él quedó prendado de la personalidad innovadora y la frescura de esta joven muchacha gallega. Por ello puso a su disposición los salones de la Revista de Occidente para llevar a cabo su primera exposición en la capital. Esta exposición le dio la oportunidad de conocer a Ramón Gómez de la Serna (padre de la vanguardia).
También se recoge en este apartado una síntesis de opiniones de personajes varios, que no hacían sino augurar la proyección de Maruja Mallo al proscenio del arte.
- Ángeles y marineros
Uno de los cuadros más conocidos – teniendo en cuenta de su serie “verbenas”- sería su óleo Verbena de 1927, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.
Es la plasmación artística de un arte nuevo e innovador, todo ello expresado como un “collage” de imágenes y colores que no hacen más que retomar un tema característico español y enfocarlo a través de las técnicas y colores destilados de la visión pictórica de Maruja Mallo.
***
Llegado el que parecía definitivo final de su relación con Rafael Alberti, se verá marginada por importantes figuras de la vanguardia española, las mismas que antes la elogiaban y que ahora la ignoran, ningunean y deprecian por el simple hecho de ser mujer. Pero también es el momento en el que la Escuela de Vallecas irrumpe en la vida de Maruja Mallo, con una fuerte influencia de Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. Además, los caminos de Mallo y Alberti, que parecían definitivamente separados, convergen de nuevo, y no solo en lo amoroso sino también en lo estético.
Describe Ferris las líneas principales que sigue este movimiento artístico tan autóctono, apuntando que dicha escuela, que solía reunirse en las inmediaciones de la estación de Atocha, se inspiraba, como rechazo a los exilios voluntarios que muchos artistas de vanguardia españoles se habían autoimpuesto a París, en los áridos campos que rodeaban el aquel entonces pueblo de Vallecas, así como las formas y sustancias que lo conformaban. Así, el mundo desolado de las afueras, las tierras abrasadas y las basuras, los vertederos que empiezan ya a invadir los cuadros de Maruja Mallo tienen en esta época el referente directo que son las imágenes del escultor toledano Alberto Sánchez. Pero importantes diferencias separaban a Alberti y Mallo de Palencia y Sánchez, pues si la ortodoxia vallecana pretendía desentrañar la raíz del paisaje ibérico, y sumergirse en una celebración de lo rural y lo natural, esto adquiría en Mallo una dimensión de pesadilla, así como un carácter escatológico y casi telúrico.
En la nueva obra de Mallo hay pues una insistencia obsesiva en la degradación y el espanto, en la podredumbre y la tiniebla. Investiga en la poética de la impureza y capta ese mundo en el que los deshechos (orgánicos e inorgánicos) se descomponen y fosilizan hasta fundirse y hacerse un todo con la tierra, no limitándose al contenido de su obra, sino cuidando también con detalle el medio y el modo de transmitirlo. Ese giro radical en su pintura, esa falta de vida, era la denuncia de una sociedad que devoraba, como el cruel Saturno de las pinturas negras de Goya, a sus criaturas. La falta de vida se transforma en manifestación de una realidad destruida. La inspiración la buscaba Mallo en los paisajes y vertederos de los suburbios madrileños. En contraste con esto destacan la serie de fotografías que su hermano Justo le hiciera en Cercedilla, en 1929. Muestran, además de su clara adscripción a la Escuela de Vallecas, su personalidad originalidad e imaginativa, segura y decidida. Esta sesión, que califica Ferris de “performance”, nos muestra bien a las claras a una Mallo que reivindica sin fisuras su ente, así como profetiza la catástrofe que sobre España iba a caer.
En 1930, y tras su colaboración más intensa, fecunda, cómplice y brillante, se produce la definitiva ruptura, al quedar Alberti deslumbrado por María Teresa León, y decidir borrar para siempre, no sabemos si por deseo expreso o por imposición de su nueva compañera, a la gallega de su vida. Maruja Mallo, que guardará celosa y discretamente su calvario, seguirá enfrentándose sola a la vida, firmemente situada a la cabeza de la avanzadilla de la vanguardia plástica española en la que se encontraba meritoriamente instalada. Su obra comienza ya a ser apreciada y reconocida, y parece que la década de los 30 le auguran un periodo muy exitoso. Es seleccionada para la “Exposición de arquitectura y pintura modernas”, que se celebra entre agosto y septiembre de 1930 en el Gran Casino de San Sebastián, junto a lo más granado de la pintura española del momento. Maruja Mallo fue la única mujer seleccionada para tan exitoso evento, de público y crítica.
En abril, con la llegada a España de la II República, más cambios tendrán de nuevo lugar en su vida. El primero, su compromiso de ilustrar con regularidad la Revista de Occidente, ilustraciones que se publicarían entre los años 1931 y 1936. El segundo, la pensión que le concede la Junta de Ampliación de Estudios para ir a París, a estudiar escenografía y perfeccionar su técnica en diseños teatrales. Ya en la capital francesa expondrá, captando la atención de surrealistas como Breton o Elouard y teniendo una muy buena acogida. Vivirá intensamente esta experiencia parisina, y a pesar de seguir manteniendo con firmeza esa individualidad de la que siempre hizo gala, estrechará sus contactos con insignes miembros del movimiento surrealista, como Miró, Aragon o Magritte, recibiendo interesantes ofertas de artistas de la capital. Su arte ya es reconocido en París.
En 1932, y dejando las puertas abiertas a un posible regreso por el reconocimiento allí logrado, vuelve a Madrid, donde descubre con sorpresa que su arte no ha sido olvidado en España. De nuevo inmersa en la vida cultural madrileña, pero con todo su vanguardismo reforzado, y haciendo gala como nadie de él, la mujer independiente y transgresora que es Maruja Mallo sufre un duro golpe cuando en 1933 fallece su padre, don Justo. Este hecho provoca que Maruja comience a centrar sus esfuerzos en encontrar trabajo, y tras ganar una oposición comienza a impartir clases de Dibujo Libre y Composición durante un curso, en Castilla la Mancha. En lo artístico, vuelve al orden y al sentido constructivo, iniciando una “etapa geométrica”, en un momento en el que, además, la escuela de Vallecas se encuentra ya desmembrada.
Habiendo regresado ya a Madrid, y tras un efímero paso por el Grupo de Arte Constructivo, comienza sus series de “Arquitecturas minerales y vegetales”, que se ven sujetas a esa creciente geometrización que estaba experimentando su obra: ya no hay caos ni atmósferas desagradables, construcciones rurales y figuras geométricas, composiciones en las que impera el orden pero también el campo, fruto de sus exploraciones por los campos de Castilla en su época como profesora; una vuelta constante y consciente a la naturaleza, tal y como apunta Ferris.
Destaca el autor, por otro lado, esa acentuación que se produce tanto su conciencia como su compromiso político, acorde con lo que también estaba sucediendo en la época. Y todo ello motivado por las nuevas amistades que frecuenta, cada vez con mayor asiduidad, así como de su relación con un joven cuyo despertar político estaba floreciendo, igual que su talento lírico, a pasos agigantados. A finales de 1934 comienza a frecuentar la compañía de Pablo Neruda, en su Casa de las Flores del barrio de Argüelles. Fiestas y época de relativa felicidad y fraternidad. Con Altolaguirre, Lorca, Bergamín, Aleixandre, Delia del Carril o Concha Méndez. Y en 1935 conoce, en ese mismo lugar, al joven recién llegado Miguel Hernández.
Será esta una relación fructífera y trascendental para las dos partes. Una relación que dejaría huella en Miguel, convirtiendo a Mallo en su objeto de deseo principal dentro de esa “amada plural” a la que menciona Ferris al referirse la destinataria de El rayo que no cesa. Pero ella, dejando a un lado las influencias artísticas que de su relación con Miguel sacara, no llegó a implicarse en su relación del mismo modo que lo hiciera el poeta oriolano, y la ruptura no le resultó en absoluto traumática. Al joven Miguel, en cambio, le tuvo que llegar a marcar mucho más. Prueba de ello es la relación que iniciará con el líder sindicalista Alberto Fernández Mezquita, relación que sí llegará a calar en ella.
A mediados de mayo del 36 una exposición individual suya, cuya organización corre a cargo de los Amigos de las Artes Nuevas (ADLAN), tiene lugar en el Centro de Exposiciones de Madrid. En ella, recoge toda su obra desde que volviera de Madrid. Entran por tanto en ella los doce óleos que se incluyen en su “Arquitecturas minerales y vegetales”, los dieciséis dibujos de las “Construcciones rurales”, los platos que pinta y diseña para la Escuela de Cerámica, los bocetos y maquetas que crear para la obra teatral Clavileño, así como el mural “Sorpresa del trigo”, inspirada en una manifestación popular que, para el autor, se erige en culminación de todo un proceso creativo, así como en cenit artístico de la artista hasta ese momento.
Dejará Madrid en 1936 junto a Fernández Mezquita, para emprender su estancia estival en Galicia, pero allí les sorprenderá la insurrección militar del 18 de julio, que obligará a su pareja a huir (posteriormente será capturado y asesinado) y a Mallo a permanecer oculta en casa de sus tíos, hasta que, gracias a la intercesión de Gabriela Mistral, y tras contemplar las atrocidades que los nacionales estaban cometiendo allí, le permitirá, previo paso por Portugal, partir hacia la Argentina.
Es en 1937 cuando llega Maruja Mallo al puerto de Buenos Aires, acompañada únicamente por “Sorpresa del trigo” y unas maletas repletas de recuerdos y emociones, pero siendo recibida en la capital argentina como la gran artista que era. Nos muestra Ferris esa nueva vida que comienza para Mallo, encontrándose en tierras porteñas con una auténtica colonia de españoles exiliados. Entablará una relación más constante con aquellos artistas que se reunían en la tertulia del Café Tortoni, como Luis Seoane, Rafael Dieste o Lorenzo Varela. Ya instalada, seguirá por supuesto pintando, y “Mensaje del mar”, “Arquitectura humana” o “La red” son muestras de esta nueva etapa que se ha iniciado para ella. En 1939 se produce su primer viaje Chile, que no será sino el inicio de los muchos más que le seguirían, y en el 40 visita Uruguay; viaje importante, pues allí comienza a realizar sus trazados armónicos, inmersos en una etapa de experimentación pictórica que ha iniciado desde su llegada al continente americano, y que desembocará en su serie “Naturalezas vivas”, con las costas del océano Pacífico como punto central. Así mismo, también desarrolla sus “Retratos bidimensionales”, que la acompañarán a lo largo de toda esta recién iniciada década, y en los que muestra una especial obsesión por las cabezas y los bustos femeninos.
Las redes de amistades que ha conseguido tejer la Mallo, y que Ferris nos muestra detalladamente, acompañadas todas ellas de notas de prensa, artículos o entrevistas a la pintora gallega, trascienden ya las fronteras de la Argentina, y se extienden por buena parte de Sudamérica; fruto de sus más que frecuentes viajes por el continente. Además, su obra ya es más que reconocida en países como Chile y Uruguay, y sus obras son allí requeridas para exposiciones y adquiridas por importantes museos.
Pero de entre todas estas amistades florecientes y viajes frecuentes, destaca Ferris un momento para él clave, en esta aventura americana que había emprendido la gallega: el viaje que, junto al poeta chileno Pablo Neruda, hará a la misteriosa e indómita Isla de Pascua en 1944. Ese momento marcará profundamente su producción poética, influyendo ese particular mundo de ideas de la Mallo por los seres y paisajes que ese viaje al Pacífico le evocará; y una amistad, la que mantuvo con Neruda que, por el olvido que manifestó el chileno hacia ella, la obvia en sus memorias Confieso que he vivido, cobra para Ferris tintes de posible relación que llegara a algo más que una intensa y recordada amistad. Esta experiencia esotérica en la Isla de Pascua no llegará a materializarse hasta algunos años después, habiendo regresado ya a España.
Aún así, la realidad de Maruja Mallo en aquella época pasaba ineludiblemente por la llegada de Perón al poder, y que se encontró al regreso de su viaje. Maruja Mallo se acercó, no sabe Ferris si fue este un factor más perjudicial a la larga que beneficioso, a los sectores económicos que respaldaban al general argentino. Y este hecho le provocó un incremento sustancial en su calidad de vida, pero también supuso, por el contrario, un progresivo aislamiento artístico, que provocó que su anterior popularidad artística entrara en un claro y evidente proceso de retroceso y decadencia. Así, lo más reseñable de esta época de cambios será el encargo que recibe de pintar tres murales, que cubrirán las paredes del céntrico cine Los Ángeles, de la capital bonaerense, y que bajo el título de “Armonías plásticas” será inaugurado el 26 de septiembre de 1945.
Tras el repentino éxito que se le avecina como muralista, y tras una estancia en Brasil, decide poner rumbo a los Estados Unidos, más en concreto a la magna Nueva York, a la que llegará en 1947 con el claro propósito de abrirse un hueco en el difícil mercado neoyorquino. Y da Ferris fe de que lo hizo, tras el éxito de sus exposiciones. Tras el éxito cosechado en América del Norte, y tras restablecer sus relaciones con Europa, su arte está ciertamente en crisis. Sus obras no son ya sino reminiscencias de algo anterior, que dice Ferris, fragmentos de un mundo que ya ha explorado. Sus nuevas series “Máscaras”, “Estrellas de mar” y “Atletas y bailarinas” así lo demuestran. Además, la crisis argentina también afectó a la atención que a su arte, y al arte en general, se le dedica desde la prensa escrita. Esto, unido al evidente distanciamiento que se había producido con respecto a los sectores artísticos con los que antes compartía postulados y noches de tertulia, distanciamiento agudizado por sus constantes viajes por Sudamérica, allanan el terreno para un regreso a España.
Será la exposición de 1959 celebrada en Buenos Aires, exposición que no cosechó demasiado éxito por otro lado, para Ferris el punto de inflexión que motive que su propósito de volver sea claro. Y dicho regreso se produce justamente en 1961, y entrando por una Valencia en fallas que no hace sino traerle reminiscencias pasadas, de aquellos años de verbenas que tan bien pintara. De vuelta en Madrid, donde se instala, comienza a tantear la situación de una posible estancia continuada allí, situación que no cuajará definitivamente hasta algunos años después. Cuando por fin se decide a ello, y tras realizar algunos viajes más entre continente y continente, Maruja Mallo se encuentra con que tiene que enfrentarse a una situación de soledad, que era muy similar, por no decir idéntica, a aquella que tuvo que afrontar en 1936, en el momento de su partida. Pues ahora Maruja Mallo era una perfecta desconocida, con un rico pasado por descubrir, pero sin salas de exposiciones disponibles para ella.
Ya en el año 1969, y en entrevista de Julián Castedo, que Ferris recoge, creemos, que en su totalidad, afirma estar embarcada en su última serie plástica, la de los “Moradores del vacío”. Así, veinticuatro años después de aquel viaje a la Isla de Pascua que tanto la marcara tiene su trascendencia en este momento.
Entre 1974 y 1976 vuelve a embarcarse en algunas exposiciones colectivas, y sus obras vuelven a moverse algo en exposiciones colectivas que tienen lugar en galerías como Multitud, Bargerà, Orfila o Biosca. Y en el 77 se aventura en tres nuevas exposiciones más, en Bilbao Murcia y Madrid, siendo también entrevistada, por un jovencísimo Juan Manuel Bonet, apunta Ferris, en el programa “Tendencias” de la segunda cadena de Televisión Española. Por tanto, comprobamos como su serie “Moradores del vacío” la había devuelto al lugar que realmente merecía dentro del panorama artístico de aquella España en pleno proceso de regeneración democrática. Ese mismo año participará en la exposición homenaje a la Revista de Occidente, que también se convertirá indirectamente en una exposición-homenaje a la propia Mallo, pues en ella tendrán cabida, además de la totalidad de aquella colección de viñetas que realizase para la publicación del gran Ortega, una muestra antológica suya, en la que se incluyen desde cuadros de su primera época hasta de su última serie. Algunos de ellos todavía inéditos.
Sigue exponiendo en galerías madrileñas, y también gallegas, así como en Las Palmas o ARCO. Pero tras pintar el cartel que conmemora el 10º aniversario de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda, de la que será acusada de plagio, se resiente de sus problemas de diabetes, y vuelve a sumirse poco a poco en esa injusta sombra del olvido de la que tan bien habla Ferris, a pesar de que desde su Galicia natal se intentara por todos los medios revitalizar su figura. Pero su ocaso era inevitable, y su “hora cósmica”, como apunta el autor, también. Pues el 6 de febrero de 1995 fallece en la Residencia de Ancianos Menéndez-Pidal, de Madrid.
A modo de conclusión, utiliza Ferris las palabras que Pablo Jiménez dedicara a la gallega en la triste hora de su muerte, palabras que por la belleza, profundidad, cariño y justicia poética de la que hacen gala, nos vemos obligados a reproducir nosotros también, como justo colofón a la artista y al libro que le rinde tan merecido tributo. Libro en el que, por otro lado, y valiéndose de una capacidad narrativa que en ocasiones se nos antoja desbordante, logra una minuciosa reconstrucción de la vida de aquella pintora relegada al ingrato olvido pero con méritos de sobra como para haber pasado al panteón de los artistas españoles de la vanguardia, pero que por diversas vicisitudes, la mayoría ajenas al mundo del arte, quedó en pintora por descubrir. Una visión del autor que logra que ésta se nos aparezca como presencia persistente en muchos momentos de la obra y, puede que a partir de ahora, en algún momento de nuestras vidas. Sin duda una artista de la talla de Maruja Mallo puede lograrlo.
“Pocos habitantes de este siglo han sido tan fantásticos, han sabido transmitir tanta energía, nos han sabido enseñar con tanta sencillez la otra cara de las cosas. Con pocos hemos sido tan ingratos. Maruja Mallo es el sueño, el recuerdo emocionado de la más feliz de nuestra alegre vanguardia, de lo más brillante de nuestra modernidad, aquello de nuestro pasado con lo que nos hubiera gustado quedarnos. Por todo, por todo eso, es imposible que Maruja Mallo haya muerto”.
Trini Ruiz
Subir