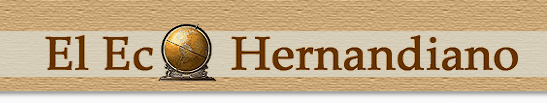ACTUALIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Espero no escandalizar a nadie si afirmo que la actualidad de Miguel Hernández no debe ser analizada con criterios distintos a los de cualquier otro gran poeta de nuestra lengua, a menos que se siga primando una visión fundamentalmente biográfica, que es la que, hasta hoy, ha contagiado explicablemente la valoración del escritor. Y no es que pretenda insinuar siquiera que la vida del poeta estorba en la percepción global de su obra: detrás de cada poema hay una aventura personal, externa o interior, que le da cuerpo y consistencia en su arranque. La biografía, eso está fuera de dudas razonables, es importante, pero no debe constituir el núcleo de la consideración estética. Vistas las cosas con una cierta lejanía, la obra de un escritor se sostiene sola, y un poema suyo debiera conmovernos al margen del mayor o menor conoci-miento que tengamos de sus avatares biográficos, que sólo adquieren entidad estética si se han transmutado en literatura. El caso de Miguel Hernández no es, pues, distinto en esencia al de Du Bellay, Heine, Bécquer o Rilke. Otra cosa es que se utilice la vida del poeta para incentivar o canalizar el interés de los lectores, siempre que no equivoquemos la dirección del dardo, que es el objeto literario. Así que preguntarse por la actualidad de Hernández consiste en inquirir por la actualidad de la poesía, entendida ésta como la máxima intensidad de la expresión literaria.
Situado Miguel Hernández en el lugar que, en cuanto literato, le corresponde, cabe afirmar que el de Orihuela es uno de los nombres mayores de la poesía española del siglo XX. Lo cual no es poco decir, si tenemos en cuenta que su siglo es, como escribió Pedro Sa-linas, eminentemente lírico, y que la trayectoria de Hernández en los apenas diez años de producción literaria es engañosamente breve. En tan corto período, recorrió un camino que arrancaba de las cenizas del tardomodernismo, todavía muy apegado a la poesía regionalista de fines del XIX, pasó por la fiebre del purismo, del gongorismo, del surrealismo, del neo-rromanticismo y de la poesía social, y fue a desembocar en una colección de poemas, escritos durante su período carcelario, en los que el poeta ya camina solo, sin las apoyaturas de escue-las literarias o de cenáculos artísticos, de los que lo alejó la cárcel, sí, pero también una ma-duración vital y artística que no sé si tiene parangón en otros autores de su época. Aunque, para quienes tenemos la fortuna de observarlo todavía en una relativa proximidad cronológi-ca, todo esto viene acompañado de unas circunstancias biográficas que nos acercan emotiva-mente al hombre, dentro de unos años los lectores ya no contarán con ello. Para esos lectores del futuro, las notas sociopolíticas que hoy lo arropan —efervescencia cultural de los años de la República, Guerra Civil, viacrucis de prisiones que Miguel Hernández tuvo que recorrer hasta su muerte en 1942— habrán quedado en un segundo plano. En ese momento, sólo la obra justificará una presencia literaria sin la que quedaría desarbolada la lírica de la primera mitad del siglo XX.
Reducido el poeta a su literatura, Miguel Hernández compendia las corrientes más im-portantes de la poesía de nuestro tiempo histórico. La rapidez con que hubo de consumir eta-pas y recorrer jornadas, como si conociera oscuramente que el tiempo de que disponía iba a ser muy breve, acaso le impidió detenerse suficientemente en cada una de ellas, y lograr to-dos los frutos posibles. Pero esa misma rapidez le ahorró demorarse en circunloquios, perder-se en lo accesorio y dilatarse, en suma, en los márgenes de la poesía. El resultado es una obra que, si resulta asombrosa por el tiempo en que se fraguó y por los diversos registros que en ella aparecen, lo es más aún por la especial intensidad que alcanza en cada uno de esos regis-tros y de los sucesivos tramos cronológicos y estéticos.
Salvo que sean autores de obra única y concisa, como es el caso de Fernández de An-drada y su Epístola moral, o identificados reductivamente con un solo poema, como sucede con Manrique y sus Coplas luctuosas, de prácticamente ningún autor puede afirmarse que carezca de versos prescindibles. Tampoco de Miguel Hernández, cuya brevedad biográfica no supuso, de todos modos, la brevedad de la obra. El oriolano tiene algunos versos alimentados por contingencias ideológicas o por la voluntad de experimentación o ensayo estéticos. Inclu-so la poesía admite las relajaciones y las circunstancialidades. Dicho esto, convendrá añadir que en Miguel Hernández tales relajamientos son absolutamente excepcionales, y que el con-junto de su poesía —dejo a un lado el teatro, que requeriría de más espaciadas matizaciones— está timbrado por una concentración emocional y por una altura estética que la convierten en pura quintaesencia. Curiosamente, su evolución poética se caracteriza por dos procesos que se contraponen, en los que sólo la incidencia de la Guerra Civil en la instrumentalización de su poesía —Viento del pueblo y El hombre acecha— supone una interrupción de los mis-mos: a medida que el escritor va haciéndose dueño de una amplia panoplia retórica, su obra va despojándose de esos aderezos retóricos progresivamente dominados. El resultado sólo puede expresarse de manera paradójica: a mayor densidad expresiva y emotiva, más acentuada ligereza formal. Unos años antes de su muerte, poesía pura se identificaba con poesía des-humanizada, y, en sentido contrario, poesía impura con poesía (re)humanizada. Este doble proceso de —simultáneamente— aprendizaje y despojamiento de lo aprendido lo lleva a ofrecer una poesía que, en Cancionero y romancero de ausencias, es pura y humanizada a un tiempo: una poesía cuya emoción humanísima —pero alquitarada y filtrada— le confiere una suerte de perennidad en que la actualidad alcanza su forma más sublime.
Subir