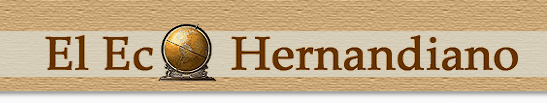A) FICHA DESCRIPTIVA
§ Cabecera
· Título: Revista de Occidente.
· Lugar: Madrid.
§ Datación:
· Cronología de la primera etapa: julio 1923-julio 1936.
· Números editados: 157.
§ Sede social
· Redacción y administración: Avenida de Pí y Margall, 7 (segundo trozo Gran Vía). Apartado 12.206 – Madrid.
· Lugar donde se imprime: Madrid.
§ Características técnicas
· Número de páginas: Variable según el número (generalmente, entre las 60 y las 80 páginas).
· Dimensiones: 14’5 cms. x 23 cms.
· Número de columnas: Una.
· Ilustraciones: A lo largo de los números hay tanto fotografías y grabados como mapas, dibujos y viñetas. Hay ilustraciones en la portada y dentro de algunos artículos. A veces, también al final o al inicio de un artículo.
· Colaboradores gráficos:
Sus principales colaboradores gráficos fueron Almada Negreiros, Rafael Barradas, Bores, Gabriel García Maroto, Jahl, Maruja Mallo, Santiago Ontañón, Benjamín Palencia, Sáenz de Tejada y Ucelay.
· Impresor: Imprenta de Galo Sáez. C/ Mesón de Paños, nº 6. Teléfono 11944. Madrid.
§ Empresa periodística:
· Fundador y mentor: José Ortega y Gasset.
· Secretario de redacción: Fernando Vela.
· Administrador: Manuel Ortega y Gasset.
· Puntos de venta: Se vendía en España, Europa y América.
· Suscripción: Desde el año de su creación (1923) hasta su suspensión por la guerra civil, la revista mantuvo sus precios. En España, número suelto, 3’50 pesetas; suscripción anual, 34 pesetas; y suscripción semanal, 18 pesetas. En el extranjero, número suelto, 4’25 pesetas; suscripción anual, 42 pesetas; suscripción semestral, 23 pesetas; y en la República Argentina, número suelto, 1’75 pesetas; suscripción anual, 16 pesetas; y suscripción semestral, 9 pesetas.
· Equipo direccional: José Ortega y Gasset y Fernando Vela.
· Colaboradores: Colaboraron en la revista, entre otros muchos, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Max Aub, Francisco Ayala, Mauricio Bacarisse, Corpus Barga, José Bergamín, Luis Cernuda, José María de Cossío, Juan Chabás, Rosa Chacel, Gerardo Diego, Antonio Espina, García Lorca, Giménez Caballero, Ramón Gómez de la Serna, Jorge Guillén, el oriolano Miguel Hernández, Marichalar, José Moreno Villa, Eugenio d’Ors, Porlán, Pedro Salinas, Guillermo de Torre, Luis María Vilallonga y María Zambrano. Los argentinos Borges, Girondo, Eduardo Mallea y Victoria Ocampo; el chileno Neruda, el cubano Lino Novás Calvo y los mexicanos Alfonso Reyes y Torres Bodet, fueron algunos de sus firmas hispanoamericanas.
Entre los autores traducidos figuraron los franceses Marcelle Auclair, Cassou, Cocteau, Benjamín Crémieux, Joseph Delteil, Marcel Jouhandeau, Montherlant, Paul Morand, Ozenfant, Jean Prévost, Supervielle y Valéry; el suizo Le Corbusier; los italianos Bruno Barilli, Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi, Pirandello e Italo Svevo; los británicos Cristóbal Hall, D.H. Lawrence, Catherine Mansfield y Virginia Wolf; los alemanes Jung, Landsberg y Franz Roh; el polaco Paszkiewicz; el checo Kafka, los rusos Ehrenburg y Stravinsky; y los norteamericanos Sherwood Anderson, Lewis Mumford y Edmund Wilson.
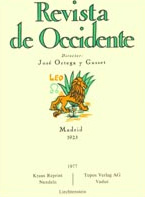
En el espacio de tiempo comprendido entre el año 1923 y 1930, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera fue la encargada de regir los designios de España. No son generalmente las dictaduras amigas demasiado fieles de la cultura, pues quizás llegan a extremos de exigencia que las extralimitan y desacreditan en el mejor de los casos, y no fue ésta una excepción. Pero, a pesar de la hostilidad manifiesta que existía entre el general y los intelectuales, durante los siete años que duró su mandato España gozó de un desarrollo intelectual apreciable. Una de las posibles razones la encontramos dos meses antes de que dicha dictadura se iniciara, pues en julio de 1923 veía la luz una de las revistas literarias más importantes y representativas de ese salto cualitativo que la cultura española sufrió: la Revista de Occidente Y ya desde su primer número, la Revista..., dirigiendo sus miras a un público selecto y preparado, capaz de recibir las noticias, serias y de hondo calado, se dedicó a recoger los acontecimientos culturales que tenían lugar tanto en España como más allá de sus fronteras. Intentando alejarse de los terrenos ásperos y cenagosos terrenos de la política de aquellos años, pasando a ocuparse de temas “más perdurables y profundos”, e intentado rescatar al público culto del caos intelectual y espiritual en el que estaba sumido el país.
A pesar de que el número de lectores al que llegaba estaba algo restringido por la poca tirada de la publicación, apenas 3000 ejemplares por número, fue el proyecto de todos en los que estuvo implicado su fundador, el madrileño José Ortega y Gasset, que más influencia real tuvo. Pues desde la Revista de Occidente, el gran pensador que fue José Ortega y Gasset ejerció un memorable magisterio intelectual sobre la masa de la época, asumiendo el papel de introductor de nuevas tendencias e intentando combatir el aislamiento cultural que sufría España.
En ese primer número de la revista, el publicado en julio de 1923, encontramos ya toda una declaración de intenciones, una preceptiva que dejaba bien a las claras cuales eran los límites y el fin que se había propuesto llevar a cabo la publicación. Bajo el sencillo y aparentemente simple encabezado de “Propósitos” se escondía un complejo entramado literario, filosófico e intelectual que conformaban la columna vertebral de la Revista de Occidente. En primer lugar, y tras postular que la sencillez y la modestia eran dos de los pilares básicos sobre los que sustentar sus propósitos (una encubierta falsa modestia muy al gusto de intelectuales refinados como Ortega), afirmaba estar dirigida a aquella gente que, siendo consciente del estado cambiante de las cosas más importantes que les rodeaban, sumida en un pasajero caos estructural, necesitaba, de algún modo, insuflar a su vida algo de “claridad, orden y jerarquía en la información”, para tratar de poner remedio a semejante mal. Una vez hecha la criba, podía llegar a presentar una información intensiva y ordenada, para poder tratar con amplitud y rigor los temas que realmente sí eran importantes. Además, hacen gala de su apoliticismo, pues la política no creían que aspirara a comprender las cosas en su esencia, pero este apoliticismo no hacía sino otorgarle, voluntaria o involuntariamente, una actitud política encubierta. Así, al margen de preferencias por el terreno siempre peligroso de la política, orienta su temática al tratamiento de las “cosas de España”, pero el hecho de que las firmas colaboradoras no se restrinjan al ámbito nacional y tengan cabida en la publicación cualquier pluma extranjera le confiere una amplitud de miras que no deja de ser, además de ambiciosa, manifiestamente reveladora e interesante.
Ante unos tiempos que tilda de “cambiantes”, se posiciona del lado de la tranquilidad; desde la perspectiva que esta postura otorga, los conceptos serán más fácilmente asimilables. Y desde esta posición preferente propuso, como bien apunta Fernando Lafuente, nuevas formas en la historiografía, divulgación científica, ensayo filosófico y creación literaria, tanto en Iberoamérica como en Europa y Estados Unidos. Un occidente, el de aquella época, que se encontraba inmerso en un claro momento de cambios, de profundos cambios, y que estaba rodeado de vanguardias, cine, ciencia y modernidad. Un occidente en pleno proceso de renovación. Caminando a la par de los cambios más significativos que se iban produciendo en Europa, fue el reflejo hispano de otras publicaciones comparables, no sólo en posturas ideológicas sino también en calidad literaria, de revistas tales como La Crítica de Benedetto Croce, en Italia, Criterion de T.S. Elliot en Inglaterra, Nouvelle Revue Française en Francia, Neue Deutsche Rundschau en Alemania o la norteamericana Partisan Review.
En cuanto a las secciones propiamente dichas de la publicación, cabe señalar que a lo largo de su primera etapa (1923-1936), la Revista de Occidente no tiene unas secciones claramente definidas. En el sumario del primer número, el de julio de 1923, el propósito editorial nos muestra un primer bloque de artículos de creación literaria, un segundo bloque con artículos de investigación bajo el epígrafe ‘Nuevos hechos, nuevas ideas’ y las secciones breves ‘Notas’, ‘Asteriscos’ y ‘La flecha en blanco’, además de bibliografía. Sin embargo, en 1936 había dos grandes bloques: un índice con ficha técnica, contenido y condiciones de venta de la revista; y un bloque literario con artículos de diversa índole, notas sobre publicaciones y listado de libros recibidos.
Si hacemos un examen pormenorizado de los 157 números editados de aquella originaria publicación a lo largo de sus trece años de vida, podemos agrupar las diferentes publicaciones en estos temas:
- ensayos de carácter general (literaturas extranjeras, signos de los tiempos, reflexión sobre la escritura, artes plásticas, música y diseño).
- escritos filosóficos y de ciencias humanas y sociales.
- artículos científicos.
- textos literarios de grandes autores extranjeros.
- la narrativa deshumanizada española.
- ensayos sobre artes plásticas.
- obra de los poetas más significativos de la ‘Generación del 27’.
- notas y fragmentos críticos breves, que abarcan un amplio espectro (artes plásticas, música, cine, literatura -sobre todo, francesa-, semblanzas y memorias de personajes célebres, así como los cambios más notorios en las costumbres y en las actitudes -relaciones entre los sexos, erotismo y moda, usos cosmopolitas, etc.
Pues si una pretensión tuvo, ante todo y por encima de cualquier otra cosa la Revista de Occidente, ésta fue la de divulgar. No estaba dirigida, a pesar de lo pueda pensarse, a un selecto y reducido grupo de privilegiados intelectuales, sino a la inmensa minoría intelectual que constituía parte de la sociedad española y que buscaba respuestas a los problemas que les asaltaban; una minoría discreta, culta y curiosa, pero también crítica y exigente. Todo un reto tácito entre editores y lectores que llegó a las más altas cotas de la intelectualidad española del momento. Pues “divulgar no es vulgarizar”, como apunta tan acertadamente Lafuente.
La expresa preferencia que mostraba la Revista de Occidente por trabajos de los mejores escritores y teóricos europeos reflejaba la postura de Ortega con respecto a las prioridades intelectuales que tenía el país. Además, también desvela esa clara propensión elitista, en cuanto a nombre y contenidos, no objetivos, que caracteriza ese papel de innovador y divulgador cultural del que se hizo justamente acreedor. Así, a pesar de que la línea editorial no era algo exclusivo de Ortega, su figura sí que llegó a influir en lo que a la selección de temas de la revista se refería; temas que, por otro lado, no hacían sino constituir una completa radiografía cultural de lo que en Europa estaba sucediendo en aquellos momentos, según él la infería, por supuesto. Así, en la Revista de Occidente únicamente publicaban aquellas firmas que podían tener un aporte notable a la comunidad científica, académica y cultural.
Publicación clave de la vanguardia española junto a La Gaceta Literaria, tuvo un peso mayor que ésta, y así ha llegado a nosotros con el paso del tiempo. Significativamente, un artículo del propio Ortega, “Sobre un periódico de las letras”, significó el punto de partida para La Gaceta... Además, la Revista de Occidente siempre intentó (por expreso deseo de Ortega y Gasset) mantener unas relaciones constantes y sólidas con Latinoamérica. Pues si la gran mayoría de hispanohablantes vivían al otro lado del océano, hubiese sido un error mayúsculo haberlos obviado, y más si se pretendía tener una visión global. Propugnaba así una cultura en lengua española, al margen de fronteras, razas o variantes dialectales. Esta y no otra es la razón por la que siempre quiso ser recordado como “Ortega el Americano”.
Y es que, a lo largo de toda su vida, José Ortega y Gasset mostró unos principios tan insobornables como los que destilaba su proyecto más ambicioso. Manifestó en todo momento aquello que Rockwell Gray denominó “imperativo de la modernidad”, una necesidad de que la sociedad española abriese sus puertas a la cultura que venía allende sus fronteras; nuevas corrientes de pensamiento que penetraron en nuestro país de su mano, inundándonos del arte y la erudición que dominaban una Europa también sumida en una época de cambios. La propia vida de Ortega se enmarca en el contexto de un “modernismo intelectual e internacional”, que intentó socavar esa distancia que separaba a España con el resto de Europa.
Perteneciente a la denominada “Generación del 14”, junto a Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez o Gabriel Miró, sus miembros tenían la misión política de investigar en las realidades mismas del país, defendiendo el avance de pensamientos más cercanos al liberalismo. Un discurso de Ortega, en el Teatro de la Comedia en marzo de 1914, constituyó la presentación en sociedad de este grupo de intelectuales que se definía sin ambiciones personales, y que hizo de la austeridad, el respeto y conocimiento de los maestros hispanos, la reflexión y el pensar ante todo en las minorías, su razón de ser. Movimientos similares a este se produjeron también en 1914 tanto en Francia, como en Inglaterra, Alemania e Italia, provocado por la ascensión de elites juveniles al poder, en ruptura de la idea de la Historia como continuidad.
Imaginen a ese tenaz pensador y precursor que fue Ortega, pensador en constante proceso de trabajo, sentado ante la mesa de esos sucesivos despachos de las distintas casas que ocupó. Escribiendo en sus cuartillas holandesas, sobre amplias mesas pobladas por ingentes cantidades de libros y dominadas, todas ellas, por un atril. Un atril que dominaba esas mesas con la misma insolencia y superioridad con la que él mismo manejó a esas masas minoritarias para las que tanto escribió. Leyendo esos libros que tan poco le duraban, pues pasaba rápidamente a otro, y tomando esas notas, reflexiones, que constituirían el cuerpo de sus ensayos artículos.
Tanto al frente de la Liga de Educación Política como desde la revista España, desde la atalaya en que se constituyó todo ese referente que fue la Revista de Occidente, o en el seno de la Agrupación al Servicio de la República, José Ortega y Gasset ejerció el más memorable y admirable magisterio intelectual que se recuerda sobre la sociedad española, esa inmensa minoría a la que tanto se refería, en la década de los años veinte y treinta. Y la propia disposición de sus artículos respondía a esa premisa bajo la cual habían sido escritos: influir decisivamente en la España de la época. Inteligibles y claros, en una constante sucesión de ideas, hechos y ejemplos que bombardean la mente del lector y lo inducen al lugar que él quiere, bajo su tutela ideológica. En sus escritos se concilian la brevedad y la síntesis con esa convicción que tenía de que “toda opinión justa es larga de expresar”. De esta confluencia emanan tanto su peculiar e inconfundible estilo como esa estructura ya vista de sus artículos, en los que en muchas veces esa síntesis provoca que en una sola frase logre sintetizar, comprimir, y resumir toda su doctrina. Nunca llegó a escribir libros como tal; probablemente porque siempre se sentía arrebatado por otras ideas antes de acabar totalmente con unas. Pero esto no fue óbice para que consiguiera una gran innovación en el estilo y en la manera en que recreó sus artículos, ensayos y largas reflexiones, que lo llevaron a las mismísimas puertas de conseguir algo que, no sabemos si consciente o inconscientemente, pretendía acometer: la consecución del género literario del libro filosófico. A pesar de no lograrlo, nos quedan sus esbozos, únicos a pesar de todo, en forma de artículos, ensayos y largas reflexiones.
Entre algunas de sus obras más significativas podemos encontrar Meditaciones del Quijote, de 1914, el memorable prólogo a El Pasajero, de José Moreno Villa, los ocho volúmenes misceláneos que constituyen esa obra magna que es El espectador, España invertebrada, La rebelión de las masas o La deshumanización del arte, obra clave, de 1925, en la que Ortega reflexiona ampliamente sobre algunos aspectos significativos de la modernidad. La corriente de renovación que llevó a cabo fue toda una bocanada de aire fresco para la anquilosada y limitada vida cultural de la España del momento.
No se limitaron sus apariciones en publicaciones periódicas a las mencionadas; así Ortega también publicó en revistas vanguardistas tales como Ultra, la bonaerense Sur, de la que incluso formó parte del Comité de Redacción, así como en las páginas de la francesa Commerce o la alemana Der Querschnitt. Además, influyó decisivamente en escritores de índole tan diversa como Rosa Chacel, Ledesma Ramos, Fernando Vela o María Zambrano, que se han manifestado deudores del genial pensador madrileño.
El estallido de la guerra civil lo sorprendió en Madrid, viéndose obligado a partir hacia Francia y Holanda. Posteriormente residiría en Argentina y Portugal, hasta que en 1945 se produce su definitivo regreso a España.

José Ortega y Gasset
En cuanto a la presencia de Miguel Hernández en la Revista de Occidente se circunscribe a dos números: diciembre de 1935 (nº CL) y junio de 1936 (nº CLVI). En el número de diciembre, el poeta de Orihuela publicó la ‘Elegía’ y varios sonetos de El rayo que no cesa. Según Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández estaba a punto de remontar su honda crisis ideológica personal para incorporarse a la de su país. Pero antes le quedaba asistir al último y doloroso acto que cerraría este proceso: el 24 de diciembre de 1935 moría en Orihuela su íntimo amigo Ramón Sijé.
Fue un duro golpe para Miguel, quien, en una carta que dirige a Juan Guerrero Ruiz, le confiesa su dolor por haberse ‘conducido injustamente con él en estos últimos tiempos’ y vuelca todo su sentimiento en la famosa ‘Elegía’, que escribe en un corto espacio de tiempo, ya que la publica en el número de diciembre de Revista de Occidente y la incluye en El rayo que no cesa, que sale a la luz en enero de 1936. Esta elegía es una muestra de su vinculación afectiva con su ‘compañero del alma’ (o ‘hermano hace diez años’ como lo nombra por esas fechas), pero no hay en ella ningún tipo de adhesión ideológica. Con todo, según Sánchez Vidal, estamos ante la prueba más clara de esa dicotomía y de esa crisis de la que Miguel sólo empieza a vislumbrar la salida. Añade este estudioso hernandiano que la “Elegía” está en un continuo vaivén entre viejos y nuevos planteamientos, entre cristianismo y panteísmo, entre Sijé y Neruda-Aleixandre, que termina venciéndose hacia este segundo lado.
La otra liberación que necesitaba el poeta de Orihuela era dar rienda suelta a su crisis sentimental, contaminada de ingredientes religiosos e ideológicos. Eso lo llevó a cabo con El rayo que no cesa, libro cuya génesis se remontaba en realidad a 1934. Paralelamente a su poesía religiosa, Miguel Hernández estaba intentando desde principios de 1934 una nueva faceta expresiva, ya que había conocido a Josefina Manresa y se había enamorado de ella. Las dos vertientes, al principio, no se separan, siendo modelos los poemas erótico-religiosos, influjos que perdurarán hasta El rayo que no cesa. Sin embargo, ya en sus sonetos y, sobre todo, en las composiciones más distendidas (“Elegía”), se barrunta con claridad al Miguel Hernández de la ‘poesía impura’ y de un erotismo mucho más coherente con lo que ya empieza a ser su cosmovisión definitiva. Ha entrado en la órbita de Neruda y Aleixandre.
Opina Sánchez Vidal que, si El rayo ... está compuesto ‘en el transcurso de cambios tan hondos en su vida y su obra, parece lógico que queden reflejados en el libro. Y así es. Creo precisamente que esta obra es el resultado de la crisis de Hernández y que sin esa clave no es posible entender su verdadero alcance. El descubrimiento del amor constituyó para Miguel Hernández una auténtica aventura poética, surgiendo así un deseo erótico y paralelamente al mismo una barrera que impide su realización: una moral provinciana y estrecha que se cierne sobre su novia Josefina y el ambiente oriolano, contra la que chocará Miguel Hernández inevitablemente’. Lo dice verso a verso en El rayo ..., pero encubierto ‘con una imaginería petrarquista que a veces impide apercibirse de ello’. Manifiesta además Sánchez Vidal que la contaminación religiosa y represora malogra, en cierto sentido, esta composición.
El soneto en El rayo que no cesa es, a nivel estrófico y métrico, el equivalente de la moral provinciana, que constriñe al poeta y funciona como auténtica disciplina que le encarcela. Tras esta composición, se lanzó al más desaforado libremetrismo como indudable antídoto al encorsetamiento de El rayo ..., libro en que ya el soneto empieza a resquebrajarse y en donde se introducen tres poemas que no van en ese metro. Este resquebrajamiento del soneto fue señalado por Juan Ramón Jiménez en el periódico El Sol (23-02-1936), donde se ocupaba del avance que la Revista de Occidente hacía del libro: ‘los poemas tienen su empaque quevedesco, es verdad, su herencia castiza. Pero la áspera belleza tremenda de su corazón arraigado rompe el paquete y se desborda como elemental naturaleza desnuda’.
de general amor por cuanto nace,
a llamaradas echa mientras hace
morir a los tranquilos ganaderos’
La segunda aparición de Miguel Hernández en la Revista de Occidente tuvo lugar en el número de junio de 1936 con los poemas ‘Égloga’ y ‘Sino sangriento’. Como dice Dario Puccini, ‘el poeta de Orihuela sigue profundizando inflexible y violentamente en su corazón, en su angustia existencial, en su individualidad universal: siempre vigilante en su definida línea quevediana y, además, enriquecida con nuevas inquietudes lingüísticas y formales’. En el estupendo y tan amargo ‘Sino sangriento’, retoma el tema de la sangre ancestral, que se va haciendo persona, bestia, furor, destino, río, mar ...
La ‘Égloga’ supone la delicada y desolada evocación de Garcilaso, en la que manifiesta otros motivos de aguda y compuesta melancolía, como el siguiente:
cultivar los barbechos del olvido,
y si no hacerme polvo, hacerme arena:
de mi cuerpo y su estruendo,
de mis ojos al fin desentendido,
sesteando, olvidando, sonriendo
lejos del sentimiento y del sentido’
La ‘Égloga’ está dedicada a Garcilaso de la Vega, escritor toledano del siglo XVI, en el aniversario de su muerte. Es un retrato poético del paisaje, de la ciudad, de las aguas del Tajo. Se nota la influencia de Neruda en la presencia de elementos naturales como el polvo y la arena. Esta composición tiene forma clásica, pero un vocabulario contemporáneo. Podría hablarse aquí de la rehumanización de la poesía propuesta por Neruda.
Por otra parte, dice Puccini que ‘Sino sangriento’, con su proceder lírico ondulatorio o interrumpido, pero siempre intenso, con su robusta nervadura paratáctica, con su seco vigor lexical, dirigidos a expresar una angustia autobiográfica cada vez más genuina, ‘ya alude a una mediación entre el discurso alegórico (objetivo) de los clásicos frecuentados por Miguel Hernández (Garcilaso de la Vega, Góngora y, cada vez más, Lope y Quevedo) y la dilatación metafórica (subjetiva) de sus nuevos y momentáneos maestros (Aleixandre y Neruda). Además, también anuncia concretamente -una vez consumada y asimilada la experiencia de la poesía ‘de masa’- la postrera frase de la lírica hernandiana’. El ‘Sino sangriento’ es un vaivén, como la vida. Aparece la sangre y muchos elementos naturales desbordados. Tiene rima asonante y factura clásica.
Y ya, antes de concluir, y como justo epitafio a tan excelsa revista, queremos hacer referencia a las palabras que Magdalena Mora expresó a propósito de la Revista de Occidente con motivo de la conmemoración de su 70 aniversario. Apunta lo que de precursora tuvo esta publicación en su primera etapa, pues fue la introductora en nuestro país de la cultura mundial (escondida bajo ese enigmático “Occidente” que reza el título) en nuestro país; una renovación atractiva que también fue, en gran medida perdurable, pues dejó una marca indeleble y difícil de olvidar. Los textos de la publicación tenían, como hilo conductor, los rasgos más significativos de la cultura de la época. No habían sido seleccionados, ni mucho menos al azar; textos que, incluso hoy en día, y gracias a esa cuidadosa criba a la que habían sido sometidos, conservan la vitalidad de antaño, y por ende ejercen un gran atractivo para los lectores de hoy. Y textos que, como ya quedó patente en su declaración de intenciones programática, contribuían, contribuyen y, a buen seguro, contribuirán, a conocer “por donde va el mundo” en ese momento determinado, sea cual sea, y a expresar “los síntomas de una profunda transformación en las ideas, maneras, sentimientos e instituciones”.
Antonio Peñalver
Subir