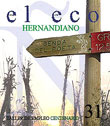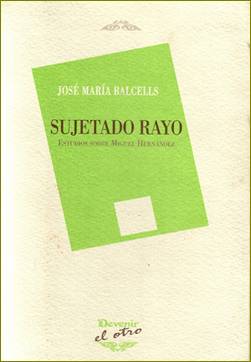
“Sujetado rayo. Estudios sobre Miguel Hernández”,
Madrid, Editorial Devenir, 2009, 245 pp.
José María Balcells, catedrático de Literatura Española en la Universidad de León y prestigioso investigador hernandiano, rescata en su último libro “Sujetado rayo. Estudios sobre Miguel Hernández”, un conjunto de textos referidos a varias etapas personales y literarias del poeta oriolano, especialmente las relativas a “El rayo que no cesa”, y a la obra poética hernandiana escrita durante la guerra civil. Son un total de ochos estudios seleccionados de la bibliografía del autor, comprendidos entre 1983 hasta 2004, y publicados previamente en distintas revistas, pero actualizados ahora, ya que ninguno es idéntico a como apareció inicialmente: “La prehistoria poética”, “Las huellas de Rubén Darío”, “Los estímulos de Quevedo”, “Gestación y lenguaje poético de “El rayo que no cesa””, “De Josefina a María y de María a Maruja (Sobre la musa de “Me llamo barro”)”, “La sátira de guerra”, “El rayo que no cesa desde la intertextualidad” y “El trabajo: una perspectiva poética”.
En cuanto al título, “Sujetado rayo”, está inspirado en un verso de la obra a la que debe su nombre, “El rayo que no cesa”, que cita: “un rayo soy sujeto a una redoma”. “Redoma” entendida como la sujeción de Miguel Hernández a unas lecturas determinadas, a los convencionalismos del ámbito oriolano de la época, pero a pesar de los cuales, él supo sobrepasar todo eso, hallando su propio estilo, su propia voz.
Otro aspecto importante que Balcells destaca en este volumen, es la reivindicación de Josefina, la mujer de Hernández, como la figura inspiradora de los poemas que componen “El rayo que no cesa”, en detrimento de las teorías que defienden a la pintora gallega Maruja Mallo como musa del poeta. En palabras del propio autor: “Se vuelve a poner a Josefina Manresa como centro del lenguaje poético de “El rayo que no cesa.”
Este libro es el resultado de un estudio pormenorizado de la obra completa hernandiana, lo que queda demostrado por la numerosa bibliografía utilizada, y refleja, además, un arduo trabajo de investigación personal que el profesor Balcells ha llevado a cabo durante años. La publicación surge con el propósito de facilitar la labor a los investigadores en este año 2010 que conmemora el Centenario del nacimiento del poeta, ya que reúne estudios científicos dispersos y de difícil acceso.
El primero de los textos propuestos, “La prehistoria poética”, es una recuperación de artículos para la reconstrucción, casi total, de la etapa inicial de la obra hernandiana, desde finales de 1929 hasta marzo de 1932. Así, encontramos antes de 1930 toda una serie de ejercicios literarios de carácter modernista. Aunque después se produciría un giro en su poesía hacia temas relacionados con el mundo oriolano, que llegaría hasta 1931. Una fase en la que, por supuesto, sobrevivieron los temas y técnicas modernistas, y en la que encontramos los poemas más “mironianos”, en los que destacan temas como la siesta, el sendero, el estío, la tristeza...En este punto, es importante destacar a Gabriel y Galán y Vicente Medina, dos autores que incidieron de forma notoria, especialmente Gabriel y Galán, en los versos de Miguel, cuyos ecos llegaron a resonar más allá de su primera etapa. Un claro ejemplo de ello lo constituye “El silbo de afirmación en la aldea”, influenciado, seguramente, por el poema “El regreso” de Gabriel y Galán. En ambas composiciones se contrapone el modo de vida cortesano al modo de vida del campo, decantándose por este último, y la métrica utilizada por Hernández, la silva, es la misma en ambos poemas. Este primitivo “silbo”, caracterizado por la claridad, la concreción, el clasicismo y, en definitiva, por un acusado sello personal, no llegó a publicarse, pero dará lugar a un segundo “silbo”, influenciado por el pintor Benjamín Palencia. Entre ellos existen semejanzas, pero también diferencias muy acusadas, tanto en el aspecto formal como en los temas. El escenario de la pastoría y sus soledades del primer “silbo”, dará paso a la desgracia y la premonición fúnebre que caracteriza el segundo. Y la suma de ambos desembocará en un tercero, definitivo, que vio la luz en 1935, y que el poeta denominaría “Imagen de tu huella”. Sin embargo, esta denominación tendrá una vigencia muy breve, ya que al poco tiempo fue sustituida por “El rayo que no cesa” (1936), compuesto por treinta sonetos, a excepción de la “Elegía”. En ellos se observa la influencia de Vicente Aleixandre y, en menor medida, de Pablo Neruda, a través de símbolos como la sangre, el toro, la pena amorosa y, por supuesto, el dolor por la muerte del “compañero del alma” que se refleja en el poema elegíaco.
Antes de proseguir nuestra andadura por las distintas fases de composición de la obra, “Gestación y lenguaje poético de “El rayo que no cesa””, cabría ahora realizar un inciso y recalcar cómo en Miguel Hernández son evidentes, también, las huellas de autores del primer y segundo romanticismo, sobretodo a raíz de la intensificación de la mímesis del Modernismo. Estaríamos hablando de autores como Espronceda o Zorrilla en cuanto a los temas y tonos épicos; también son claras las deudas a Bécquer, a Federico Balart, en lo referente al uso de cuartetas, redondillas, quintillas, etc., pero el mayor índice de intertextualidad lo encontramos en los poemas de Rubén Darío, ya que si hubo alguien que influyó de manera notoria en el poeta oriolano, ése fue, sin duda, Darío, “Las huellas de Rubén Darío”. Un lenguaje modernista, cargado de reminiscencias “rubendarianas”, tanto en la métrica, como en el ritmo y la musicalidad, que proseguirá hasta finales de 1931. Miguel era un gran lector de la obra del nicaragüense, y eso se hace patente en muchos de sus poemas de la fase de aprendizaje literario. Un ejemplo de ello es el empleo del alejandrino a lo largo de toda su trayectoria poética.
Después, su obra se decantaría hacia los autores del Siglo de Oro, en especial Luis de Góngora y Quevedo. “Los estímulos de Quevedo”, se atribuyen a la influencia de su gran amigo Ramón Sijé, quien ejerció un papel importante en la formación poética de Hernández, especialmente, en lo que se refiere a lecturas determinadas. Francisco de Quevedo y Ramón Sijé eran admiradores de los jesuitas y, quizá por ello, el destinatario de la famosa “Elegía” incrementó sus lecturas “quevedianas”, haciendo copartícipe de ellas a su amigo Miguel. En este caso, estaríamos hablando del “quevedismo” poético hernandiano. Una devoción que procede de las aulas de Santo Domingo. Y esa inicial aproximación se deja sentir ya en “El rayo que no cesa”, tanto en el contenido como en la forma. El alicantino formaliza esa recurrencia a la pena que Quevedo determinó desde una tradición poética. La crisis íntima que sufre Hernández se entremezcla con toda una filosofía amorosa que subyace en el interior de la obra. Amor y dolor, dos conceptos que unen a Quevedo y al alicantino; aunque también hallamos estoicismo, como es el caso de “Un carnívoro cuchillo”, o las remembranzas lingüísticas que se insertan a lo largo de la “Elegía”, y que contribuyeron a dar una mayor cohesión interna al poemario, fijando la historia en un tiempo y espacio determinados. Pero lo cierto es que la influencia de Quevedo llegará más allá de “El rayo que no cesa”, haciéndose patente, de nuevo, durante la guerra. Muestra de ello sería la enumeración panegírica que encontramos en “Vientos del pueblo”, en la que hallamos también sátira y sarcasmo, cuya repercusión alcanzará hasta “El hombre acecha”, para, posteriormente, en “Cancionero y romancero de ausencias”, encontrar la asimilación de todo un legado literario. Asimismo, es importante destacar a José María de Cossío quien, en mayo de 1935, empleará a Miguel Hernández como secretario en Espasa Calpe, encargándole la redacción de textos de su enciclopedia de los toros. De aquí surgirá, en parte, el símbolo taúrico, tan importante en Miguel. Esa imagen del toro identificada con el sufrido enamorado, y que tantas veces encontramos en la obra del alicantino. La fatalidad del toro asociada al sino del poeta caracteriza el tono amargo, triste y dolorido que nos conduce, nuevamente, a la lírica de “El rayo que no cesa”, verdadero eje vertebrador de este volumen.
José María Balcells aborda, a continuación, el problema de la destinataria de la obra, “De Josefina a María y de María a Maruja (Sobre la musa de “Me llamo barro”)”, que tantas controversias ha suscitado entre la crítica. Y tres son los nombres involucrados en esta problemática cuestión: Maruja Mallo, María Cegarra o su esposa Josefina Manresa. El autor atestigua mediante una carta que el propio Miguel envió a su esposa, fechada a finales de febrero de 1936, que el poemario está dedicado a ella, y así se asegura en la carta:
“…me acaban de publicar otro libro. ¿Te acuerdas que te prometí dedicártelo el primero que saliera? Antes de que yo te escribiera por primera vez ahora ya había salido y dedicado a ti, aunque no ponga tu nombre. (…)” (p.111)
Sin embargo, y a pesar de ello, otros dos nombres resuenan como posibles inspiradoras de esta lírica amorosa. Se trataría de la escritora María Cegarra, quien mantuvo una breve amistad con el poeta que quedó truncada por la guerra, y la pintora gallega Maruja Mallo, quien al parecer sí tuvo un amor real con el oriolano. En cualquier caso, parece claro que los versos correspondientes al poema “Me llamo barro” están dedicados a Maruja Mallo, ya que una dialéctica erótica como la que se describe en esta composición no puede atribuirse a la personalidad ni de Josefina ni de María, pero sí a la pintora gallega, al tiempo que coincidiría con la intensa etapa que Hernández vivió en el Madrid de la época. Pero dejando aparte este poema, lo cierto es que, según el profesor Balcells, la musa inspiradora del conjunto de poemas amorosos que componen “El rayo que no cesa” sería su esposa Josefina, volviendo así a reafirmarse en las ideas de siempre. Según el autor: “Hay que distinguir entre los amores biográficos y los poemas de amor. Éstos pueden estar dirigidos a una persona distinta, aunque parezca raro. Es compatible dedicar poemas a la esposa, entonces aún su novia, al mismo tiempo que se tienen experiencias biográficas amorosas fuera del noviazgo”. Balcells no duda de que versos como “Y sin dormir estás, celosamente,/ vigilando mi boca ¡con qué cuido!/ para que no se vicie y se desmande,(…)”, pertenecientes a “Pastora de mis besos”, están inspirados en Josefina Manresa.
Después llegaría la guerra civil española, que marcará un profundo cambio en la trayectoria vital y literaria del poeta. Miguel Hernández utilizará entonces su poesía como arma arrojadiza, puesta al servicio de los oprimidos, “La sátira de Guerra”. Su obra “Viento del pueblo” (1937) reflejará enteramente ese tono de denuncia y protesta. De él subrayaremos el uso del elemento burlesco que el poeta utilizaba con una intención insultante contra la invasión extranjera y los caudillos fascistas alemanes e italianos, como puede apreciarse en las composiciones “Ceniciento Mussolini, “Visión de Sevilla”, “Las manos”, “El sudor”, o “Jornaleros”, poema este último en el que se defiende a la clase obrera, y que ejemplifica perfectamente la dimensión poética que Hernández otorgaba al trabajo, “El trabajo: una perspectiva poética”, llegando, incluso, a dedicar uno de los poemas de “Viento del pueblo”, concretamente el titulado “Primero de Mayo de 1937”, a la fiesta obrera. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, de esta obra nos interesa destacar el poema “Los cobardes”, escrito por entero en romance, métrica que el alicantino abandonaría a principios de 1937, que censura, mediante el uso de la sátira, la falta de valor de algunos hombres que, presos del miedo, huyen, indiferentes ante el dolor del pueblo indefenso. Recursos como el didactismo, la ironía, las antítesis y contrastes, etc., aparecen de forma abundante en toda la poesía de guerra hernandiana. Otro ejemplo lo hallamos en las composiciones “Los hombres viejos” y “Rusia”, pertenecientes a “El hombre acecha” (1939), y que retratan, a la perfección, todo el sarcasmo utilizado por Hernández ante tan duras circunstancias.
Pero si hay algo destacable en “El rayo que no cesa”, eso es, sin duda, la intertextualidad. El autor, desde un enfoque integrador, alude a las influencias que asoman en esta obra y que son fruto de las numerosas lecturas que el oriolano realizó durante su estancia en Madrid. Se refiere a poetas tan importantes como Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Rosalía de Castro, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Ramón Gómez de la Serna, entre otros. Pero, sobretodo, nos incita Balcells a leer este poemario desde la perspectiva de un cancionero petrarquista, aduciendo, entre otros argumentos, la disposición estructural de los poemas, el hecho de que la obra esté dedicada a una sola mujer, o que la historia aparezca secuenciada al modo de una ficción que se entremezcla con experiencias biográficas del poeta, razones todas ellas que se corresponden, perfectamente, con el quehacer poético de Petrarca.
En definitiva, y como se ha podido ver a lo largo de estas líneas, José María Balcells, a través de esta edición, rinde su pequeño homenaje a Miguel Hernández, en el año de su Centenario, realizando un estudio concienzudo de la obra del poeta, pero deteniéndose, especialmente, en una de sus obras más significativas, “El rayo que no cesa”, uno de los poemarios que mejor representa la lírica amorosa española, enalteciendo, una vez más la figura de Miguel Hernández, y demostrando su vigencia aún en la actualidad.
Subir