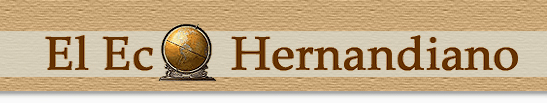Queremos dedicar este artículo a la solemnidad que se celebra el día uno de noviembre, el “Día de todos los Santos”, y enlazar la poesía de Miguel Hernández con esta temática.
Haciendo un poco de historia en referencia a esta fiesta, podemos referir que se instituyó en honor de todos los Santos -conocidos y desconocidos-; según Urbano IV, se hizo para compensar cualquier falta a las fiestas de los Santos durante todo el año.
En los primeros días del Cristianismo se acostumbró a solemnizar el aniversario de la muerte de un mártir por Cristo en el lugar del martirio. En el siglo IV, las diócesis vecinas comenzaron a intercambiar fiestas, se pasaban las reliquias, las repartían y se unían a la fiesta en común, según se demuestra en una invitación de San Basilio de Caesarea (397) a los obispos de las provincias de Pontus. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo que conllevó a una celebración común a todos. En la persecución de Diocleciano el número de mártires llegó a ser tan grande que no se le podía asignar un día determinado a cada uno. Pero la Iglesia, sintiendo que todos los mártires debían ser venerados, señaló un día común para todos.
La primera festividad se remonta al domingo antes de Pentecostés en Antioquía. También se menciona lo del día común para los santos en el sermón de San Efrén el Sirio (373), y en la LXXIV Homilía de San Juan Crisóstomo (407). Al principio sólo los mártires y San Juan Bautista eran honrados en un día especial individualmente. Posteriormente, se fueron agregando otros santos a los que se le fueron asignando onomásticas de forma individual. Este proceso se incrementó cuando la canonización fue establecida; aún, a principios del 411 había en el Calendario Caldean una “Commemoratio Confessorum” para el viernes de los orientales.
En Occidente, Bonifacio IV en el 609, o 610, consagró el panteón en Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Pero sería Gregorio III (731-741) quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los Santos y arregló el aniversario para el día 1 de noviembre. La Basílica de los Apóstoles, que ya existía en Roma, ahora su dedicación sería recordada anualmente el 1 de Mayo. Gregorio IV (827-844) extendió la celebración del día 1 de noviembre a toda la Iglesia. La Vigilia parece haber sido llevada a cabo antes que la misma fiesta. Y la octava fue adicionada por Sixto IV (1471-84).
En España es tradición, desde tiempos remotos, visitar a los familiares muertos, adornando y engalanado sus lápidas con flores, acudiendo así en una peregrinación anual al cementerio. El día 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos que, hasta hace pocas décadas, también era día festivo.
En Orihuela también es significativo este día, y es de suponer que Miguel Hernández también llevase a cabo estas costumbres.
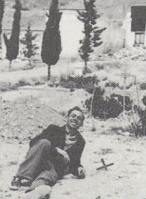
El tema que vamos a desarrollar pasará por diferentes fases evolutivas que iremos desarrollando posteriormente con más detalle.
Como poeta, Miguel Hernández tendrá muy presente el tema de la “muerte”-por otro lado, tema común a todos los poetas- desde Perito en lunas, donde el tema es una alusión literaria, un recurso del poeta; pero será después de Perito en lunas cuando Miguel se enfrenta cara a cara, con la muerte en una absoluta realidad, como consecuencia de ello su vida se llenará de una visión trágica cuyo desenlace siempre se verá abocado hacia la muerte.
El tema ira madurando realmente en El rayo que no cesa; ya en este libro se refleja de forma palpable, cómo ha sentido en sus propias carnes la muerte de un gran amigo suyo, Ramón Sijé, ocurrida el día de Navidad del año 35. Miguel se rebela desesperado, impotente y desconsolado ante un destino cumplido y ante el cual no puede hacer nada, se niega a aceptar el destino y la fría muerte.
También en los sonetos de El rayo que no cesa, sobre todo los números 19, 20 y 24 están plagados de continuas alusiones a la muerte por un sentimiento de amor hacia su enamorada. No obstante, la muerte en estos sonetos –que fueron escritos unos meses antes de la muerte de Sijé- son un símbolo de pena únicamente; el poeta “muere” por que no puede amar a Josefina como ansía:
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada”.
Esta es una muerte superficial, no llega a ser lo profunda y visceral que se acaricia en la posterior “Elegía” a Sijé, y es por ello, que el simbolismo de la muerte no será vencido como símbolo, hasta que sea por la muerte de su propio hijo –Manuel Ramón- lo que le haga sentir la muerte en sus propias carnes:
lloro mis desventuras y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida”.
Por último quisiéramos mostrar con algunos de sus poemas y cartas, escritas en tiempos de guerra, cuando la muerte llegue a él en todo su significado; no sólo será una intuición, no sólo un presentir, sino una realidad palpable de su existencia, un presentimiento a lo largo de toda su vida y su obra que se materializa sin posibilidad de rectificación; lo podemos ver en estos versos del Cancionero y romancero de ausencias:
“El cementerio está cerca
de donde tú y yo dormimos,
entre nopales azules,
pitas azules y niños
que gritan vívidamente
si un muerto nubla el camino.
De aquí al cementerio, todo
es azul, dorado, límpido.
Cuatro pasos y los muertos.
Cuatro pasos y los vivos.
Límpido, azul y dorado,
se hacen allí remoto el hijo”.
Como hemos comentado anteriormente, desde muy joven, con tan sólo 19 años de edad, Miguel toma contacto con la muerte, dedicando una de sus primeras composiciones a una vecina, Juanica, cuya muerte le marca: “Tristes los pájaros, rota mi alma...”.
También le causa gran impresión la (falsa) muerte de su joven amigo Lolo, compañero suyo en el equipo de fútbol “La Repartiora”, a quien dedica su primera elegía: Elegía -al guardameta.
En el verano de 1934 fallece de forma trágica el famoso torero Ignacio Sánchez Mejías, coincidiendo en el tiempo con el trabajo de Miguel Hernández para la enciclopedia taurina de Espasa Calpe, donde trabajaba José María de Cossío como editor; con motivo de este trágico fallecimiento –aunque Miguel Hernández no le conocía personalmente, le dedicó otra elegía.
Escribe posteriormente, en el año 34, Epitafio desmesurado a un poeta, dedicado a Julio Herrera y Reissig. Pero, evidentemente, una de las muertes que más afectó a nuestro poeta fue la de su gran amigo Ramón Sijé, en el año 35, a quien dedicó su famosa y más reproducida “Elegía”:
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto
como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería).
“Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma tan temprano...”.
A su amiga Carmen también le dedica algún poema tras su muerte; posteriormente a su compañero poeta Federico García Lorca, le escribe la Elegía Primera:
herida y moribunda en las entrañas”.
Otro de los elegidos par sus composiciones será Pablo de la Torrente, al que dedica la Elegía segunda, o su poema Al soldado internacional caído en España.
Francisco Esteve en su “Antología comentada”, trata ampliamente el tema de la muerte, explicando que una de las tres heridas por las que sangra el poeta a través de su obra es la muerte:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor”.
Es la herida con la que Miguel se siente marcado desde su nacimiento: “Como el toro he nacido para el luto”, muerte que estará presente a la largo de su vida de forma permanente.
La muerte supondrá un duro golpe para Miguel con el fallecimiento de su primer hijo Manuel Ramón, el 19 de octubre de 1938, cuando tan solo contaba con 10 meses de edad, aquí se marcará un hito para toda su producción posterior. Fruto de esta onda herida será el Cancionero y romancero de Ausencias, donde recordará de forma muy emotiva y tierna a su hijo desaparecido:
nadie nos siente en la tierra
donde haces caliente el frío”.
Otros poemas que tienen este tono son: “Fue una alegría de una sola vez...”, “Vida solar”, “Era un hoyo no muy hondo”, “A mi hijo”, etc.
La tristeza que siente Miguel por la muerte de su hijo ya no tiene esa cualidad de rebeldía de unos años antes. El cementerio, los cadáveres, el ataúd, éstos son los temas de los que se nutren los poemas del Cancionero y romancero de ausencias. Estos temas se repiten constantemente sin percibir por parte de Miguel Hernández un agotamiento de la temática, de esa realidad que le atormenta y le persigue.
Sin embargo, “el símbolo poético”, como lo denomina Carlos Bousoño, será a través de un símbolo muy determinado, “el toro”, con el que el joven poeta mostrará su visión del mundo y con el resumirá su tríptico temático: vida, amor y muerte.
El recurso del toro en la poesía hernandiana, tan estudiado por los críticos y seguidores de su poesía, representa para Miguel, según Carlos Bousoño: “su significado trágico, su orgullo, su condición de constante enamorado de la vida y digno contrincante de la muerte”.
La primera alusión al toro aparece en Perito en lunas, pero no es sino un recurso de tipo impresionista.
El toro hará una entrada magistral en los sonetos de El rayo que no cesa, en esos poemas nacidos del amor, un amor que no encuentra realización posible, y donde el toro busca su salida del sufrimiento con su muerte.
“El toro sabe al fin de la corrida,
donde prueba su chorro repentino
que el sabor de la muerte es el del vino
que el equilibrio impide la vida...”.
Luis Felipe Vivanco llega a afirmar que el toro “llora agobiado de dolores... la criatura más impresionante de toda la poesía de Miguel Hernández”.
“Como el toro he nacido para el luto,
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con el fruto...
Como el toro me crezco en el castigo
La lengua en corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro”.
Miguel se identifica con el toro, sabe que ha nacido para morir, pero a la vez no se resigna a su protervo destino.
Por último, el largo calvario de cárceles que ha mermado mucho su salud le lleva a ser consciente de que su vida está llegando al final. Ha perdido ya casi todas las esperanzas y será en este periodo cuando escriba las cartas más crudas y llenas de dolor, sabiendo que su fin esta cerca. Entre estas se encuentra “Muerte nupcial”. Sus últimos poemas inéditos muestran con extrema realidad su verdadera situación, su encarcelamiento.
El Miguel de los últimos poemas se está muriendo en una cárcel de su patria, pero está conforme y lo acepta –como lo comunica a sus amigos en diferentes cartas- de una forma serena y consciente. Como se ha comentado anteriormente, esa muerte que había venido a él desde su adolescencia y que se plasmó más concretamente en su primogénito, ya no es un tema literario sino una cruda realidad, una realidad latente.
Al escribirle a su segundo hijo lo hace con la amargura del que presiente su propio fin; por ello, ve en su segundo hijo su única posibilidad de libertad:
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela.
Corazón que en tus labios
relampague”.
A las cinco y media de la madrugada del 28 de marzo de 1942, muere Miguel Hernández, con 31 años, en la Enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante.
Sus compañeros intentaron cerrarle los ojos, pero no lo consiguieron a causa del hipertiroidismo que sufría el poeta, incluso al morir vísperas de Domingo de Ramos, ni siquiera su viuda pudo velar el cuerpo de su marido por no recibir el permiso necesario para ello. En el año 1987 los restos de Miguel Hernández fueron trasladados del nicho 1009, donde estaba enterrado, a un nuevo panteón, donde reposa junto a su mujer e hijo.
Una leyenda sobre su lápida resume su filosofía vital: “Libre soy, siénteme libre sólo por amor”. Junto a su tumba podemos encontrar un buzón que recoge las notas, cartas o poemas que la gente anónima deposita para Miguel. Es una buena fecha para visitar su tumba y llevarle una nota, un deseo, e incluso una carta.
mi amante cuerpo esté,
escríbeme a la tierra,
que yo te escribiré”.
Maria José Lidón
Subir