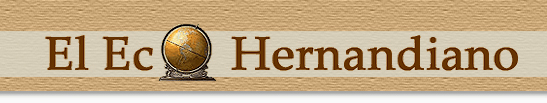ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ
Catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante y autor de diversos libros sobre la sociedad y la administración en el periodo borbónico, como Alicante en el siglo XXI (Valencia 1981), Militares en Valencia 1707-1808 (1990), Gobernar con una misma ley: Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia (1999).
Como director de un grupo dedicado al estudio de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, ha sido editor de libros como Expulsión y exilio de los jesuitas españoles (Alicante 1997), Y en el tercero perecerán: Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII (Alicante 2002).
Participó el 25 de marzo de 1971 en el homenaje tributado a Miguel Hernández y organizado por el Club Thader. Fue presidente durante dos años (1996-1997) de la Asociación Española de Historia Moderna.
Es hijo de Luis Giménez Esteve, industrial alicantino que compartió celda con Miguel Hernández en el Reformatorio de Adultos de Alicante, época de la que no le gustaba hablar ya que fue una experiencia que le marcó profundamente. Colaboró con “El Altavoz del Frente”, interviniendo en representaciones teatrales. Desde que terminó la guerra permaneció prácticamente recluido en su casa hasta que falleció, a los 60 años, el 13 de agosto de 1968.
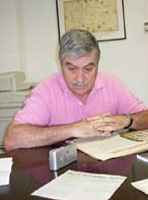
Sí, durante los últimos años Miguel Hernández ha ganado prestigio hasta situarse en el lugar que la correspondía. En la Universidad de Alicante, Carmen Alemany hizo una magnífica tesis y José Carlos Rovira trabajó y publicó estudios sobre Miguel Hernández. La propia Universidad ha dedicado una plaza con un monumento a Miguel.
Desde mi punto de vista, Miguel Hernández ocupa en el mundo de la literatura española el lugar que le corresponde como uno de los grandes poetas del siglo XX.
2. ¿Cuál cree usted que es la posición de la poesía hernandiana en la Historia española?
Ha sufrido algunas modificaciones. En los años del franquismo la lectura y el homenaje a Miguel Hernández era, además de la valoración de un gran poeta, una señal de resistencia al Régimen franquista. Una vez desaparecido Franco, hemos entrado en un periodo democrático, por lo que esa connotación de Miguel Hernández como un elemento más de resistencia al Régimen no está. Queda la dimensión literaria del poeta pero también la cívica, ya que Miguel no es sólo un gran poeta, sino que es un ejemplo de una persona que tomó una postura en tiempos tan difíciles con la guerra civil.
Miguel tuvo la posibilidades de plegarse a algunas exigencias que le hicieron cuando estaba detenido pero mantuvo su coherencia.
3. ¿Qué representa para usted la figura de Miguel Hernández? ¿Qué le cautivó del poeta?
Tiene el recuerdo evocador de mi padre. En casa, mi padre tenía la obra completa de Losada ya que le gustaba leer la poesía de Miguel Hernández, era un gran entusiasta de su obra. Recuerdo que nos leía versos de Miguel cuado yo era todavía un adolescente, por lo que mis primeras lecturas poéticas fueron de Miguel.
Hubo una época en la que pensé que podía tener una cierta vocación poética y escribía algunos versos mal hilvanados, intentando imitar de alguna manera a Miguel Hernández como poeta, dándome cuenta de que ese no era mi camino, puesto que como poeta dejaba mucho que desear. De Miguel me impresionaban mucho los sonetos, me sentía asombrado al ver la facilidad con la que Miguel había urdido aquellos poemas tan magníficos.
4. Se dice que los alumnos de Bachillerato tienen unos niveles de conocimientos ínfimos de Historia. ¿Dónde cree que puede residir el problema?¿En los libros de texto, en los alumnos, en los profesores, etc.?
La situación actual de la enseñanza en el Bachillerato no la conozco directamente pero por lo que sé a través de compañeros profesores en ella, los planes de estudio vigentes son más proclives a estudiar el mundo contemporáneo, hacer presentismo, estudiar los últimos momentos, por lo que el estudio del mundo moderno queda un poco postergado.
Los alumnos que llegan a primero de carrera en mi asignatura lo hacen con unas carencias muy importantes, ya que la Historia Moderna (finales de siglo XV-finales siglo XVIII) la ven muy superficialmente en el Bachillerato.
Podemos decir que hay un poco de todo; debido a la masificación ha habido un descenso en el nivel de exigencia, todo ello sumado a que las Humanidades en general, y la Historia en particular, están un poco dejadas de la mano de Dios, los alumnos llegan a la universidad con muchas carencias. Pero si comparamos los estudiantes de hoy día con los de 25 años atrás observamos que los buenos alumnos de ahora son mucho mejores que los de antes, pero los que conforman la masa común de alumnos están por debajo de los de hace 25 años.
5. Su padre, Luis Giménez Esteve, estuvo encarcelado en el Reformatorio de Adultos, junto con Miguel Hernández y José Ramón Clemente. ¿Podría contarnos como vivió su padre ese periodo?
Un periodo horroroso, a mi padre se le fue la vida en aquella experiencia. Mi padre murió en 1968, recién cumplidos los 60 años pero en realidad estaba ya prácticamente fuera del mundo desde que acabó la guerra. Enfermó de tuberculosis antes de la guerra pero se le agravó en la cárcel, más tarde le operaron para quitarle un pulmón, por lo que yo lo recuerdo como un enfermo, siempre metido en cama, decaído y desmoralizado.
Para mi padre el recuerdo de la guerra fue tan traumático que yo tenía una misión en casa: “a él le gustaba escuchar las noticias en la radio y yo tenía que apagarla justo cuando terminaban porque no se podía escuchar en mi casa los himnos, puesto que eso suponía para mi padre un gran disgusto”. Siempre me aconsejó que no me metiera en política, según decía era la desgracia más grande que le podía pasar a cualquiera.
Con José Ramón Clemente mantuvo la amistad mientras vivió, él venía a casa a visitarlo con frecuencia, junto con su mujer Maruja.
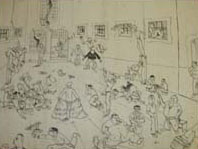
Pues de vez en cuando venían a casa Manuel Molina, Vicente Mogica, tenían charlas, yo me quedaba con ellos a ver qué contaban.
Mi padre estuvo en la cárcel de Orihuela, en el Preventorio, en San Miguel, y mi madre, junto con mi hermana, se trasladaron a Orihuela para llevarle las viandas diarias, subía a pie todos los días a llevarle la comida, y estuvo viviendo con la familia Fenollar, que era cuñado de Vicente, hermano de Miguel Hernández.
Recuerdo que Miguel estaba muy deteriorado por la tuberculosis, mi padre también padecía la misma enfermedad, pero no tan agravada como Miguel.
Le pregunté a mi padre si Miguel le comentó si pertenecía al Partido Comunista, mi padre no lo afirmaba de manera taxativa, pero daba a entender que el creía que no.
Sí, me contó que Miguel se vio muy afectado cuando le propusieron, a través de Almarcha, hacer un escrito pasándose al otro bando. Miguel comentó con otros compañeros de celda que él no era una puta que se vendiera, en fin, estaba muy indignado con la oferta que se le había hecho.
7. Desde siempre se ha pensado que la lápida de Miguel Hernández la pagó Miguel Abad Miró, pero en una entrevista a Rosa Santana nos comentó que fue su padre el que la pagó...
La verdad es que no lo sé. Debí habérselo preguntado a mi padre. Yo he visto la lápida y el tipo de letra era muy de mi padre, sin embargo, nunca hizo ninguna referencia a la lápida de Miguel Hernández.
Es posible que sí, yo lo he llegado a pensar a posteriori de la muerte de mi padre, pero también es cierto que él me lo podía haber comentado y no lo hizo. Así que no puedo confirmarlo.
8. La mayoría de libros que ha escrito tratan sobre los jesuitas españoles. ¿Cuándo empezó su interés por ellos y por qué?
Tenía interés por la Administración borbónica del siglo XVIII, me encontraba con frecuencia a gente que intervino en la expulsión de la Compañía de Jesús en el 67.
Me interesa la importancia de una orden poderosísima que lo había sido todo y de la noche a la mañana es expulsada primero de Portugal, Francia y después España, se busca su extinción. Me preocupaba la obsesión del poder por acabar con la orden religiosa. Los motivos de esa obsesión me llevaron a dedicarme a este tema.
Pero el origen es que a través del estudio de la Administración llegué a la Compañía de Jesús.
9. ¿Tiene algún proyecto en mente?
Sí, voy a publicar un libro sobre las personas que estaban al servicio del poder en el Reino de Valencia en el siglo XVIII, como capitanes generales, corregidores, magistrados. Está casi terminado, supongo que saldrá para primeros del año que viene.
10. ¿Qué opina de labor que está realizando la Fundación Cultural Miguel Hernández?
Bueno, es una pena que exista una Fundación Cultural Miguel Hernández en Orihuela y un Centro Hernandiano en Elche, realmente no conozco los motivos de esta división (familia, Ayuntamiento de Elche, la Conselleria). Pero es una pena que el poeta se encuentre en dos centros dedicados a él. Se podría llegar a una solución, aunque yo no conozco las interioridades del asunto.
Sé que vosotros dais unos premios literarios de poesía y periodismo que están muy bien dotados, os encargáis del cuidado de la casa natal de Miguel Hernández.
Nosotros en septiembre organizamos unos Cursos de Verano en la antigua Universidad, en el Colegio de Santo Domingo, y siempre a nuestros invitados les enseño la casa, la gente muestra bastante interés.
Rebeca Serrano
DE TI, MIGUEL
(Poema elegíaco dedicado a Miguel Hernández)
No tuvo primavera
aquel año tan triste.
Todo -por todos- en el mundo era
una sombría negación helada
pues nada fue, desde que todo existe,
junto a todo, más propiamente nada.
Así quedó cegada
la fuente pura de la luz fecunda
donde el alba bebía.
Y al morirse de sed, fue la profunda
y negra sima de la noche, el día.
La eterna vagabunda
trazaba por las sendas tenebrosas,
su ictérica, letal, perpetua danza,
las huellas de sus pasos eran fosas
y sus giros, destral de la venganza.
Laberinto de vías dolorosas
con guijos de puñales en el suelo,
fue, Miguel, para ti, la noche oscura.
Sin hilo de Ariadna por consuelo,
volaste con tu pena hacia la altura
para hallar en el cielo aquél sin cielo
tu calle de amargura.
¡Oh, tu vida, qué cruz pesada y dura!
¡Oh, qué muerte tu vida!
¡Qué terrible aventura
proseguir la subida
del Gólgota que habrá de enmudecerte,
con la cruz de tu vida dolorida
y sin más cireneoque la muerte!
No, no sufriste ninguna caída.
Tú eras barro cocido con abrojos,
con alas de cristal para elevarte.
Al forzarte a vivir siempre de hinojos
te rompiste, incapaz de doblegarte.
Traspasando te vi, de parte a parte,
por clarines de alertas, solitario,
entre sombras de cruces, mudo, inerte.
Teniendo por sudario
un silencio sonoro,
y por alto pavés de gloria y muerte
una tensa y sangrante piel de toro.
Marchaba tu cortejo funerario
por un ocaso de oro,
llevándote en volandas.
Sonaban corazones enlutados
redoblando su pena ante tus andas
que flotaban seguras y triunfales,
sobre cráneos rapados.
¿Qué importa que las losas sepulcrales,
hechas mármol de olvidos calculados,
cubrieran, con tu cuerpo, tu obra entera,
si los frutos del alma así enterrados
germinan al llegar la primavera?
¿Qué importa, si tu ejemplo es a manera
de un hogar entrañable y emotivo
cerrado al odio ala amistad abierto?
¿Qué importa si tu nombre redivivo
humilla a quien lo quiso redimuerto?
Volverás a tu casa y a tu huerto
por la senda lilial de las auroras.
Pastorearás amores
desde el cálido centro de tu esfera.
Y sin trabas de muros y de horas
cubrirás tú, Miguel, de juncia y flores
el año que no tuvo primavera.
(La Marina, 12/09/1964)
MIGUEL HERNÁNDEZ, POETA
Leer a Miguel Hernández es sobrecogedor. Miguel Hernández es poeta salido de la propia tierra y hombre que sufrió como ninguno esa terrible aventura del vivir.
Leer a Miguel Hernández es escuchar el latir de un corazón turbulento que sangraba lágrimas de pena.
Miguel es el mayor ejemplo de autoformación que podemos encontrar en la dilatada historia de nuestra literatura. Asimiló como nadie a los clásicos y comprendió con extraña clarividencia el meollo de su poesía.
Su amistad con Aleixandre y Neruda le sirvió para lograr su voz propia dejando atrás su primera época gongoriana. “Que no se pierda... esta voz, este acento, este joven aliento de España”, dijo de él Juan Ramón Jiménez.
Su vida es una tragedia marcada por el destino:
“Me llamo barro aunque Miguel me lame.
Barro es mi profesión y mi destino
que mancha con su lengua cuanto lame”.
Nadie ha dicho su sentimiento y su destino con tanta hondura y tristeza. Poeta en el que van ligadas íntimamente obra y vida; versos en los que está grabada su propia biografía. La misma muerte pasea ya en los endecasílabos de la Elegía a su mejor amigo, Ramón Sijé, su compañero del alma, orientador de sus lecturas juveniles, muerte en la que comienza ser envuelto:
“Quiero escarbar la tierra con los dientes
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes”.
La guerra le arrebata, como arrebató a todos los españoles, y lleva su poesía a las trincheras, a la retaguardia, ala primera línea. El dolor que le circunda, el llanto colectivo, la amargura y la muerte de una guerra fraticida, le hacen escribir:
“Sangre que es el mejor de los mejores bienes.
Sangre que atesoraba para el amor sus dones,
vedla enturbiando mares, sobrecogiendo trenes,
desalentando toros donde alentó leones”.
España, tierra siempre rica en poetas, injusta a veces con sus hijos –“Esta es Castiella, que hace a los hombres e los gasta”- dio muerte a la canción que llevaba consigo. Su destino se cumplió inexorablemente:
“Un carnívoro cuchillo
de ala dulce y homicida,
sostiene un viento y un brillo
alrededor de mi vida”.
Su obra quedó incompleta, como diría Alberti, más no malograda, sino lograda y bien lograda. Enterraron su cuerpo como una simiente que habrá de germinar lozana y viva en los corazones. Este es el poeta que en medio de la negrura de su sino, canto a la esperanza en la desesperanza:
“Sonreír con la alegre tristeza del olivo,
esperar, no cansarse de esperar la alegría”.
(La Marina, Marzo 1965)