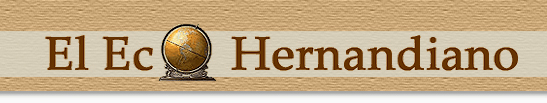Vida y obra. Bibliografía. Antología.

Nacida en Valparaíso, Chile, en 1914, estudió Filosofía y Letras en Madrid, donde se había mudado en 1934. La guerra la sorprende en Valencia, y se une sin dudarlo al bando republicano. Trabaja para ‘Cultura Popular’, una institución dependiente de la República, que organizaba bibliotecas y actos culturales para obreros y soldados de los frenes, hospitales o fábricas, organizando también programas de radio para ellos. Una vez finalizada la dura guerra, acabará sus estudios en Filología, doctorándose, en 1949, en la Universidad de Illinois, donde impartirá clases de literatura. Además de su faceta como poetisa, Zardoya se centró sobre todo en escribir ensayos y estudios críticos sobre dos escritores coetáneos suyos: Leopoldo de Luis y, muy especialmente, el oriolano Miguel Hernández. Concha Zardoya mantuvo una exigua pero estrecha amistad con Miguel Hernández. Dicha amistad no ha quedado refrendada con ningún encuentro, pero sí con el gran número de estudios y homenajes en los que la crítica y poetisa chilena estudió la obra del oriolano. Pues Concha Zardoya siempre sintió un profundo respeto por su figura, y siempre ha luchado tenazmente por reivindicar su memoria. Es Miguel Hernández (1910-1942). Vida y obra. Bibliografía. Antología una biografía que, ante todo, pretende ser panorámica. Encontramos en ella todas y cada una de las facetas que directa e indirectamente tuvieron que ver con el oriolano. Deudora de su formación académica, y quizás lastrada por los problemas inherentes a no haberla escrito “sur le motif”, como sí fue el caso de las de Claude Couffon o Juan Guerrero Zamora, no se puede eludir el hecho de encontrarnos, sin duda, ante una de las más completas biografías que sobre Miguel Hernández se han escrito.
El primer capítulo que encontramos es el titulado ‘VIDA Y OBRA’. Sin cuestionar en ningún momento la manera mediante la cual Zardoya encara la biografía del oriolano, sí que nos resulta curioso encontrar como, igual que sucediera en Miguel Hernández, poeta, de Juan Guerrero Zamora, una clara y tajante división entre la vida y la obra del oriolano. Así, dos factores que, generalmente, suelen ir indisolublemente unidos, pues los hechos que suceden en uno inciden directamente en el otro y viceversa, volvemos a encontrarlos, nuevamente, desgajados en dos mitades. Sobre la vida del poeta no entraremos a reproducir la reconstrucción que de ella hace la autora. Y no lo haremos porque no cambia en demasía de las visiones ofrecidas por otros autores, y que a buen seguro el lector ya conoce. Es, en cambio, en la visión que de la obra tiene el biógrafo donde sí se incluyen diversos puntos de vista e interpretaciones, los que el propio objeto de estudio inevitablemente suscita. Así, a diferencia, por ejemplo, de la “encuesta” narrada que nos ofreció el francés Claude Couffon en su Orihuela y Miguel Hernández, la reconstrucción biográfica que encontramos en Miguel Hernández (1910-1942). Vida y obra. Bibliografía. Antología, es, por así decirlo, mucho más clásica.
Los datos que maneja Zardoya son, principalmente, de amigos oriolanos. Pero, además, el hecho de que la obra fuese concebida en el extranjero, con la falta de información de primera mano que aquello conllevaba en la época, pues las comunicaciones no eran tan accesibles y viables como las de hoy en día, era un factor negativo que hizo que Zardoya incurriera en algún que otro error de bulto. Es el caso de la muerte del padre de Josefina Manresa; o cuando sigue la versión de Pablo Neruda, que reproduce íntegramente, al relatar el episodio de Miguel con Carlos Morla Lynch. Al referirse a su época en Orihuela, menciona la importancia que tienen el campo y la naturaleza en la adolescencia de Miguel. Sobre su primer viaje a la capital, del que se dicen vaguedades, no llega a datar su permanencia en Madrid. A pesar de que considera la estancia, muy positiva para su posterior formación, afirma desconocer la manera mediante la cual Miguel se puso en contacto con Concha de Albornoz. Pero en lo referente a la época de la guerra y su posterior encarcelamiento, sí aporta Zardoya datos mucho más fiables.
A pesar de los años transcurridos desde la publicación de la obra, la metodología de escuela, así como la seriedad en los análisis de los textos hernandianos es un factor que sigue resultando de gran interés en el libro de Concha Zardoya. De cada una de las obras de Miguel Hernández, se detiene en estudiar muy detenidamente las influencias, temática, estructura, forma técnica y metafórica, paralelismos o correlaciones de la mismas. Los análisis resultan, en ocasiones, demasiado extensos. Pero no se le puede negar esa pretensión de mostrar una amplia visión panorámica de la vida y la obra del oriolano.
Acerca de Perito en lunas, destaca Zardoya la gran influencia que ejercieron los poetas del 27 y esa nueva tendencia, ya cultivada por ellos, del neogongorismo: “El poeta-pastor se siente atraído, deslumbrado y solicitado a la vez por una de las actitudes más significativas – o más brillantes – de aquel grupo de poetas ya consagrados: la vuelta a Góngora, nacida al calor de su centenario”. Así, tras ese primer viaje a Madrid en el que Miguel se empapa de esta nueva corriente, vuelve a Orihuela y da forma a su primera obra poética. Aún así, Zardoya se encarga de realzar el mérito de Perito en lunas, a diferencia de otros sectores de la crítica, que no solían dejarla en demasiado buen lugar. Pero la escritora sí destaca que “no será un simple juego virtuosista, sino una victoria sobre sí mismo: el triunfo heroico de su inteligencia sobre su instinto y temperamento”. Y aún apunta algo de gran importancia acerca de Perito en lunas y su importancia: “nos parece un asombroso comienzo poético y un prodigio de autosuperación juvenil”.
Como hará con el resto de obras analizadas, Zardoya divide su estudio en apartados pormenorizados, en los que se encarga de desgranar la obra siguiendo generalmente las mismas pautas de análisis; en el caso de Perito en lunas, éstos son las ‘influencias y dedicatorias’, la ‘temática’, la ‘estructura y forma’, la ‘técnica metafórica’, el ‘cromatismo’ o el ‘hipérbaton y naturalidad’.
“En 1937 se edita ‘Viento del pueblo’ que, más que un libro, era (...) todo lo que temblaba o bullía a borbotones en el alma del pueblo” (...) “España se le convierte en dolor del espíritu y de los huesos y, al cantarla y al llorarla, empuña el corazón”.
A pesar de que la obra esté concebida como una unidad total, es decir, sin parcelaciones temáticas que puedan llegar a romper la tensión interna y externa, divide el contenido de la misma en cuatro partes bien diferenciadas. Éstas son: ‘Elegías’, ‘Odas’, ‘Cantos épicos’ y ‘Poemas imprecatorios’. Afirma que los poemas más bellos se insertan dentro de los tres primeros grupos; en cambio, en el cuarto, se incluyen los de temática más política y airada, de ‘arenga política y clamor condenatorio de todo un pueblo’, como apunta Zardoya.
“Miguel Hernández se siente arrebatado por el viento que sacude al pueblo de España y, ‘sangrando por trincheras y hospitales’, se descubre a sí mismo de cuerpo entero: sus más hondas entrañas se le iluminan y, por primera vez, el poeta y el hombre conquistan la alegría”.
De El hombre acecha destaca, en primer lugar, el hecho de que sea, de algún modo, una lógica evolución de Viento del pueblo. Pero como evolución que es, y a pesar de compartir similitudes con su predecesora, se sustenta en otros pilares distintos. Es el desengaño hecho poesía. Otra parada más en ese proceso evolutivo que la poética del oriolano sufrió.
“La desesperación es el tema de este libro, nacido también en la guerra pero que se prolonga más allá de ella, la rebasa y termina en las prisiones del poeta. Los españoles – el hombre – se defienden a dentelladas (...) la tragedia humana no es en el libro algo personal sino que se vuelve inexorable destino de todos los hombres: tragedia del mundo”.
“Un tono severo y grave traspasa estos versos enjutos, desnudos de todo verbalismo.” (...) “Aunque hay poemas que entroncan con ‘Viento del pueblo’ (...) prevalecen los que restallan furor, los que increpan o sólo se duelen de tanta muerte” (...) “La poesía ha dejado de ser canto para devenir en vida pura, efusión de la carne y el alma doloridas, grito de la criatura desamparada y en acecho, proyección del hombre, herida suya”.
Llega finalmente el turno de la obra póstuma de Miguel Hernández, el Cancionero y romancero de ausencias. En primer lugar, tal y como ha venido haciendo hasta ahora con todas y cada una de las obras que ha analizado pormenorizadamente, inserta el poemario en el contexto histórico vital en el que se encontraba Hernández en el momento de escribirla:
“Acaba la guerra civil y el poeta comienza su peregrinaje por las cárceles españolas y sólo acabará con su muerte (...) Lenta y dolorosamente sigue escribiendo su ‘Cancionero y romancero de ausencias’, ya empezado al final de la contienda”.
Sin embargo, dos serán los aspecto en los que más incidirá Zardoya de esta obra. El primero, el carácter tan personal, así como las difíciles circunstancias en que fue concebido, que tienen los poemas: “Es un verdadero diario íntimo: las confesiones de un alma en soledad. Son poemas breves, escritos en pocas palabras, sinceras, desnudas, enjutas”. Y, en segundo lugar, esa ausencia que domina todas y cada una de las páginas del Cancionero..., y que según la leamos en este o aquel poema se nos aparece de muy distintas maneras: “El dolor ha secado la imagen y la metáfora. Ni un rastro de leve retórica. Su dolor solo: el dolor del hombre: el sombrío horizonte de los presos, el ir a la muerte cada madrugada”.
Zardoya, teniendo en cuenta que el Cancionero y romancero de ausencias todavía se encontraba inmerso en el galimatías que supuso la definitiva fijación de sus textos, divide los poemas que componen la obra en ‘Amorosos’, ‘Elegíacos’, ‘Un romance al hijo vivo’, ‘El hombre ante el amor, la vida, la soledad de la cárcel y la muerte’, ‘El hombre acecha todavía’, ‘Canciones de la guerra’ y ‘Canciones de tema vario’. Afirma que estos poemas, a diferencia de muchos otros de los escritos por Miguel Hernández, no necesitan de una explicación profunda, sino que son claros y sencillos, y ‘algunos entran al corazón, en el entendimiento y en la sensibilidad, como un disparo, y allí dejan su herida’.
Cabe apuntar con respecto a estos ‘Últimos poemas’ a los que se refiere Zardoya que, como anteriormente hemos explicado, en el momento de la publicación de Miguel Hernández (1910-1942) todavía no se habían fijado del todo los criterios a la hora de editar todo el corpus del Cancionero y romancero de ausencias. Es por ello que, los poemas que en sucesivas ediciones, la de Rovira o la de Jauralde Pou más reciente, se incluyen dentro del propio CRA, aquí se haga en un anexo al margen de la obra póstuma del oriolano. Es el caso, por poner un ejemplo, de las ‘Nanas de la cebolla’. De ahí también que Zardoya incida en el hecho de que tanto la temática como el estilo de Hernández son muy similares, tanto en el Cancionero... como en estos ‘Poemas últimos’. Aún así, subraya que “los últimos poemas que escribió Miguel Hernández – inéditos a su muerte -, extreman su patética desnudez y consuman la certeza – la única certeza para el poeta preso – de que ‘sólo quien ama vuela’, aunque se sabe, en su cárcel, con las alas cortadas”.
En lo que respecta a la obra teatral del oriolano, Zardoya rompe una lanza a favor del mismo, desechando la opinión negativa que gran parte de la crítica había vertido injustamente sobre él. Destaca su hondo sentido dramático, y a pesar de que afirme que llega a carecer en ocasiones de los conocimientos técnicos necesarios, destaca su “experiencia terruñera”, como lo más significativo de la aportación de Miguel Hernández al panorama teatral de su tiempo. Analiza prolijamente, tanto Quién te ha visto y quién te ve, como El torero más valiente y El labrador de más aire. En cuanto a Pastor de la muerte e Hijos de la piedra, simplemente las cita. Zardoya conocía de su existencia, pero lo que sucede es que en aquella época eran todavía inéditas. Pues fue en 1960, en las Obras completas de la editorial Losada cuando la primera de ellas vio la luz, mientras que la segunda salió publicada en 1959, en Buenos Aires.
La siguiente parada, la titulada ‘BIBLIOGRAFÍA’, se encarga de recoger en un mismo volumen toda la bibliografía que directa o indirectamente la figura de Miguel Hernández había generado hasta la fecha de publicación de la obra, así como una sección con las poesías dedicadas a su figura y otra, la que cierra esta parte, en la que recoge Zardoya las principales manifestaciones de iconografía hernandiana.
La primera sección, ‘Ediciones’, se encarga de reunir todas las ediciones que de sus obras se hicieron. Aún así, y en ese afán pormenorizador que preside todo Miguel Hernández (1910-1942), Concha Zardoya divide esta sección en cinco subapartados:
- Libros: las primeras ediciones de Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, Teatro en la guerra y El labrador de más aire. Además, agrega el Sino sangriento y otros poemas, que editara Manuel Altolaguirre en La Habana, una 2ª y una 3ª edición de El rayo que no cesa con algunos poemas sueltos, los Seis poemas inéditos y nueve más, editado por Manuel Molina y Vicente Ramos y la Obra escogida, prologada por Arturo del Hoyo y editada por Aguilar.
- Poesías sueltas y selecciones: se incluyen, en primer lugar las poesías que, aunque luego aparecieran formando parte del corpus de alguna de sus obras, aparecieron con anterioridad, formando parte de publicaciones periódicas; en segundo lugar, las que no aparecieron publicadas en libro alguno; y, para finalizar, las reproducidas de libros.
- Obras dramáticas: las recogidas en libros (Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras), las no recogidas en libros (El torero más valiente) y las reproducidas de libros (fragmentos de El labrador de más aire en una antología realizada por el articulista César González Ruano).
- Artículos y prosas sueltas: como, por ejemplo, la alocución pronunciada en Orihuela con motivo de la inauguración de la plaza en honor a Ramón Sijé, en abril de 1936.
- Traducciones de poemas suyos a otras lenguas.
En segundo lugar, nos encontramos con los ‘Estudios’ que sobre la figura de Miguel Hernández se habían llevado a cabo hasta la fecha de publicación de la obra. Podemos encontrar los que se centran directamente en su figura, como es el caso de Divagaciones en torno a un poeta: Miguel Hernández, del murciano Ramón Gaya, o Miguel Hernández, labrador de más aire, de Juan Marinello, por citar dos de ellas; o bien, los que incluyen, en alguna parte del mismo, alguna sección en la que se profundiza en algún aspecto de la vida o la obra del oriolano. Es este el caso de Ramón Sijé en su vida de amor, de Carlos Fenoll, o Los adolescentes de Orihuela, de Carmen Conde. Una aportación muy novedosa esta de Zardoya, pues permite al lector comenzar a formarse una idea acerca de cuál era ya la talla literaria de un poeta que comenzaba a generar ingentes cantidades de bibliografía.
En tercer lugar, Concha Zardoya incluye una emotiva sección en la que aparecen, una tras otra, las poesías dedicadas a la figura de Miguel Hernández. Así, podemos encontrar, aunque tan sólo sean nombradas “Junto a Miguel Hernández”, de Vicente Aleixandre, “A Miguel Hernández”, de Manuel Molina; “Elegía a Miguel Hernández”, de Leopoldo de Luis; o la “Elegía a un poeta”, de Vicente Ramos. Y, en último lugar, una curiosa ‘Iconografía’ hernandiana, en la que se incluyen tres fotografías y tres retratos más del oriolano.
La recepción crítica que tuvo la obra fue, ciertamente, desigual. No era una época demasiado propicia para tratar de acercar al público la olvidada figura de un poeta con demasiadas connotaciones políticas. Es por ello que la recepción fue desigual, algo fría y, en uno de los casos en particular, muy dura. Nos referimos a la que escribió Joaquín Villa Pastur, en un artículo publicado en Archivum, en mayo de 1955, y titulado “En torno a un estudio sobre Miguel Hernández”. En él, compara la biografía de Zardoya con la de Juan Guerrero Zamora; pero mientras afirma que el ceutí se limita a hacer crítica literaria, afirma que Zardoya aspira a realizar “con peor gusto y una absoluta falta de la dignidad intelectual, apologías republicanas”. Certifica también que lo único que interesaba a la chilena era, además de hacer apología del rebelde, falsear los hechos. Críticas sin duda de una dureza inusitada, máxime cuando la obra de Guerrero Zamora, Miguel Hernández, poeta, que también levantó las iras dentro de las filas franquistas, no había salido tan mal parada del envite. Además, para el autor, que continúa con su feroz ataque, en la obra de Zardoya se olvida también el asesinato del padre de Josefina. Para concluir afirmando que “se encuentra el lector con un fárrago casi ininteligible de consideraciones estilísticas de segunda o tercera mano”.
Por otro lado, Joaquín González Muela, en artículo publicado en el Bulletin of Hispanic Studies, en 1957, trata de una manera mucho más justa, si cabe, este Miguel Hernández (1910-1942). Afirmando, en primer lugar, que la escritora describe los libros de Miguel Hernández muy brevemente, intentando, de algún modo, borrar esa tópica imagen del poeta-pastor que en torno al oriolano se había ido creando. Aún así, las conclusiones de Zardoya o el método utilizado en el análisis crítico de las poesías le parecen discutibles, pues existen algunas erratas. Pero concluye con que estamos ante una de las mayores aportaciones, hasta la fecha, para llegar a conocer la figura de Miguel Hernández.
Aportaremos, en último lugar, la opinión de José Francisco Cirre, quien en la Hispanic Review, pero en 1975, afirmaba que la novedad del libro estribaba en el hecho de ubicar a poeta en su contexto, analizando de este modo sus poemas. Estima adecuada la extensión dedicada a la biografía, pues afirma que dicha parte influye en la obra de una manera decisiva. Aún así, discrepa de Zardoya en cuanto a los recurrentes comentarios a Perito en lunas, pues para Cirre el omitir la figura de Gerardo Diego es incurrir en un error, por ser el santanderino una figura fundamental para llegar a entender ese poemario de la escuela “creacionista-gongorina” que es, para Cirre, la primera obra de Hernández.
Si la sección de ‘Los libros perdidos’ pretende rescatar del olvido aquellas biografías que, años atrás, y con las dificultades que conllevaba la época, apostaron por la figura del poeta Miguel Hernández, la de Concha Zardoya merece formar parte, sin lugar a dudas, de esta selección. Escrita desde la distancia, pero con una clara formación filológica, nos aporta, por primera vez, una completa imagen de las múltiples facetas que la figura del oriolano tenía. Pero además, denota, en 1955, la trascendencia que su figura estaba comenzando a cobrar, dejando entrever que se erigiría, en un futuro no demasiado lejano, en una de las más importantes dentro del panorama de la literatura española contemporánea.