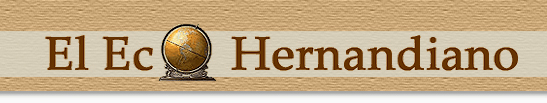Durante este mes de agosto, vamos a conocer un poco más el espíritu social y solidario de nuestro poeta y su participación en diversos grupos o asociaciones. Queremos analizar cómo Miguel Hernández, a lo largo de su vida, fue aceptando responsabilidades personales y uniéndose, de diferentes formas, a distintas propuestas sociales.
En cuanto a los grupos en los que participó, podemos nombrar su equipo de fútbol, sus compañeros de tertulia de la Tahona, de donde surgiría más de una idea de asociación, en pro de intereses comunes; el grupo de teatro, formado con amigos; y, en diferentes vertientes dentro de la cultura, el periodo de guerra e incluso políticamente, en su sentir personal y su implicación en la ideología revolucionaria.
Miguel fue una persona que se identificó rápidamente con el sufrimiento humano, con las injusticias diarias, con el condicionamiento de la vida oriolana y sus duras jornadas laborales. Como todos sabemos, cualquier actuación siempre se lleva a cabo cuando se hace a través de la unión de los intereses comunes. Siempre hemos oído el dicho de que “la unión hace la fuerza”, y éste ha sido el principio que ha seguido a “rajatabla” nuestro poeta.
Sus poemas de compromiso social también reflejan, de una forma clara, las bases de su interés asociacionista, tanto ideológico como activo. Miguel se identifica y se compromete con los seres más desprotegidos de la sociedad, donde él mismo siente las más ondas raíces de sus orígenes.
“Si yo salí de la tierra,si ya he nacido de un vientre
desdichado y con pobreza,
no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte,
y cantar y repetir
a quien escucharme debe
cuanto a penas, cuanto a pobres,
cuanto a tierra se refiere”.
Podemos considerar que, en este poema, fluye el compromiso social de forma escrita, donde se declara el poeta a favor del sentir del pueblo, su sufrimiento y penurias como afectado en primera persona.
Tal y como señala José Mula, la poesía social de Miguel Hernández <<no es buscada, adoptada, sino que aflora espontáneamente del conocimiento directo de la realidad>>, y no ha tenido que buscar y comprender previamente el referente que la provoca sino que forma parte de él, de un modo intrínseco. Nacer, vivir y sufrir con los oprimidos es el argumento más contundente para defenderlos.
Su propia justificación se encuentra en su procedencia de familia trabajadora de clase media y modo de vida humilde. Estas circunstancias son las que en el propio Miguel Hernández justifican su compromiso con las clases más desfavorecidas.
Desde muy pequeño tuvo que ayudar a su padre en las tareas del pastoreo conociendo así las condiciones y penalidades del trabajo.
Miguel nos decía que para él la poesía era una necesidad, que vivía para exaltar los valores puros del pueblo y que, a su lado, estaba tan dispuesto a vivir como a morir.
En su compromiso social se vio también influenciado por su formación religiosa, como consecuencia de su etapa de estudios realizada en el Colegio de Santo Domingo, de Orihuela; hecho que se tradujo en una lucha por la justicia y la libertad en su etapa de compromiso o implicación política. Su educación católica le transformará, en un intento por salvar al pueblo, a través de su compromiso con él y su lucha en pro de una sociedad más justa.
El 23 de septiembre de 1936, Miguel se incorpora al 5º Regimiento, lo cual supondrá una clara y determinante posición a favor de la clase oprimida, como manifiesta abiertamente en la “Introducción” a Teatro en la guerra:
“Intuí, sentí ver contra mi vida, como un gran aire, la gran tragedia, la tremenda experiencia poética que se avecinaba en España y me metí, pueblo dentro, más hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, dispuesto a defenderlo firmemente de los provocadores de la invasión. Desde entonces acá, vengo luchando desde muchas maneras y sólo me canso y no estoy contento cuando no hago nada”.
Podemos ver también en esta actitud un claro ejemplo de asociacionismo activo a sus ideas; a través de ellas, canaliza sus acciones en contra de la injusticia social y la opresión.
Cuando acaba la guerra civil, el compromiso social de nuestro poeta se transforma en testimonio personal de fidelidad y coherencia de su trayectoria vital y poética. Durante el periodo de carcelario, Miguel será testimonio vivo de su defensa de los valores que motivan su existencia. Durante su estancia en el Seminario de San Miguel, de Orihuela, el poeta llega a escribir a su esposa Josefina Manresa estas palabras:
“A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que tienen, y lo estoy experimentando desde que caí en manos de ellos. No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca o mi mucha inteligencia, mi poco o mucho corazón, desde luego mis dos cosas más grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una manera franca y noble”.
En la obra del poeta podemos destacar, entre otros, cuatro temas de contenido social y solidario: el trabajo, la paz, la justicia y el hambre.
- El trabajo.
En este tema el poeta nos proporciona un análisis de su evolución ideológica. En 1930, se publica el poema “Al trabajo”, reproducido en 1971 en el Boletín Tháder, de Orihuela, siendo éste uno de los temas más repetidos por ser uno de sus preferidos. En su primera composición dedicada al trabajo se exalta a éste como un don divino:
(...)“¡Al trabajo! Cruz forzosa que conllevan los nacidosno en los blandos muelles cunas de palacios relucidos,
si no en míseros camastros o en rincón negro y sin luz.
¡Cruz pesada a los inútiles, vagabundos y holgazanes,
llevadera a los que nunca se sintieron con afanes
y a los que se carga aguardan sacudir, bendita cruz...!
(...) él sublima y regenera, dignifica y enaltece...
¡El trabajo es una escala para ver más cerca de Dios!.
Su crecimiento como persona irá parejo a su evolución de conciencia y compromiso político y social. También ofrecerá una visión idílica del trabajador, al que define como “Homero del trabajo”, en su “Oda al minero burlona”, o presenta el trabajo como “sosiego sosegado”, en su “Alabanza del árbol”.
Durante la contienda bélica, va adquiriendo una mayor conciencia de clase; el trabajo adquiere una función social que dignifica al obrero, y lo hace orgulloso de su nobleza de espíritu, de su clase honrada y su espíritu luchador, como es el caso de los poemas “Jornaleros”, “Aceituneros”, “El sudor”, “Las manos”, o, “Campesinos de España”, entre otros. En ellos, se eleva una invitación a todos sus compañeros poetas a unirse a él en este canto al trabajador: “Hablemos del trabajo”.
ACEITUNEROS“Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepulto en la pobreza,
que os pisoteo la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
¡Cuantos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas”.
En este poema, Miguel denuncia la explotación que sufren los jornaleros del campo de Jaén: ese trabajo asalariado que convierte a muchos hombres en esclavos; y los incita a revelarse contra tal situación. Con este poema el poeta habla hacia el colectivo, animándoles a unir sus fuerzas y a asociarse para luchar contra los abusos y las injusticias.
Según Leopoldo de Luis, “el elogio del trabajo es una constante hernandiana simbolizado con frecuencia con el sudor, en forma de corona, lo que constituye su exaltación, su sublimación máxima”.
- La paz.
Durante el periodo bélico, Miguel Hernández centró sus objetivos en buscar un equilibrio que tuviese como finalidad la paz. Según Paco Esteve, “Para el poeta la paz sólo se puede construir desde el esfuerzo colectivo para crear un mundo mejor”. Por ello, dedica poemas y trabajos literarios a los jóvenes, a los campesinos, a los soldados y a todos aquellos que, con su esfuerzo, buscan como objetivo una paz definitiva.
Según apunta en la “Introducción” al Teatro en la guerra: “cuando descansemos de la guerra, y la paz aparte los cañones de las plazas y los corrales de las aldeas españolas me veréis por ellos celebrar representaciones de un teatro que será la vida misma de España”.
Una de las actividades que desarrolló Miguel en el frente fue la de dedicar su poesía bélica con clara finalidad propagandística, como bien afirman tanto Leopoldo de Luis como Jorge Urrutia, al servicio del denominado “Altavoz del Frente”, que, entre sus funciones, tenía la de arengar a las tropas propias y provocar el desánimo y la deserción en las contrarias. Con este fin, se instalaron altavoces en el frente de batalla, dirigidos unos hacia los propios compañeros y otros hacia los adversarios. Estos altavoces se utilizaron para recitar poemas y arengas, ejemplo claro de ello es el romance “Campesino de España”, en el que Miguel animaba a los campesinos del otro bando a unirse al ejercito republicano:
“Campesino, despierta,español, que no es tarde.
A este lado de España
esperamos que pases:
que tu tierra y tu cuerpo
la invasión no se trague”.
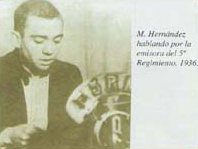
- La justicia.
- El hambre.
“Tened presente el hambre: recordar su pasado
turbio de capataces que pagaban en plomo.
Aquel jornal al precio de la sangre cobrado,
con yugos en el alma, con golpes en el lomo. (...)
Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas,
cicatrices y heridas señales y recuerdos
del hambre, contra tantas barrigas satisfechas:
cerdos con un origen peor que el de los cerdos”.
El hambre vivida por Miguel durante su infancia le hace solidarizarse con las personas que se ven afectadas por estas circunstancias, sobre todo con el hambre de los niños:
“Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina”.
E incluso con el hambre de su propio hijo, que tiene que alimentarse a base de pan y cebolla:
“En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchaba de azúcar,
cebolla y hambre”.
Mª José Lidón