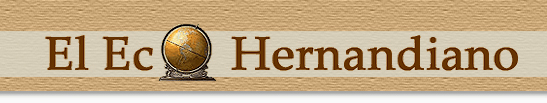Poeta argentino que nació un 29 de marzo de 1905 en Buenos Aires, y murió en la misma ciudad el 14 de agosto de 1974.
Hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, el sexto de siete hermanos heredó el compromiso social de su abuelo materno, un minero asturiano y socialista que fue el primero en llevarlo a una manifestación.
Comenzó a escribir en mesas de lecherías y bancos de la Plaza Garay. Época en la que se veía todas las zarzuelas del Teatro San Martín, en los que también conoció a Carlos de la Púa, y días en los que decidió abandonar el Colegio Nacional para convertirse en autodidacta y poeta.
A los 17 años, recibió 15 pesos por su poema A Frank Brown (el payaso), publicado en la revista Caras y Caretas. Por entonces, ya era un gran conocedor de los bajos fondos porteños, tema esencial de su primer libro El violín del diablo (1926), donde retrató como nadie ese Buenos Aires de fondas, cafetines y cabarutes de marineros, prostitutas, ladrones y canallas. Libro de 49 poemas que relataban sus andanzas juveniles en el puerto, los suburbios y conventillos, y que está dedicado a sus hermanos Enrique y Oscar.
Este libro, y las influencias de Enrique, su hermano, le permitieron ingresar en el diario Crítica. Este periódico fue una gran escuela de periodismo. Por allí pasaron Nalé Roxlo, Borges, Arlt, Petit de Murat y Nicolás Olivari, entre tantos otros.
A partir de 1922, comienza a publicar sus primeros versos en revistas de la época: Inicial, Proa, y la mítica revista Martín Fierro, junto a Borges.
Compartió con el grupo de Florida, los experimentos formales, y con el de Boedo, la preocupación social, que fue acentuándose con el tiempo. Los hermanos Tuñón fueron un puente entre ambos grupos. Y finalizados los años veinte, cuando la polarización política se hizo evidente, debieron definir su posición. Se convirtió en el primer poeta político-social de la Argentina.
Esta percepción hará que se convierta en corresponsal del diario y allí comenzarán los viajes, donde recogerá diferentes vivencias, transformándolas en poesía. La huelga obrera de la Patagonia, en 1921, tiene uno de sus primeros portavoces en Tuñón.
Producto de estas experiencias, como periodista viajando por el interior del país, fue Miércoles de ceniza (1928). Aquí, el poeta hizo un reconocimiento geográfico de su propia historia y de la historia de Argentina, en los que se animan tipos y parajes suburbanos. Con él ganó el Premio Municipal, y con los 500 pesos del premio, sacó un pasaje en un buque español, para finalmente llegar a París. De allí nació La calle del agujero en la media (1930), un libro enamorado de París, de sus mujeres, sus esquinas, su bohemia y el surrealismo.
Después pasaría por Barcelona antes de su regreso a Argentina. Allí, con el diario Crítica reabierto, estalló la guerra entre Paraguay y Bolivia y fue enviado al frente para relatar las imágenes de la tragedia, viviendo el horror.
En Buenos Aires, obreros, estudiantes y empleados sin trabajo habían levantado Villa Desocupación, y una vez más fue designado para contar lo que allí pasaba, de donde saldría el gran reportaje La ciudad del hambre.
Fundó la revista Contra y allí publicó su poema “Las brigadas de choque”, discurso ideológico que definía su postura contra la burguesía y que le ocasionó la cárcel.
En 1933 decidió exiliarse en España. Conocerá a su primera esposa, musa de uno de los poemas de amor más bellos: “Lluvia”, y publicará El otro lado de la Estrella (1934), una historia de trotacaminos, donde se alternarán relatos y “poesía de cuento”, como más tarde definiría su autor.
También de este año son Todos bailan y Poemas de Juancito Caminador, una especie de “alter ego” del poeta, imaginado a partir de una etiqueta de whisky Johny Walker, donde se veía a un personaje de bastón y galera caminando por el mundo. Poesía romántica de amores furtivos y grandes amores, mezclada con política y retratos de viajes anteriores.
Una sublevación de mineros en España, en 1935, le mostraría una realidad todavía más violenta. Conocerá a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y trabará amistad con Neruda, (por esa época Cónsul en Madrid), con Federico García Lorca, Miguel Hernández y Rafael Alberti, entre otros compañeros de letras y de lucha. De la sublevación obrera nació La rosa blindada (1936), un libro que reúne todos los elementos fundacionales de la épica de Tuñón, acciones heroicas de los mineros con sus mujeres e hijos. Poesía política, a la que siguen otros del mismo carácter.
Regreso a Buenos Aires poco antes del fatídico julio del ´36, con el fin de organizar la Sección Hispanoamericana de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En Argentina reinaba el autoritarismo, el poeta estaba en la mira del Gobierno, y tras publicar 8 Documentos de hoy, donde reunía parte de su trabajo solidario con la República española, se enteró de la muerte de Federico García Lorca y decidió que su lugar estaba en España. Consiguió que La Nueva España, un periódico republicano editado en Buenos Aires, lo enviara como corresponsal de guerra.
Allí verá que la muerte está en las calles y los campos, compartirá el dolor y los bombardeos con León Felipe, Nicolás Guillén y Antonio Machado y dará cuenta de los terribles sucesos, más tarde, en dos libros Las puertas del fuego y La muerte en Madrid.
En 1939, acompañó a Neruda a Santiago de Chile, donde fundó el diario El Siglo, y donde también enfermará su esposa, desde allí seguirá las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana en París, la invasión de la Unión Soviética, y la destrucción de Guernica.
Allí pensará en sus amigos, y a ellos les dedicará su libro Canciones del tercer frente (1941), donde se reunían cuatro libros: Himnos y canciones; A nosotros, la poesía; Las calles y las islas y Los caprichos de Juancito Caminador.
En 1943 publicó Himno de pólvora, con poemas y textos en prosa cuyo tema central eran los hechos de la guerra, y la bellísima Elegía en la muerte de Miguel Hernández.
Ese mismo año perdió a su compañera y a su hermano, Enrique. A partir de ese momento ellos estarán presentes siempre en sus poemas. Poco después conoció a Irma Falcón, la madre de su primera hija, Aurora Amparo.
Con la irrupción del peronismo, González Tuñón regresó a Buenos Aires y publicó su Primer canto argentino (1945), libro estructurado en cuatro partes, donde alternaba la historia pasada con la inmediata.
En 1952, vuelve a casarse con Nélida Rodríguez Marqués, quien será su compañera hasta el fin de su vida y la madre de su segundo hijo, Adolfo Enrique. Sus poemas retomaron el lirismo de los poemas iniciales, en lo que él mismo definiría más tarde como “realismo romántico” y expresaría claramente en dos libros Hay alguien que te está esperando (1952), donde recordaba a sus queridos que ya no están y Todos los hombres son hermanos (1954), donde reaparecía el barrio, el tango, el puerto y su vida personal inserta en cada verso. También escribiría en 1957 A la sombra de los barrios amados.
Desde el año 1963, el poeta de los caminos, realizará sus últimos viajes y se sucederán nuevos libros: Demanda contra el olvido; Poemas para el atril de una pianola; El rumbo de las islas perdidas; y La veleta y la antena (1969), afianzando elementos dispersos de libros anteriores, mezclados con recuerdos, nostalgias, que aludían a la bohemia, la política y el amor. Ellos, serán una especie de autobiografía poética, una síntesis de la obra de su vida, de la vida de su obra.
La noche antes a su muerte, el 14 de agosto de 1974, escribió su último poema, en homenaje a Víctor Jara, el cantor asesinado por la dictadura de Pinochet.
Mariló Ávila