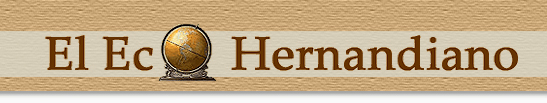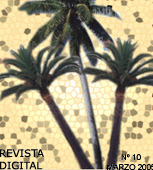Gaspar Peral Baeza
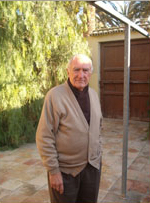
Nació en Alicante el 21 de diciembre de 1924. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia.
Se dedicó, en un principio, al mundo empresarial. Fue fundador del Teatro de Cámara del Instituto de Estudios Alicantinos (1953). Fue teniente alcalde y concejal de cultura de la ciudad de Alicante (1961-1967). Miembro del Instituto de Estudios Alicantinos, del que fue presidente de la Sección de Publicaciones (1968-1973) y secretario técnico (1973-1974). Durante esta época, en 1973 publica La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, el ensayo sobre el Romanticismo que Ramón Sijé dejó inédito a su muerte.
Aficionado y conocedor del teatro español, ha escrito varias obras de este género: “Cartas en voz alta”, escrita en colaboración con Lorenzo Peral, y con la que consiguió el primer Premio de Teatro “Manuel Baeza” en 1955. En 1983 publicó “Un rincón donde dormir”.
Por la emisora “La Voz de Alicante” se puso en antena su drama El reloj no vuelve atrás, escrito en colaboración también con Lorenzo Peral (1958).
Participó en los coloquios que, en 1955, se celebraron en la Universidad Internacional de Santander Menéndez Pelayo sobre “Problemas actuales del teatro de España”.
Artículos y escritos suyos han aparecido en los libros colectivos Carlos Arniches. I Centenario (Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1967), Homenaje al pintor Francisco Pérez Pizarro (Caja de Ahorros del Sureste de España, 1967) y Veinticinco pregones de Hogueras (Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1975).
EntrevistaConocemos su interés por el teatro, de hecho sabemos que tiene una importante biblioteca privada, ¿por qué este género y no otro?
No sé responder, fue una cosa intuitiva. De pequeño mi padre tenía la costumbre de ir al Teatro Principal todos los domingos y yo lo acompañaba. Es posible que de ahí naciera mi afición al teatro.
Durante la guerra civil española, en el 37-38, empecé a escribir teatro. En 1954 creamos el primer Teatro de Cámara que hubo en Alicante del I.E.A. la presentación fue en marzo de 1954 con las obras “El segador” de Azorín y “Medea” de Séneca, en versión de José Albi.
Puede ser que me viniera de familia. Escribí con mi tío Lorenzo Peral varias obras, de las que sólo fue publicada “Cartas en voz alta” en 1955. Esta obra la presenté al concurso que, por primera y última vez, convocó el pintor Manuel Baeza, ganando el primer premio. Otra obra que escribí con mi tío fue “El reloj no vuelve atrás”, pero no fue publicada
En el prólogo del libro de Jaume Lloret i Esquerdo, usted afirma “ algo comenzó a cambiar con la publicación del libro de Vicente Ramos”, “ El Teatro Principal de la Historia de Alicante (1847-1947)”, ¿cuáles son los motivos de ese cambio?
No había ninguna bibliografía sobre la historia del teatro en Alicante. A partir de que Vicente Ramos escribiera esta obra de teatro, fundamental para el conocimiento de la historia del arte dramático en nuestra ciudad, es cuando empezaron a surgir otros escritores que se sintieron atraídos por la historia de ese teatro. Fue el primero que inició los estudios del teatro de Alicante con la historia del teatro.
De los diferentes tipos de teatro que hay, ¿por qué le interesa más el existencial? ¿qué le preocupa?
A mí me dicen que estoy incluido en la escuela del realismo social, me gustan los temas sociales y los temas, efectivamente, de la existencia.
¿Qué representa para usted la figura de Carlos Arniches?
Me gusta mucho el teatro de Carlos Arniches, me divierte mucho y quizás sea un poco de chovinismo el que haya sido un autor nacido en Alicante, aunque en Alicante permaneció solo 14 años. Estuvo vinculado en cierta forma a Alicante, pero su obra, salvo “Doloretes” y alguna más, son todas típicamente madrileñas.
Por circunstancias de mi vida personal tuve que organizar en 1966 los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Carlos Arniches. Entonces insistí en el conocimiento de su teatro y de su vida. En este aspecto, también le debo mucho a Vicente Ramos ya que fue biógrafo de Carlos Arniches.
Arniches, en “La señorita de Trevélez” y en “Los caciques”, tiene atisbos del teatro social que a mí desde el principio me había interesado.
¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Instituto de Estudios Alicantinos?
Muy gratos en las dos fases. Pertenecí al IEA en 1953, cuando se creó el Teatro de Cámara del IEA, formando parte de lo que se llamaba Consejo Técnico del Teatro con José Albi, Antonio Rives, José Ferrándiz Casares y alguno más. Este teatro duró poco debido a cambios en la presidencia de la Diputación, de la que dependía.
Aquello fue extinguiéndose, no desapareció pero podíamos decir que se suspendió su actividad hasta que en 1968, siendo Presidente de la Diputación D. Pedro Zaragoza Orts, resucitó el viejo IEA. A mí me asignaron la presidencia de la Sección de Publicaciones y la Vicepresidencia de la Sección de Filología y Literatura, por muy poco tiempo. Tuve que dejar la Presidencia de la Sección de Publicaciones porque me pidió el director que aceptara la Secretaría Técnica del Instituto. Por motivos de salud tuve que abandonar y pasé a ser miembro sin ningún cargo específico. También guardo un grato recuerdo de la revista del IEA.
En el Boletín hay muchos artículos relacionados con Miguel Hernández....
Es que a Miguel Hernández lo introduje yo en esas publicaciones.
¿Cómo se gestó la publicación de La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas de Ramón Sijé en 1973?
Fue como una autoimposición. Al leer las biografías de Miguel Hernández, me causaron una gran impresión algunas de las cosas que allí se contaban sobre el sentido de la amistad entre Miguel y Ramón Sijé, esos motivos que los separaron, el dolor de Miguel por la muerte de Ramón, y aquella declaración que hizo en todas las cartas que siguieron a la muerte de Ramón. Miguel se preocupó para que todas las obras de su amigo vieran la luz, de que la gente las conociera.
Aquel ensayo de sobre el Romanticismo se había quedado allí, en el Ministerio, no había tenido éxito en aquel concurso en él que la presentó. Miguel se encargó de recogerla en el ministerio y junto con otros decían que tenían que publicar ese libro.
Me sentí obligado a cumplir lo que Miguel, desgraciadamente, no pudo llevar a cabo, tarea que realicé con la inestimable colaboración de Antonio García-Molina, José Guillén García, Manuel Martínez Galiano y, especialmente, José Torres López.
Toda una vida dedicada a la cultura, ha sido Teniente Alcalde de Alicante, Concejal de Cultura, impulsor del teatro, fundador del Instituto de Estudios Alicantinos, ¿siente que su trabajo está reconocido?
No, ni intento que lo reconozcan.
Se acercó a Miguel Hernández por la cercanía, la libertad, ¿qué le cautivó del poeta?
Todo, en especial su vida más que su obra. De su obra lo primero que conocí (como es lógico) fue “El rayo que no cesa” en la edición de 1949. Por mi edad ni conocí a Miguel, pero por diversas circunstancias personales fui enterándome de que había existido un poeta que se llamaba Miguel Hernández.
Cuando en 1949 cayó en mis manos la edición de Cossío de “El rayo que no cesa”, quedé sorprendido, entusiasmado con estos sonetos, y ahí empecé a interesarme por él.
¿Qué valoración le merece la obra de Miguel Hernández?
La encuentro vigente todavía, y qué mejor para demostrar el valor de una obra que esta con el paso del tiempo no pierda el contenido.
Vicente Ramos es un conocido suyo y una persona que ha profundizado mucho en la vida y obra del Miguel Hernández, ¿ha conseguido con esto que la obra del poeta oriolano y su figura se hay revalorizado?
Sí, pienso que Vicente Ramos es una pieza fundamental en el conocimiento que hemos tenido de ese poeta. Desde los primeros años de la posguerra, se dedicó a dar a conocer, dentro de sus posibilidades, la obra y la vida de Miguel.
¿Qué nos puede decir de las actividades que se realizan en la Fundación para continuar con la investigación sobre Miguel Hernández, y dar a conocer su obra a nuevas generaciones?
Me parece positiva toda la labor que están realizando, y les invito a que sigan por ese mismo camino. Tendrán mi apoyo.
¿Qué le llevó a abandonar el mundo industrial siendo un empresario tan serio y eficiente?
No lo sé. Advierto que mi padre escribía poesía y no tenía ninguna clase de estudios.
El vivir en un marco tan incomparable como es La Torre de las Águilas, con un antecedente histórico tan marcado, y seguro que con más de una leyenda ¿cree usted que le ha ayudado a desarrollar su faceta de escritor?
No, a mí me ha gustado siempre vivir solo, que se me entienda, no es que sea insolidario, pero me ha gustado el aislamiento. Ya en mis anteriores domicilios he vivido rodeado de poca gente, no me gusta el amazacotamiento, no resisto el ambiente de una gran superficie. Prefiero la soledad de la naturaleza, el aislarme, el intentar conocerme a mí mismo.
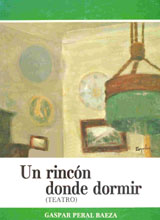
Sabemos de su afición por la HAIKUS, ¿en qué consisten? ¿cuál es la finalidad de este tipo de poemas?
Los haikus son una síntesis de un poema. Es un poema brevísimo, de 5-7-5. condensan en ese terceto de pentasílabo- heptasílabo- pentasílabo, un pensamiento, una opinión, un instante.
A mí lo farragoso me molesta, prefiero lo sintético, lo escueto. Para mí era bastante asequible adoptar esta fórmula cuando intenté escribir algún que otro verso. Naturalmente es la forma métrica, porque el haiku japonés ha de hablar siempre de algo referido a la naturaleza, es el instante en el momento.
¿Podría deleitarnos con alguno?
“Corazón roto
compañero del alma
es la elegía”
“Lenta agonía
tu innecesaria muerte
nunca se olvida”
Trabaja actualmente en algún libro?
No, me dedico a tratar de ayudar a los demás en sus investigaciones.
Rebeca Serrano
Asun López