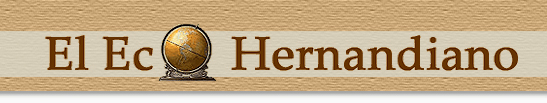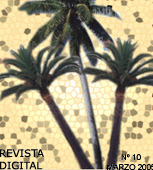Rincón Literario

A diez años vista de la celebración del primer congreso, y con la adecuada perspectiva que otorga este espacio de tiempo transcurrido, se celebró a caballo entre Orihuela y Madrid el segundo congreso sobre la figura del genial poeta oriolano, entre el 26 y el 30 de octubre de 2003. Y fue Madrid el lugar elegido por una sencilla razón: la importancia que esta ciudad tuvo, tanto en la vida como en la obra de Miguel, fue tan trascendental que no podemos obviarla en ningún caso; una ciudad que produjo cambios tan importantes en Miguel, una ciudad sin la que El rayo que no cesa no hubiese sido el mismo libro, una ciudad en la que adquirió el compromiso social y político que tan bien lo caracterizaría; una ciudad a la que, en definitiva, tanto Miguel como todo el mundo hernandiano deben mucho y que recibía así un justo, debido y humilde homenaje.
Pero, al margen del emplazamiento elegido, el Congreso se enfrentaba a un gran reto. El primer congreso, el del 92, había estado auspiciado por el cincuentenario de la muerte del poeta, y tenía como objetivo principal el de recopilar datos que ayudaran a crear una imagen homogénea tanto de la vida como de la obra de Miguel, así como una merecida retrospectiva de 50 años de bibliografía hernandiana, dando así forma a un corpus crítico hasta ese momento algo disperso. Así, los objetivos de este segundo congreso debían, necesariamente, impulsarse desde los logros conseguidos en el primero y, a partir de ahí, acometer un consecuente salto de calidad en lo que al mundo hernandiano se refiere: consolidar los logros obtenidos y los estudios iniciados años atrás, pero también abrir nuevas vías de investigación, con el fin de ir agrandando mucho más un corpus ya perfilado y definido.
No es tarea fácil, por breve que pueda llegar a ser, acometer una reseña crítica sobre algo tan denso y extenso como las actas de un Congreso. Máxime cuando dichas actas están constituidas por ocho ponencias y treinta comunicaciones. Hemos intentado estructurar las actas por bloques temáticos, aunque las ocho ponencias hayan quedado encuadradas en el mismo bloque y traten temas muy diversos. La lectura de las actas supone un adentramiento en aspectos muy específicos de la obra de Miguel Hernández; desde la intertextualidad en sus obras, a la recepción que hizo de las nuevas corrientes estéticas de las vanguardias, los puntos oscuros y poco tratados de su biografía o un análisis de diversos aspectos de su simbología.
Proponemos por tanto un tratamiento mesurado pero completo a las actas, con el fin de que el lector que quiera acercarse a ellas pueda hacerse una idea de que fue lo que aconteció en aquellos días que fueron tan intensos para todo el mundo hernandiano, y encare el texto como un pretexto para adentrarse la propia obra de Miguel Hernández, pudiendo extraer conclusiones novedosas.
La estructura de estas actas no sigue estrictamente el orden que tuvieron todos los actos; el mismo ha sido alterado y ordenado por bloques temáticos. Las ponencias, por ser ofrecidas por los conferenciantes de mayor peso, han sido agrupadas juntas, formando la parte más importante de todo el libro.
Así, tras una breve presentación que corre a cargo de Juan José Sánchez Balaguer, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, y de Francisco Esteve Ramírez, presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, y una valoración de lo que significó el II Congreso, por parte de Aitor Larrabide, nos adentramos ya en la conferencia inaugural, que podría ser el comienzo de las actas propiamente dicho, a pesar de que no se llevara a cabo en las conferencias congresuales de Madrid, sino en el Rincón Hernandiano de Orihuela. El 26 de octubre Odón Betanzos pronunció una sentida conferencia titulada “Miguel Hernández: poesía, pasión, corazón y voz”, en la que hizo un repaso a los aspectos más significativos tanto de la vida, como de la obra y simbología de Miguel Hernández, con la intención de plantear, en la medida de lo posible una merecida, bajo el punto de vista de Betanzos, “justicia literaria”.
Ya en Madrid, y con el Salón de Actos de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, lugar en el que se centrarían la mayoría de conferencias durante todo el Congreso, tuvo lugar la protocolaria presentación del congreso, para dar paso ya sin más dilación a lo que fue el centro del interés de dicho congreso.
Eutimio Martín, en su conferencia “Luces y sombras en la biografía de Miguel Hernández”, toma como base de su ponencia la desmitificación de los tres tristes tópicos que, a su juicio, han distorsionado tanto la figura como la obra de Miguel Hernández (esas recurrentes y manidas imágenes del poeta pastor, poeta del pueblo y poeta del sacrificio). En su autobiografía reconstruida, intentando dar luz a algunos puntos oscuros en la vida del poeta, además de aportar una carta inédita de Miguel a sus padres (fechada en 1939), el profesor Martín va desgranando distintos testimonios sobre el poeta, su trayectoria literaria o su etapa más revolucionaria, pero además de intentar esclarecer esos puntos oscuros que antes nombrábamos, reflexiona abiertamente acerca de cuáles deben ser los límites que un buen biógrafo debe marcarse a la hora de emprender la siempre ardua labor de acometer una biografía.
Las tres mujeres que conformaron el eje temático en la creación de El rayo que no cesa son el centro de la ponencia de José Luis Ferris en la que, tomando como punto de partida un estudio del año 1992 del profesor Balcells, hila un entramado de relaciones personales, viajes, cartas no contestadas y ardientes pasiones, que conforman todo lo que fue el contexto en el que se gestó la obra. Y de esa tríada que establece, atribuye ocho de los sonetos a la figura de María Cegarra, tres a la de Josefina Manresa y el resto a Maruja Mallo, excepción hecha, claro está, de la preciosa y sentida “Elegía” que cierra la obra.
Francisco Javier Díez de Revenga encaminó su ponencia a dar una completa panorámica de cual era la situación de Miguel con respecto al mundo literario del Madrid de la época, y cual fue la recepción que hizo de toda la estética vanguardista. Así, sus relaciones con Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda o Gerardo Diego, quedan plasmadas en un texto que destaca el hecho de que algunos de los poetas del 27 valoraron y entendieron perfectamente el mérito y la calidad artística y vital de un joven poeta, con una prometedora carrera en ciernes.
Agustín Sánchez Vidal puso en relación, en su conferencia “Imágenes de un poeta” a Miguel Hernández con los más significativos artistas plásticos que conformaban el panorama del Madrid de la época, haciendo una especial incidencia en el periodo comprendido entre los años 1932 y 1935. Apunta que la Escuela de Vallecas, con Alberto Sánchez, Benjamín Palencia o Maruja Mallo, fue posiblemente el movimiento artístico que mayor influencia ejerció en Miguel.
José María Balcells ofreció una completa ponencia acerca de un tema tan denso como es el de la intertextualidad que subyace en El rayo que no cesa. Tomando el petrarquismo y sus sonetos de amor como la influencia capital de la obra, Balcells va enumerando una a una las otras fuentes de las que bebe Hernández y que confluyen todas en las que es posiblemente su obra magna; así, desde Góngora San Juan de la Cruz, y pasando por Boscán, Garcilaso de la Vega, Rosalía de Castro, Juan Ramón Jiménez y, muy especialmente, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, veremos desfilar no solo algunas de las figuras más significativas de toda la lírica hispánica, sino también algunas de las claves que nos pueden ayudar a desentrañar una obra tan rica, pero a la vez pensada y madura como es El rayo que no cesa.
Pero no sólo la obra poética iba a ser el centro de atención de los estudios hernandianos en este congreso; así, un tema tan importante como el teatro, importante sobre todo para Miguel, que nunca renunció a una vocación teatral que llevaba arraigada muy adentro, iba a quedar relegado a lo que hubiese sido un injusto segundo plano. Es Jesucristo Riquelme el que nos ofrece un acercamiento a esta faceta teatral de nuestro autor, resaltando en primer lugar esa tremenda vocación que Miguel Hernández sentía por el teatro, y esa lucha que su obra ha tenido que mantener contra dos de los etiquetas que, aunque justas, siempre le han acompañado: el limitarse a escribir un teatro político pero también poético. Este repaso a su trayectoria teatral hará especial hincapié en algo tan significativo como las puestas en escena que de sus obras teatrales se hicieron, teniendo en cuenta, cuando se puso en escena cada obra, quién fue el que se encargó de llevarla a los escenarios y qué enfoque político dieron a unos textos que, inevitablemente, toman un cariz que se aleja de las “bellas letras” en muchos casos, para dar preeminencia a cuestiones de raigambre más social e ideológica. Concluyendo, asimismo, que hoy en día se tiende a destacar más la dimensión mítica de sus contenidos, por encima incluso de lo que el profesor Riquelme denomina “entronque histórico”.
Y Juan Cano Ballesta, en un intento de valoración del alcance de la contribución de Miguel Hernández al debate cultural de los años 30, nos muestra cual era esa problemática, situada en torno a distintas dicotomías del estilo de clasicismo / experimentalismo, ruralismo / refinamiento urbano o vanguardias lúdicas / vanguardias políticas. Partía Hernández de la propia desventaja de su formación autodidacta, pero supo sobreponerse a ello enfrentándose a una España dividida en dos posturas enfrentadas en el mundo de la cultura, que no sería sino una premonición de esa división mucho más taxativa que se produciría tan sólo unos años más tarde.
Por la importancia y peso de los conferenciantes vistos hasta el momento, podríamos afirmar, sin correr el riesgo de equivocarnos, que nos encontramos ante el auténtico eje vertebrador de las actas, por la seriedad de los estudios presentados por dichos estudiosos de la obra hernandiana. Aún así, dentro de las comunicaciones restantes y el resto de actos que dieron forma al Congreso, también se encuentran apuntes muy significativos e interesantes, que no podemos relegar a lo que sería un injusto olvido.
Agrupadas en bloques temáticos, las conferencias se encargan en más ocasiones de complementar aspectos menos trascendentes pero no por ello irrelevantes. Así, “Marco histórico, visiones generales” será un repaso a facetas como la pobreza de Miguel Hernández (cuestionando la realidad o el mito de dicho tópico), su amistad con el canónigo Luis Almarcha o los recuerdos que sobre el poeta tenía su amigo Efrén Fenoll.
En las comunicaciones encuadradas bajo el título de “Estudios sobre la obra poética”, se recogen estudios sobre el impulso erótico en la obra del poeta, el simbolismo del toro, la figura del soneto en la obra hernandiana, el petrarquismo y su contraposición, el antipetrarquismo, en El rayo que no cesa (dos visiones enfrentadas sobre un mismo tema), o el “árbol” en el Cancionero y romancero de ausencias. De entre todas ellas, hemos destacado una especialmente significativa, acerca de los códigos amorosos que comparten la ya mencionada El rayo que no cesa y Cristales míos, obra esta de la poeta y amiga de Miguel, María Cegarra. En ella, Inmaculada Gómez Vera establece una semblanza entre ambas obras, incidiendo en las coincidencias temáticas y formales que tienen lugar entre ambas, que no hacen sino constatar la presencia de María Cegarra en el contexto creativo que dio lugar a El rayo que no cesa; pruebas poéticas que reafirman la idea de que no fue Josefina Manresa la única mujer que ocupó el corazón de Miguel en el periodo en el que fue compuesta dicha obra.
La parte que aglutina los “Estudios sobre el teatro” complementan debidamente la ponencia del profesor Jesucristo Riquelme, como ya habíamos mencionado anteriormente. Estas cinco conferencias estudian el desarrollo del teatro hernandiano y lo ubican en la España de la época, haciendo alusiones a la simbología que subyace de esta parte del corpus hernandiano. Cabe destacar la conferencia a cargo de Emilio Ríos, centrada en el drama Los hijos de la piedra, y en la que tras haberla ajustado en su contexto compositivo, pasa a analizar su argumento, estructura formal, influencias, simbología y distintas motivaciones que llevaron a Miguel a escribirlas. Aportando así algo de luz a una de las obras quizás algo olvidadas de todas las que escribiera nuestro autor.
La parte que comprende las “Relaciones literarias, influencias y recepción” es la que más comunicaciones engloba, un total de catorce, en las que se dan cita los más diversos y novedosos estudiosos presentados en el Congreso. Así, nos encontramos ante una amplia y renovadora panorámica que extiende sus brazos para abarcar campos no estudiados hasta el momento: desde la relación de Miguel con los poetas del 36 hasta la inclusión de su poesía en internet, pasando por sus relaciones con el mundo árabe o checo, su influencia en poetas como Joan Brossa o Elvio Romero, la recepción crítica que de Miguel hiciera la revista Mirador: Setmanari de la Literatura, la presencia e impacto de su obra en los Estados Unidos o una contraposición entre su poesía amorosa y la del poeta británico John Keats. De entre todas ellas, destacaremos por su trascendencia dos. La primera, de Andrés Santana Arribas, se centra en un hecho tan importante como fue el viaje de Miguel Hernández a Rusia, por la huella, tanto artística como humana, que dejara en él. Y, por otro lado, la de Isabel Díez, “Bibliografía sobre Miguel Hernández: Monografías (1992-2003)”, en la que pretende dejar constancia de todos los estudios especializados impresos que sobre la figura de Miguel se han llevado a cabo en esos once años. Imprescindible a la hora de entender la importancia de un escritor que ha generado, con apenas diez años de escritura, ingentes cantidades de bibliografía sobre su persona y sobre su obra.
En el “Homenaje a los coetáneos”, que tuvo lugar en la sala de “La Cacharrería”, sita en el Ateneo de Madrid, el Lunes 21 de octubre, tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de todas las eventos que generó la celebración del congreso. Primero, por “Correo de la muerte”, la sentida conferencia que pronunciara Leopoldo de Luis, amigo y coetáneo de Miguel, pero también estudioso y editor de su obra, a quien dedica una carta escrita desde el cariño y la admiración que le profesaba, y en la que le pone al corriente de todas las circunstancias, tanto literarias como políticas, que han acaecido desde que nos dejara, allá por ese lejano 1942. Segundo, por la conferencia leída por Arturo del Hoyo, lamentablemente publicada en estas actas ya a título póstumo, pues nos dejaría pocos meses después. Arturo del Hoyo nos regaló sin duda este día su último acto de cariño hacia la figura de Miguel Hernández, presentando el libro Escritos sobre Miguel Hernández, publicado por la propia Fundación Cultural Miguel Hernández.
El acto de clausura, que puso fin al Congreso, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Contó, en primer lugar, con la intervención del que fuera Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, así como de los respectivos rectores de las tres universidades implicadas en este proceso, la de Alicante, la de Elche y la Complutense, así como del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina. Todos ellos hicieron hincapié en la importancia y trascendencia del Congreso, por proyectar la figura de Miguel Hernández, evitando que llegue a relegarse al olvido, y colocándola dentro del panorama literario español en el lugar que realmente merece.
En su conferencia “Dos rayos que no cesan”, María Asunción Mateo, presidenta de la Fundación Rafael Alberti, incidió en la manera en la que el poeta gaditano siempre llevó a Miguel Hernández, tanto en su corazón, como en su mente y en su pluma. Abrió, asimismo, las puertas a ese hermanamiento, entre ambas fundaciones culturales, que meses más tarde tendría lugar en Orihuela. Fue, en último lugar, el premio Nobel de Literatura y Presidente de Honor del Congreso, José Saramago, el encargado de poner el brillante broche final a las jornadas congresuales. En “Dos palabras y media sobre Miguel Hernández”, Saramago marca una línea narrativa que camina entre la realidad y la ficción, en la que encontramos una visión muy personal del Miguel Hernández poeta, pero también del Miguel Hernández persona, al que se ha acercado desde su humilde posicionamiento de lector. Concluye con una reflexión acerca de cómo se debe reconocer a los poetas por lo que son, por el calado lírico que puedan llegar a desprender, y no por el lugar del que puedan proceder, haciendo así una velada crítica a esa presunta antipatía que sentía Federico García Lorca por Miguel Hernández.
Por tanto, las palabras de un gran escritor sobre otro cerraban este Segundo Congreso Internacional sobre Miguel Hernández. Pero no debemos entenderlo como un punto y final, ni siquiera como un punto y aparte; sino más bien como un necesario punto y seguido. Pues ahora que hemos cerrado esta etapa debemos tomarla como ejemplo, y continuar el camino avanzado hasta este momento. Las actas de este Congreso deben quedar como testimonio de esa intención por seguir haciendo más grande, poco a poco, todo este mundo hernandiano, pues así como el segundo Congreso ha recogido el testigo del primero, debemos desear que el tiempo de espera no se prolongue en exceso, y pronto podamos tener la oportunidad de reseñar otras actas, de un futuro tercer Congreso. Esta será la prueba irrefutable de que se habrán consolidado los cimientos sobre los que se estructuran los estudios hernandianos, y comprobaremos más aún cómo, a pesar de que lo años sigan pasando, éstos no hacen mella en la figura de Miguel Hernández. Y con la perspectiva que da la distancia, podremos contemplar mucho mejor cuán alargada es la figura de nuestro querido poeta. Presente, pero sobre todo futuro, para Miguel Hernández.
Óscar Moreno