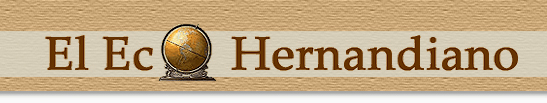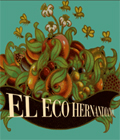Cumplido este año el 70 aniversario del comienzo de la guerra civil y a cuatro del centenario de Miguel Hernández, este texto nos ofrece desde una perspectiva cercana y objetiva una imagen del poeta oriolano durante la guerra civil como una persona comprometida con sus ideales, pendiente de su familia, sus amigos y de su novia, Josefina Manresa. M.R. Vera Abadía, que fue colaborador de 'El Eco Hernandiano', ha publicado esta obra gracias a la Fundación Miguel Hernández y está prologado por Aitor L. Larrabide, director de esta revista.
La objetividad es el rasgo predominante en “Miguel Hernández en el laberinto de la guerra civil”; dicha característica es difícil de conseguir con un tema tan manido y espinoso como el de la guerra civil, sobre el que se han vertido ríos de tinta tendenciosos; pero Vera Abadía se aparta de ese camino y se muestra comedido en este aspecto. Lo que no impide que exprese la afectividad que siente hacia el escritor oriolano y sus sentimientos de enconamiento hacia otros personajes. También cabe destacar su corrección formal y estilística, y la fluidez de la narración.
En el libro tenemos la oportunidad de conocer la figura de nuestro poeta desde el comienzo de la contienda y saber sobre las vicisitudes que le rodean; recorremos el itinerario de la guerra a través de la figura de Miguel y, a esta labor, contribuirá la correspondencia mantenida con Josefina. Apreciamos los distintos matices de su persona, desde el Miguel soldado que luchaba en el frente de guerra por la República hasta el Miguel temeroso por los perjuicios de la guerra sobre su familia.
En este texto observamos al poeta como un miliciano que estuvo en varios frentes, en Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, cuyo mayor interés era situarse en primera línea para luchar. De su continuo vaivén por la geografía española y por lo intrincado de la situación bélica, el título del libro nos sitúa al poeta en un laberinto.
Cuando estalla la guerra, Miguel se encuentra en Madrid trabajando bajo la dirección de José Mª de Cossío. Es consciente del riesgo y de que el conflicto puede alargarse, pero en las cartas a su novia (que Vera Abadía parcialmente reproduce ) apreciamos su intención de no preocuparla y se centra en temas superficiales y cercanos.
En julio comienza el periplo de Miguel por diversos puntos del país. Llega a Orihuela pensando que allí no pasaría nada, pero la guerra ataca de forma cruel a su entorno e incluso a su círculo más íntimo, ya que el padre de Josefina es tiroteado en Elda el 13 de agosto del 36. Ante la situación insostenible en la familia de su novia, el poeta empieza a gestionar los documentos necesarios para que la familia de ésta obtenga una pensión por el trabajo del padre asesinado.
Miguel desea colaborar en el conflicto; por tanto, vuelve a Madrid con el hermano de Josefina y ambos se alistan al 5º Regimiento de voluntarios, que dependía del Partido Comunista. Reivindicando su compromiso, se alista como un soldado más, ya que no quería mostrar su condición de intelectual. Es testigo de excepción de una lucha cruel y, por ello, siente que su obra ha de ser reflejo de lo que está viendo. El poeta oriolano considera que la literatura en esa época de conflictos debe ser social y comprometida; su idea de una literatura cercana a lo real y alejada de cualquier abstracción es tal, que rechaza las vanguardias y llega a criticar el cubismo.
Vera Abadía nos muestra a Miguel cada vez más afectado, pero el poeta es incapaz de comunicarlo a su familia. Además, observamos una evolución en las cartas de Josefina; pasan de ser afectivas a contener reproches. Este tono será el habitual en el resto de la correspondencia escrita por su novia, que desaparece cuando nuestro poeta le pide formalmente que se casen. Pero hay que intentar comprender a Josefina, una chica de pueblo que no alcanza a entender todo lo que rodea a su novio.
Durante la contienda, la salud de Miguel se resiente. Sufre de tal manera que es ingresado en el Hospital Nacional de Infecciosos. Transcurridos cuatro días, se recupera y sale del hospital. Como vemos en este libro, uno de los valores más apreciados por Miguel es el de la amistad y, tras su recuperación, visita a su amigo Vicente Aleixandre. El poeta sevillano aprovechó su influencia en la Alianza de Intelectuales para que se fijaran en Miguel. Gracias a la gestiones de Emilio Prados, le destinaron a la 10ª Brigada, dedicada a tareas culturales.
A partir de este momento, ejerce un papel más adecuado a su nivel, que consta de la alfabetización de la tropa, renovar la moral de los soldados con lecturas y la elaboración de un periódico. Vera Abadía nos enseña a un Miguel que, aunque desempeñaba la función propia de un intelectual, estaba siempre cerca de los soldados y éstos lo sentían tan cercano que fue considerado “el poeta del pueblo”.
No sólo se nos enseña la obra poética de Miguel, la más conocida, sino también sus escritos en prosa, su teatro y sus artículos periodísticos. Hay que destacar que en su faceta como periodista colabora en diarios locales y nacionales. En este aspecto de su obra, informa al mismo tiempo que apela al sentimiento del lector. Si queremos encontrar las primeras colaboraciones de Miguel, hemos de leer “El Mono azul” de Alberti.
Su inquietud literaria no se detiene y, así pues, empieza a elaborar su obra “Viento del pueblo”, que anticipa una poesía social. Pero, a pesar de la guerra, una de las mayores ilusiones del poeta, junto a la literatura, es su boda con Josefina, con la que contrae matrimonio el 9 de marzo de 1937 en el Juzgado de Orihuela.
Por otro lado, se analiza también un evento significativo de rechazo al fascismo, que tuvo lugar en Valencia, el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en Defensa de la Cultura, y se destaca el papel de Miguel. En este acto participó la intelectualidad internacional y se leyó la legendaria “Ponencia colectiva”, en la que mostraban su compromiso con la causa. Miguel se rodeó de figuras tales como: Tristan Tzara, Octavio Paz, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén...
Según iba avanzando la guerra, el poeta oriolano comienza a realizar frecuentes viajes a Cox y a Alicante, que alterna con visitas a Madrid. En uno de sus viajes marcha a Moscú invitado por el Ministerio de Instrucción Pública. Sin duda, esto le marca y aparece en su obra.
Hay un cambio en su obra: el tema social sigue presente pero la técnica poética ha evolucionado. Miguel, cada vez más pesimista, vuelca esa percepción negativa en su obra “El hombre acecha”. Siente que el final de la guerra y la República es inminente, a lo que añadimos la muerte de su primer hijo.
A pesar de la insostenible situación, Miguel vuelve a recuperar el optimismo con el nacimiento de su segundo hijo. Como sabemos, volverá a su tierra para estar con su familia, sin embargo, será apresado y encarcelado. Su obra literaria es una de las razones por las que condenan a muerte al poeta.
Como se afirmaba anteriormente, la cultura para Miguel debe huir de lo abstracto y, a manera de colofón, nos sirve esta definición suya: