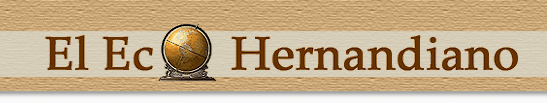Este mes de diciembre celebramos el Día de la Constitución, con un significativo realce, teniendo en cuenta que el pasado noviembre se cumplió el 30 aniversario de la muerte de Franco y la institución de la monarquía democrática.
Queremos mostrar cuál fue la evolución ideológica que sufrió Miguel Hernández, desde una influencia sijeniana a una ideología que le vino dada por su amistad, entre otros, de Pablo Neruda y Vicente Aleixandre.
El vocablo “democracia” deriva del término griego DEMOS: pueblo, y del término KRATOS: gobierno o autoridad, por lo tanto, democracia significa gobierno y autoridad del pueblo.
La definición más académica de democracia sería: “doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también a la mejora de la condición del pueblo”.
Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no debemos limitarlo a una forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta para la perfecta convivencia social y política. La democracia como “estilo de vida” es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de una comunidad.
Con estas premisas queremos hacer un homenaje a la “filosofía vital” que destacó durante la corta, pero intensa, vida de Miguel Hernández.
En la ideología de Miguel Hernández podemos destacar dos raíces ideológicas importantes, que serían las bases fundamentales de su cosmovisión: una, su ciudad natal, que le aportaría indudablemente una rígida educación católica y los influjos que le vinieron de su amigo Sijé. Orihuela, por aquellos años, “un enclave jesuítico sobre el que parece haberse detenido el tiempo”, como comenta Agustín Sánchez Vidal, presenta una dicotomía entre el sensualismo panteísta levantino y el rígido ascetismo religioso.
Debido a ello, hay una combinación en Miguel Hernández de ambos factores, que se dan desde fechas tempranas. Encontramos una vivencia de lo cotidiano, lo natural, que se complementa con el ideario de Sijé, y que posteriormente llevó a sus últimas consecuencias, terminando por chocar ideológicamente con él.
Muchos son los autores que destacan que Miguel Hernández, a pesar de estas influencias, incluso en los momentos de mayor mimetismo, siempre contó con una voz propia y auténtica que iría configurando su personalidad.
Podemos decir que cabe la posibilidad de que Miguel Hernández tuviese la intuición de cuál iba a ser su futuro ideario, pero el estricto ambiente oriolano, su inevitable autodidactismo y su cuajada amistad con Sijé lo mantenían en una posición dubitativa. Quizás sea ése el motivo de su rapidez para asimilar los nuevos cambios, cuando se encontró con aquellos que tenían perfectamente clara y ordenada su ideología. Ésto explica esa rápida conversión hernandiana, que no era sino la evidente confirmación de ese embrión ideológico bastante más claro de lo que parece a primera vista.
Ese germen interior resurgió cuando abandona por segunda vez Orihuela y entra en contacto con el Madrid de Neruda, Aleixandre...
Autores como Sánchez Vidal hacen justicia a la labor de Sijé respecto a Miguel Hernández, destacando que en muchos aspectos fue sumamente beneficiosa y orientadora. La clave de su cambio posiblemente radique en que no eran los planteamientos que Miguel llevaba dentro, y que aún, durante estos años permanecían dormidos, o aletargados.
Sijé haría que Miguel Hernández abandonase las lecturas de forma aleatoria y conociese a los poetas modernos, también lo encaminó a componer poesía religiosa y el auto sacramental. Con ello, le ofreció la posibilidad de escribir desde un sistema ideológico y estético coherente, posibilitando una obra con profundidad, y evitando que se perdiera en un compendio de metáforas, que fue el lado más débil de Perito en lunas -según comenta Agustín Sánchez Vidal-.
En un ensayo de Sijé sobre el romanticismo, “La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas”, (terminado justo antes de fallecer) se analiza el romanticismo histórico en España.
A través de las opiniones que el propio Sijé expresa en El Gallo Crisis y del análisis hecho en el ensayo nombrado anteriormente, Cecilio Alonso, ha podido aclarar aspectos confusos del catolicismo, fascismo y antiromanticismo sijeniano –C. Alonso- “Fascismo, romanticismo y catolicismo en la obra de Ramón Sijé” (Camp de L´Arpa, mayo 1974).
En definitiva, Sijé defiende la teoría de que la historia de España alcanza su punto culminante a través de la forma política del Imperio, que según él consistía en realizar el reino de Dios en la tierra, por lo tanto, el Siglo de Oro español sería el modelo perfecto a seguir. Por ello, el romanticismo como movimiento era desechado por Sijé; para él constituía un abandono del hombre a sus propios instintos. Sijé llegaba a identificar romanticismo con comunismo, en esta época el romanticismo significaba esencialmente antipurismo.
“España es como un Imperio invisible que dra-
matiza en un estado, en su Nación, en su Campo,
en su Burgo, en su Gremio... La imposible ca-
rrera del cristianismo ( E. G. C., núm. 1, pág.3)”.
En el fragmento anterior, perteneciente a uno de los textos de Sijé para El Gallo Crisis, podemos ver reflejadas estas teorías.
Todo el empeño de Ramón Sijé fue encaminado hacia el abandono de Miguel Hernández de esa irremediable transición de la poesía pura hacia el neoromanticismo. Con ello, intentó mantener a Miguel cerca de los postulados que él le había intentado transmitirle en Orihuela. Pero la enraizada personalidad de Miguel fue abriéndole el camino hacia los postulados de Neruda.
A Miguel Hernández le llegarán tres vertientes de este romanticismo: una, mediante la política, que podía verse reflejado a través de Alberti y Emilio Prados, con los fondos de la Revolución Soviética; otra, sería la surrealista-panteísta a la manera de Aleixandre, que formará a Miguel Hernández la base más sólida de su cosmovisión; y por último, la poesía impura, perfectamente recogida en la revista Caballo Verde para la Poesía, dirigida por Neruda y que contaría con la colaboración de nuestro poeta Miguel.
Hasta 1935 Miguel es un hombre comprometido con el hombre y sus problemas, desde la perspectiva que le da el catolicismo desde un punto de vista de paciencia, trabajo y resignación cristiana; a partir de ahí vendrá su compromiso social.
La gestación de El rayo que no cesa transcurrió entre 1934 y 1935, pero no son dos años homogéneos en la vida de Miguel Hernández; durante el verano de 1934 escribe para El Gallo Crisis y publica su auto sacramental, y en 1935 su producción irá encaminada hacia la revista Caballo Verde para la Poesía y su obra de teatro Los hijos de la piedra (escrita a finales del año 34, e influido por los hechos de Asturias), cuya filosofía proletaria queda visiblemente manifiesta.
La influencia ejercida por Neruda y la revista Caballo Verde para la Poesía (1935) es indudable. Allí publica Miguel Hernández alguno de sus nuevos poemas, lejos ya de las pautas marcadas por Sijé.
Por ello, la obra El rayo que no cesa está compuesta en el transcurso de cambios importantes en su vida que evidentemente quedan reflejados en esta obra, este cambio trascendental nos da la clave para entender el alcance y la profundidad del poemario.
Pero, cuando Miguel Hernández consigue solventar este cambio interior y empieza a identificarse con la problemática de su país (guerra civil española 1936-39, donde, fiel a la causa republicana, se alista como voluntario en septiembre de 1936), sería otro acontecimiento el que marcaría un punto de inflexión en su formación como persona: nos estamos refiriendo al fallecimiento de su amigo Ramón Sijé, el 24 de diciembre de 1935.
Según algunos autores, entre ellos Agustín Sánchez Vidal, la muerte prematura de Ramón Sijé no hizo sino evitar un enfrentamiento directo entre los dos amigos, debido al rígido carácter dogmático de Sijé, que no hubiese aceptado la evolución ideológica de su amigo:
“Que no era de los que se dejaban arrastrar por una ventolera pasajera: al contacto con Neruda, Aleixandre y las nuevas corrientes que pudo percibir en Madrid, Miguel no hacía sino desarrollar lo que en él latía con toda fuerza, aunque sin cauce para brotar hasta que encontró esos estímulos”.
Guerrero Zamora y Vicente Ramos, también apoyan, al igual que Sánchez Vidal, que el cambio hernandiano era inevitable, que subyacía en Miguel, y no fue una imposición por influencias de Pablo Neruda o Vicente Aleixandre, entre otros.
Sin embargo, la otra teoría es que Miguel Hernández no hubiese cambiado sólo de pensamiento ideológico sino hubiese sido por la fuerte personalidad y el deslumbramiento que sufrió en Madrid por parte de esta generación del 27. Augusto Pescador entre otros apoyan este pensamiento.
Durante este segundo viaje a Madrid estaba llevándose a cabo un vasto movimiento cultural que marcaría el nuevo camino de la literatura europea. Miguel Hernández se vio, sin buscarlo, en medio de esta vorágine intelectual y cultural, que junto a su juventud (24 años) y capacidad de asimilación de los nuevos conceptos le supondría una oportunidad única.
Una evidente politización de la poesía española durante la década de los treinta, llevará consigo el ambiente en el cual se desarrollará el cambio ideológico hernandiano. Un primer hecho histórico importante será la revolución soviética que pondrían en cuestión estéticas aparentemente burguesas.
Otro de los sucesos que provocaría cambios en España, aunque ocurrió fuera de sus fronteras fue “el crack económico de 1929” y la posterior toma de poder por parte de los fascismos en gran parte de Europa.
Esta dicotomía entre los felices años 20 y los delicados años 30 marcan el cierre de las vanguardias y la estética purista y optimista de la Generación del 27. La Gaceta Literaria, plataforma del vanguardismo español a través de su director, Ernesto Giménez Caballero, se convierte en uno de los más entusiastas predicadores del fascismo tras su toma de contacto con Marinetti, y otras circunstancias diversas, ideología que irá plasmando en sus páginas de La Gaceta Literaria, hecho que le conllevará el quedarse sin colaboradores para su revista.
Uno de los resultados sería el compromiso ideológico al servicio de la literatura proletaria. El primero en tomar conciencia de esta situación fue Emilio Prados –fundador de la revista Litoral-, que en 1921 tomó contactos con la izquierda alemana y a partir de entonces su ideología se inclinó hacia el marxismo.
Definitivamente, si la formación del espíritu democrático es tarea de todos, desde pequeños, qué duda cabe que la primera forma de transmisión de ese espíritu es a través de la cultura y que será el reflejo del comportamiento de uno mismo. Difícilmente puedes trasmitir cultura democrática si se es intolerante o irrespetuoso. Estos conceptos los podemos ver reflejados en el comportamiento de Miguel Hernández. Valores como la cultura, la intolerancia y el respeto, fueron características propias de nuestro poeta durante toda su vida.

Miguel era capaz de comprender y trasmitir el sentido de la democracia desde sus propias vivencias, no sólo desde el discurso.
Miguel Hernández formó parte de las Misiones Pedagógicas, algo que le satisfizo plenamente, al proceder el mismo del pueblo y enseñar al pueblo. El poeta trataba de hacer entender las complicadas octavas de Perito en lunas, con la ayuda de un cartelón a modo de “glosador medieval”. Todo ello, a un público la mayoría campesinos con una preparación mínima e incluso en algunos casos carentes de preparación.
El poeta veía esta acción de forma altruista pero no imposible, ya que a su modo de entender, si él, que procedía del pueblo, había llegado a dominar esos recursos del arte nuevo, por qué no lo iban a poder hacer estos campesinos.
Miguel a lo largo de su vida, corta pero intensa, había conseguido salir de su pueblo en dos ocasiones: la primera, en el año 1931, no dejó de ser un intento de acercamiento fallido a la cultura donde hubo más pena que gloria. Pero en su segundo viaje a Madrid en 1934 adquirió conocimientos de poesía culta e hizo de ellos un instrumento expresivo correcto y adecuado.
En el II Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937, se firmó una declaración teórica, la famosa “Ponencia Colectiva” por parte de una serie de intelectuales, como Rafael Alberti, Emilio Prados e incluso Miguel Hernández, cuya postura era en defensa de un arte proletario, en el cual se desechaba la idea del obrero como receptor de unas normas doctrinales dejándole al margen de los avances verdaderamente interesantes en el terreno del arte.
Como hemos dicho al principio, desde 1978, cada año el día 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española, en memoria de la ratificación por el pueblo español en referéndum ese mismo día.
La Constitución de 1978 es la primera que se alcanza en España por consenso. A esto se suma su larga vigencia, hecho también único en la historia de España.
La lucha de todos aquellos idealistas, como Miguel Hernández, la vemos ahora reflejada en una Constitución que ahora disfrutamos todos los españoles, en la cual nos vemos amparados. Algo de lo que no pudo disfrutar nuestro poeta (a pesar de lo que tanto luchó).
Dentro de la Constitución se recogen puntos como:
-Preámbulo:
.Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo..Establecer una sociedad democrática avanzada...
-Título preliminar:
Artículo 1:
1.España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
-Título 1:
Artículo 10:
1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Artículo 17:
1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de o establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
Mª José Lidón
Subir