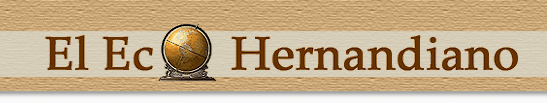En el septuagésimo aniversario de su muerte (1935-2005)
(2ª parte)
‘Su vida ha sido precipitada, tormentosa y luminosa como el rayo y, como la del rayo, ha buscado precipitadamente la tierra’
Miguel Hernández
El homenaje a Gabriel Miró
Otro hecho de trascendencia innegable en la vida de Sijé fue el descubrimiento del busto de Gabriel Miró en el transcurso de un homenaje, realizado a impulsos de un grupo de jóvenes oriolanos. José Marín fue parte del comité ejecutivo y ‘quien lo organizó todo’ -como recordaba Augusto Pescador-. Este acto se celebró en la glorieta oriolana el 2 de octubre de 1932. Tras invitar a personajes importantes del panorama literario nacional, que declinaron el ofrecimiento por diferentes motivos, asistió finalmente a este acto Ernesto Giménez Caballero, quien tenía relaciones amistosas con Sijé y era entonces director de la revista madrileña La Gaceta Literaria. Caballero ya se sentía atraído entonces por posturas políticas de corte fascista italiano, pero, según Garrigós, ‘no influyó en el ideario político de Sijé’. El día de este homenaje se distribuyó una pequeña revista, dedicada toda ella a Gabriel Miró, con el sugerente título de El Clamor de la Verdad, en la que Sijé publicó dos artículos. El titulado ‘Gabriel, arcángel’ era la justificación no sólo del homenaje, ‘sino también de por qué ese grupo de jóvenes escritores se sentía tan vinculado a Miró y, especialmente, Ramón Sijé’.
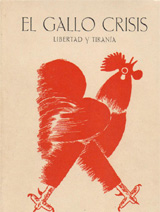
El acto acabó con incidentes por las continuas provocaciones en su discurso de Giménez Caballero y la respuesta de algunos de los asistentes, como Antonio Oliver Belmás, que le replicó en mitad del acto. La policía intervino y se llevó a comisaría a un grupo en el que estaban Carmen Conde, Miguel Hernández, María Cegarra y el mencionado Oliver, entre otros. Cuenta Muñoz Garrigós que ‘conocido ya el desarrollo de los acontecimientos, el ambiente político en que tuvo lugar la inauguración del busto y las extrapolaciones que se hicieron de lo sucedido, no nos puede extrañar que se hayan sacado conclusiones erróneas acerca de la ideología política de Sijé en estos años’.
La mejor visión de conjunto que para el Sijé de esos momentos se ha escrito es el artículo que le dedicó el escritor oriolano José María Ballesteros en Diario de Alicante. No analiza las coordenadas del pensamiento del ensayista, pero sí resalta la autenticidad de su pluma y vislumbra lo que llegará a ser después.
Aunque aparecido ya en 1933, Sijé escribió también a mediados de 1932 el prólogo a Perito en lunas, del que defiende Muñoz Garrigós que ‘en cuanto a exégesis se refiere, es una de las menos afortunadas creaciones de cuantas salieron de su pluma, al menos en algunas de sus partes’. Por su parte, Sánchez Vidal considera que ‘Sijé había escrito el prólogo y había influido en toda la concepción teórica del libro, lo que nos explica algunas de sus características’.
El año 1933 es, dentro de la biografía de Ramón Sijé, un año particularmente difícil de historiar, puesto que, aun siendo muy corta su producción literaria, ésta aparece lo suficientemente dispersa como para deducir que es el momento en el que su nombre traspasa ampliamente los límites provincianos. Sus actividades anteriores le habían permitido trabar conocimiento con una serie de personas y grupos que le solicitarán expresamente su colaboración.
Relación con el grupo literario de Murcia
Con fecha 28 de enero de 1933, Sijé ofreció una ponencia titulada ‘Conferencia ridícula’ en la Universidad Popular de Cartagena. Su objetivo era hacer una explicación comentada del cuaderno de poesía Perito en lunas de Miguel Hernández, quien a continuación explicó su poema ‘ELEGÍA-media del toro’.
Sijé ya no publicó en el Diario de Alicante en 1933, ‘quizás por la radicalización política que emprendió este periódico de cara a las elecciones’, comenta Muñoz Garrigós. El único artículo que publica en la prensa de la capital de la provincia apareció en El Día, dirigido por el periodista y poeta oriolano Juan Sansano, pero ‘este periódico se enmarcaba políticamente en un derechismo granítico’, como lo califica el mismo crítico. Como quiera que el grupo rector de La Verdad tenía más vocación literaria que política, era de talante más abierto y liberal y tenía una excelente amistad con Raimundo de los Reyes y José Ballester, Sijé se orientó finalmente hacia el periódico murciano. La relación del oriolano con el grupo literario de Murcia continuó en 1933. En la página dedicada a Artes y Letras del 1 de enero de ese año, Ramón Sijé publicó tres trabajos, uno de ellos es una crítica al libro Espadas como labios, de Vicente Aleixandre. Era una incursión más como crítico literario. Como dice José Guillén, ‘con ser importante en su vida literaria su faceta de colaborador en prensa, hemos de admitir la supremacía de su dimensión de ensayista’.
Su aproximación a Bergamín
Afirma José Antonio Sáez Fernández que en 1933 ‘la influencia de Giménez Caballero es sustituida por la de José Bergamín’, poeta, narrador, ensayista y autor teatral madrileño. En el número 4, de marzo de 1933, de la revista Isla, de Cádiz, dirigida por Pedro Pérez-Clotet, publicó Ramón Sijé un trabajo bajo el título ‘El héroe como concepto’, dedicado precisamente al escritor José Bergamín. ‘¿Se trata del primer ensayo, propiamente dicho, de Sijé?’ -se pregunta Garrigós-. Su manera de plantear, razonar y resolver los problemas que aborda sigue siendo desde el principio la misma; sí ha cambiado la extensión y también el soporte, por cuanto ya no escribe en diarios sino en revistas literarias y de pensamiento’. Si se acepta que en virtud de estas variantes entra uno en el campo del ensayo y abandona el del periodismo, ‘hay que aceptar que este puede ser el primer ensayo de Sijé’. La primera carta de Bergamín a Sijé fue de 1 de septiembre de 1993, aunque en ella se hace referencia a un anterior intercambio epistolar entre ellos. Quizás Juan Guerrero Ruiz fue la clave en el inicio de sus relaciones.
En abril de 1933, leyó una conferencia titulada ‘El sentido de la danza. Desarrollo de un problema barroco en ‘Perito en lunas’ en el Ateneo de Alicante. El mismo acto es repetido en la Universidad Popular de Cartagena por invitación de Antonio Oliver Belmás. Mientras, en el apartado académico, ese año obtuvo un sobresaliente y tres matrículas de honor en la Universidad.
Discrepancias con Giménez Caballero
En 1933 prosiguieron sus relaciones con Giménez Caballero, a raíz de que éste decidiera estudiar Derecho como alumno libre en la Universidad de Murcia. Hay unas cartas de Giménez a Sijé, en las que se puede calibrar el talante político del oriolano: el 10 de octubre de 1933, Caballero comunicó a Sijé que Gil Robles había decidido presentarlo como candidato de la CEDA por la demarcación de Murcia en las elecciones del 19 de noviembre, solicitando del oriolano ayuda para su campaña electoral. Una segunda carta de Caballero del 17 de octubre demuestra con bastante claridad que en la primera respuesta de Sijé debió haber una serie de objeciones muy serias, a las que el madrileño se vio obligado a contestar con mucha precisión. Afirma Muñoz Garrigós que ‘a Sijé no sólo no le parecía bien el Bloque Derechista, sino que tampoco aplaudió la presentación de su amigo (...) Sijé no movió un solo dedo por el triunfo de su condiscípulo y amigo’.
Escribe en ‘Cruz y Raya’
Dice el oriolano Manuel Martínez Galiano, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, que ‘conforme se iba completando su formación cultural, iba apareciendo en él su verdadera dimensión literaria como ensayista’, reflejada en sus trabajos ‘El golpe de pecho o de cómo derribar al tirano’ y ‘San Juan de la Cruz. Selección y notas’, publicados ambos en Cruz y Raya, dirigida por José Bergamín. Precisamente la última publicación de ese año de Sijé apareció en esta revista madrileña -la antología comentada de San Juan de la Cruz- por sugerencia del propio director de esta revista. Pasadas las Navidades de 1933, Sijé marchó a Madrid y, en su cartas a la familia, cuenta sus visitas y contactos, especialmente con Bergamín.
Por otra parte, en 1934, José Marín formó parte de la comisión organizadora de la Asociación de Asistencia e Higiene Social de Orihuela, entidad benéfica.
Funda y dirige ‘El Gallo Crisis’
Un año clave en la vida de Sijé fue 1934. A mediados del mismo se hizo realidad uno de sus sueños: fundar y dirigir una revista propia de catolicismo positivo, El Gallo Crisis, que era ‘una derivación de la madrileña Cruz y Raya’, como apunta Muñoz Garrigós. Es en un muchacho de veintiún años como Sijé donde nace la idea de una revista, literaria y de pensamiento, una revista neocatólica, ‘que hizo arrugar el entrecejo de algún que otro teólogo recalcitrante’, comentó Martínez Arenas, mientras que José A. Sáez Fernández señala que ‘Sijé se convierte así en combatiente por el catolicismo en medio de la efervescencia republicana (...) Sufre un proceso progresivo de radicalización de sus posturas ideológicas, fuertemente individualistas y personalizadas’.
Ya no se trata de pequeños escarceos de prensa local, sino una revista claramente dirigida a las minorías intelectuales de Orihuela y a los grupos más o menos afines con los que él ya había entrado en contacto. La revista fue obra personal suya. Integraron el comité de redacción Juan Colom, Buenaventura de Puzol, Juan Bellod, Jesús Alda Tesán, José María Quílez y Tomás López. Cuenta el propio Juan Bellod que fue ‘el alma, creador y realizador de El Gallo Crisis’, así como ‘estrella de la tertulia trisemanal’ que hacía con todos ellos. Para Alda Tesán, Sijé fue el fundador, director ‘et omniperitus’ de la revista. El nacimiento de la revista se debió única y exclusivamente al empeño y a la dedicación de Ramón Sijé, cuya ‘pasión por el conceptismo y las técnicas barrocas, su devoción por Eugenio D’Ors y José Bergamín, le sumergen en la ebriedad creativista cuando ensaya sus textos críticos’, según Cecilio Alonso.
Sus fricciones con Giménez Caballero
El aire bergaminesco de la revista molestó a Giménez Caballero, quien en febrero de 1934 le dijo a Sijé: ‘¡Que su Gallo Crisis no sea tan miserable’!. Apunta Muñoz Garrigós que ‘no se trata de un deterioro progresivo ni de las relaciones ni de la amistad entre ambos, sino de un continuo no ir de acuerdo en nada de lo que se plantea entre ambos’. El 19 de abril de ese año escribía de nuevo Giménez Caballero: ‘Gallo Crisis va a ser una revista más minoritaria, gongorista, conceptista, con aire bergaminesco de cara y cruz. Lo siento. Ustedes (..) debían ir por un sendero más claro, rotundo, popular, ardiente, inteligible a las masas. Pero no es así’. Opina Muñoz Garrigós que Sijé hizo nulo caso a estas observaciones y además ‘le responde con la apostilla contra Falange que aparece en el primer número de El Gallo Crisis que, a mi juicio, es un no categórico a seguir el camino que Giménez Caballero le insinúa para hacerlo desembocar en Falange y no una simple recriminación, como afirma Cecilio Alonso y quienes sostienen el carácter fascista de la ideología sijeana’. Agrega Muñoz Garrigós que ‘El Gallo Crisis nació ya dentro de la misma línea ideológica que Cruz y Raya’.
Influencia en Miguel Hernández
El ya citado Agustín Sánchez Vidal se aventura a sostener que en los años 1932 y 1933, ‘había empezado a influir sobre Miguel de modo decisivo uno de los protagonistas de nuestro trabajo, el también oriolano José Marín que (...) mantuvo en su corta vida una intensa actividad intelectual de grandes pretensiones especulativas, lo que lo convirtió por algún tiempo en una especie de mentor teórico de Miguel Hernández (...) La poesía que escribe Miguel Hernández desde ‘Perito en lunas’ hasta ‘El rayo que no cesa’ está plagada de simbologías religiosas de influjo sijeano que penetra abundantemente en su poesía amorosa, como se ve sin más que examinar los títulos de los dos borradores de ‘El rayo que no cesa’: ‘El silbo vulnerado’ e ‘Imagen de tu huella’, basados ambos en versos de San Juan de la Cruz. Es en esta ‘contaminación’ religiosa, represora y tan ajena al vigoroso panteísmo hernandiano, lo que malogra, en cierto sentido, ‘El rayo que no cesa’, y hace caer a Miguel Hernández en los módulos del petrarquismo’.
‘PROFECIA-sobre el campesino’, incluida en El Gallo Crisis, se basa para el crítico anterior ‘en una de las tesis típicamente sijeanas: frente a la reforma agraria laica, él propone una reforma agraria religiosa: lo que ha de hacer el campesino es ocuparse de la tierra con amor, considerando, que, al laborar el pan y el vino, tiene el privilegio de trabajar a Dios, al ser éstas las especies eucarísticas’. Otra composición clave para Sánchez Vidal es ‘LA MORADA-amarilla’ donde ‘insiste en los mismos conceptos, sólo que el componente político está aún más acusado, ya que Hernández termina el poema invitando a Castilla a emprender la recuperación de sus destinos católico-imperiales’.
Opinión paradigmática es la de Vicente Ramos para quien Sijé ‘hombre de excepcional talento, clarísima y rápida intuición, fabulosa asimilación y asombrosa capacidad intelectual’ fue ‘el verdadero revelador de la gigantesca personalidad poética de Miguel Hernández, y no sólo descubridor, sino su guía, su Virgilio, su hermano espiritual’. Según Antonio Luis Galiano, ‘no dudo en pensar que difícilmente se puede estudiar a Miguel Hernández sin conocer la tremenda influencia humana y teológica de Sijé’.
Opina Eutimio Martín que ‘si Virgilio hubiera sido efectivamente Sijé para Hernández (...) le habría fijado como meta literaria e ideológica asegurar el relevo de Gabriel y Galán. E intelectualmente lo tenía predestinado a la mísera condición de acólito de una permanente ceremonia de la teocracia en la que él, ramón Sijé, oficiaba como Sumo Sacerdote (...) aprovechándose de su ascendiente socio-cultural sobre Miguel Hernández (...) le contagió su ideología ultraconservadora. Cuando Miguel Hernández se apercibió de que por la vía del nacional-catolicismo se negaba a sí mismo, como hombre y como escritor, rompió para siempre con amigo de tan nefasta compañía’.
Inspiradores religiosos de Sijé
El pensamiento católico-reformista de Ramón Sijé no solamente procede de Peter Wust, sino que los nombres de Maritain y con él los de quienes integraban el grupo de neotomistas franceses, y de Romano Guardini, entre otros, han de figurar en la nómina de las vinculaciones europeas de Sijé. ‘Católico de raza y católico después por reflexión, hizo de la Religión una disciplina del pensamiento’. Así le definía su amigo Jesús Alda Tesán, mientras que Manuel Molina escribió: ‘hombre de fe auténtica, había calado hondo en los Evangelios y sentía que la esencia del cristianismo no caducaría jamás. Sabía que esas fuentes de verdad remozarían nuestra experiencia y defendía esta hermosa causa contra los fariseos de dentro y los ignorantes de fuera que pretendían destruirla’.
La ruptura con Bergamín
En octubre de 1934, en el número 19 de Cruz y Raya, publicó el ensayo ‘El golpe de pecho, o de cómo no es lícito derribar al tirano’. Después, aparecieron en la misma otros dos ensayos realmente magníficos: ‘La novela de Belén’ y ‘El Comulgatorio Espiritual’. Al final, la línea de El Gallo Crisis motivó la ruptura entre Ramón Sijé y Bergamín. A la vista del silencio de Cruz y Raya, no sería extraño que muchos de los ‘Picotazos’ del gallo -así se llamaba una sección de la revista- fueran contra Bergamín. El 14 de agosto de 1935, en una carta a Manuel de Falla, decía Sijé: ‘mi amigo y enemigo José Bergamín ha dicho en Madrid que El Gallo Crisis es el tumor que le ha salido a Cruz y Raya’.
El año 1935, último de su vida, debió ser particularmente difícil para Sijé, sobre todo en el plano personal: a los disgustos con Bergamín y a los más dolorosos para él con su amigo Miguel Hernández, hay que añadir el duro trabajo en la revista, la frialdad o rechazo que había mostrado un sector de la intelectualidad madrileña hacia su revista de pensamiento, las prisas en acabar su ensayo sobre el romanticismo y la breve enfermedad que acabó ocasionándole la muerte.
Ensayo sobre el romanticismo
Su ensayo sobre el romanticismo, bajo el título ‘La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el romanticismo histórico en España’ (1830-Bécquer)’, es su único libro. Su edición se retrasó hasta 1973. Es ‘su obra más trabajada de todas’, afirma Martínez Galiano, mientras que los profesores Guillén y Muñoz Garrigós apuntan que ‘este trabajo, el más extenso de cuantos escribiera, supone la culminación de todo el quehacer crítico disperso en las páginas de El Gallo Crisis y de otras publicaciones’. La circunstancia dramática de hacer terminado su redacción poco antes de morir le confiere un gran valor como síntesis del pensamiento del autor en cuanto se refiere a formación intelectual y estimación de determinados autores. Muñoz Garrigós opina que ‘esta obra suya ya supone la culminación de una serie de rasgos, ideológicos y estilísticos, presentes en él desde casi los comienzos de su actividad literaria. A esta situación ha llegado, sola y exclusivamente, a través de un esfuerzo intelectual ininterrumpido, un estudio constante’. Cecilio Alonso califica este ensayo como ‘bandera de combate para 1935. Sijé servía al conservadurismo’, pero después añade que ‘tal vez sin proponérselo’. En diciembre de 1935 presentó el ensayo mencionado al Premio Nacional de Literatura, pero fue rechazado por caer fuera de los moldes exigidos por el tema del concurso.
Su polémica con ‘Nueva Poesía’
‘Comedido y metódico, aparentemente frío y calculador, era de una apasionada viveza cuando la ocasión le impulsaba a exponer o defender sus puntos de vista sobre cualquier tema puesto en debate’, dice Manuel Molina. Esto le ocasionó algunos problemas. Ese mismo año realizó unas declaraciones a la revista Isla, de Cádiz en las que, entre otras cosas, habla de Gustavo Adolfo Bécquer y se muestra al margen de la nueva literatura y de los movimientos poéticos de vanguardia. Los dos últimos meses superan el nivel conflictivo de los anteriores, como consecuencia de la virulenta polémica con los componentes (Juan Ruiz Peña, Luis Pérez Infante y Francisco Infantes) del grupo sevillano de Nueva poesía, surgida a raíz de sus palabras en la revista de Pérez-Clotet. Sijé respondió a estos ataques desde el periódico madrileño El Sol.
Premio Extraordinario de Licenciatura
Enmarcada por la publicación de su revista, está la culminación de sus estudios de Derecho, final que aligera todo lo que puede, y así, entre junio de 1934 y enero de 1935, termina las seis asignaturas que le separaban del final de su carrera con tres matrículas de honor y tres sobresalientes. ‘De su formación académica sólo creemos necesario decir, que cada maestro le creyó siempre un especialista’, afirmó Augusto Pescador. Por su parte, Juan Bellod Salmerón, ex compañero en El Gallo Crisis, apuntaba en 1987 que ‘su portentosa potencia intelectiva y su asombrosa capacidad de asimilación serían para mí inconcebibles si no los hubiera constatado en él. Podía a la vez estar estudiando un texto o escribiendo un artículo o ensayo y elaborando al mismo tiempo otra obra o idea en su increíble mente. Por eso, en el enlucido de yeso sobre el que se adosaba su sencilla mesa de trabajo, aparecían palabras clave, notas o anagramas que escribía allí para desarrollarlos, como así hacía, una vez finalizado el estudio o trabajo que le tuviese ocupado (...) Era un ser increíblemente superior y paralelamente humilde’.
Según Muñoz Garrigós, no hay certeza sobre dos viajes de Sijé a Madrid en diciembre de 1935, como se desprende de los testimonios de Juan Guerrero Ruiz y María Zambrano. El primero de ellos, en el pésame a los padres de Sijé por su fallecimiento, alude a que Pepito Marín había estado en Madrid unos veinte días antes, pero él no lo pudo ver: ‘si estuvo realmente o si a Guerrero le dijeron que iba a ir, y él pensó que de verdad había ido, aunque no lo hiciera, es algo que, de momento, no puedo precisar’. Después, Zambrano dice que Sijé murió en el momento mismo en que se disponía a tomar el tren para ir a Madrid de visita, que Miguel lo esperó en la estación y siguió esperándolo todo el día, y que ella esperó a los dos aquella tarde navideña. Para Muñoz Garrigós, es ‘poco probable que en el mismo mes fuese dos veces a Madrid con su poco saneada economía. De referirse ambos testimonios a un mismo desplazamiento, cosa que me parece más probable, el testimonio de María Zambrano demuestra que no lo hizo’.
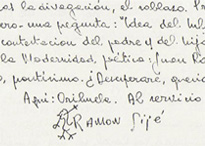
Su inesperada muerte
Poco antes de morir, obtuvo el Premio Extraordinario de la Licenciatura. Tan intensa actividad le agota. Hacia el 13 o 14 de diciembre entró en cama aquejado de un ligero malestar de estómago. Su muerte acaeció el 24 de diciembre de 1935 en la casa donde había nacido. A las once de la noche falleció de septicemia al corazón, tras la toxi-infección intestinal que lo retuvo en cama apenas diez días. Junto a sus familiares, le acompañaron en el último momento el reverendo P. Carrió y el escritor José María Ballesteros. En su entierro, se disputaba el pueblo el peso de su cuerpo en el ataúd. Como relataba el periódico oriolano Acción, el triste suceso de dar sepultura a Ramón Sijé ‘constituyó una imponente manifestación de duelo reveladora de las simpatías y de la admiración con que contaba el inolvidable Pepe Marín en su ciudad natal’.
Las circunstancias del fallecimiento han sido narradas por Vicente Ramos, para quien ‘fue un héroe y resistió mientras pudo a pie firme las violentas tempestades que se organizaron y chocaron de continuo entre su corazón y su cerebro. Pocos hombres han vivido una vida interior tan intensa y sangrientamente volcánica como Ramón Sijé’. Por su parte, Manuel Molina manifestó que la lucha por la doctrina católica ‘agotó su frágil fortaleza’ , mientras que José María Quílez, notario y financiador de El Gallo Crisis, dijo que ‘ha muerto a punto de madurar los frutos, precozmente sabrosos, de su ingenio privilegiado, en vísperas, quizás, de la consagración oficial de su nombre y de su obra’. Según Juan Bellod, ‘su poderoso espíritu, su sobrehumana y constante tensión, ‘fundió’ los plomos de su humanidad corpórea y murió a los veintidós años, lleno de plenitud y madurez, cuando la mayoría de los humanos comenzamos a abrir los ojos’.
El dolor de Miguel Hernández
Desde el punto de vista literario, la consecuencia más importante de este hecho fue la elegía que le dedicó Miguel Hernández, gracias a la cual el nombre de Ramón Sijé ha penetrado en todos los rincones del mundo. Es universalmente conocido Sijé por la ‘loca elejía’, en palabras de Juan Ramón Jiménez, que Miguel dedicó a su ‘compañero del alma’ con motivo de la temprana muerte del amigo-hermano. Antonio Luis Galiano considera que Sijé ‘hubiera permanecido en el anonimato si no hubiera sido por la dedicatoria introductora en la elegía del poeta oriolano. Sijé no hubiera apenas traspasado el umbral de lo local y lo provincial, a no ser por dicha rabiosa, resentida y dolida elegía’.
Cuando Sijé muere, su relación con Miguel estaba deteriorada. La historia de las relaciones Neruda-Hernández fue la causa de las discrepancias entre los oriolanos. Sánchez Vidal las sitúa en el marco de lo religioso y de lo estético. Muñoz Garrigós dice que hasta mediados de 1935, Sijé intentó hacer reflexionar a Miguel por carta, ve que no lo consigue y, aunque el poeta le sigue escribiendo, él hace un montón silencioso de cartas incontestadas. A pesar de ello, es Miguel el que confiesa haberse ‘conducido injustamente con él en estos últimos tiempos’.
El propio Miguel escribía en 1936 en La Verdad, de Murcia: ‘¿Es cierta su muerte? Es la primera que me hace llorar aún dormido. Uno de los lados más escogidos de mi corazón se ha quedado como un rincón vacío (...) Orihuela ha perdido su más hondo escritor y su más despejado y varonil hombre’. Señala Martínez Galiano que ‘Miguel Hernández intentó recoger sus escritos para su publicación, pero la guerra española impidió a Miguel realizar este homenaje póstumo a su hermano’. José María Ballesteros, que le acompañó en los últimos instantes de su vida, escribió en La Verdad, de Murcia, el 28 de diciembre de 1935: ‘La hora de la consagración de Sijé como escritor no necesitará como condición precisa la de saltar la valla de su vida corporal. El despejo de su inteligencia, su voluntad y su buena estrella serán acicates que harán pueda saborear (...) las halagadoras caricias del triunfo (...) Ramón Sijé triunfó como escritor. Y también como hombre, pues dejó tras de sí una estela brillante de ejemplaridad. Sirva el recuerdo de su figura como espejo en donde se miren las juventudes venideras’.
Por su parte, Eutimio Martín escribió que ‘la muerte brutalmente súbita del joven Sijé (...) provocó un caudal irrestañable –aún hoy día- de delirio laudatorio que más tiene que ver con la mística que con la crítica literaria’. Carmen Conde dijo ‘Gabriel Miró se ha muerto otra vez’.
La figura de Sijé tras su muerte
Hasta 1973 los escritos de Ramón Sijé no fueron conocidos más que por un estrecho círculo de allegados, paisanos suyos, como apunta Eutimio Martín. Ese año el Instituto de Estudios Alicantinos publicó el ensayo, hasta entonces inédito, ‘La decadencia de la flauta ...’ y el Ayuntamiento de Orihuela publicó la edición facsímil de la revista El Gallo Crisis a cargo de José Muñoz Garrigós, quien editó también en 1987 una recopilación sobre la vida y el resto de la obra del autor, dispersa en periódicos y revistas, la mayoría locales y regionales. Un poco antes, en 1985, José A. Sáez Fernández publicaba una colección crítica de textos sobre Ramón Sijé.
Juicios sobre Sijé
La muerte, excesivamente temprana de nuestro autor, le impidió llegar a escalar un puesto de categoría nacional en el concierto de los escritores españoles. ‘Sólo veintidós años se mantuvo en el tiempo esta existencia realmente extraordinaria. Asombra, en verdad, cómo, en tan breve tiempo, José Marín alcanzó tan alto grado de sabiduría y tan elevado nivel artístico’, afirma Vicente Ramos. Según Carmen Conde, ‘fuera de Orihuela, no se habría muerto tan joven Ramón Sijé: le faltaba salud para vencer a la ciudad e independizarse (...) Desde que le oí hablar en Sierra Espuña con Antonio Oliver Belmás comprendí su próxima muerte’. Para Antonio Oliver Belmás, ‘hemos perdido con su tránsito una figura de la gran crítica literaria española’. Pese a vivir tan poco tiempo, el nombre de Ramón Sijé ha pasado a la inmortalidad literaria gracias a su obra. Apunta Ramos que ‘de un cristianismo ardiente, juvenil y entrañado, Ramón Sijé luchó por una catolicidad desnuda, limpia, en tensa vigilia ascética, totalizada en la perfecta encarnación del hombre nuevo del Evangelio, por lo que aconseja a la Iglesia que se lance a la vida civil’. Por su parte, Jesús Alda Tesán, profesor de Lengua y Literatura españolas, escribió que ‘sus hombros se han doblado con un escalofriante crujir de huesos bajo el peso de lo inexorable, truncando lo que de promesa se había convertido en realidad (...) Con esta muerte se frustraba una cimentada esperanza, se desvanecía la promesa de un inmediato escritor de primer orden que por entonces tensaba febrilmente sus fuerzas en los mares más engallados del pensamiento’.
Consideraba también el catedrático aragonés que José Marín ‘era un reformador aconsejado por los más hondos afanes. Excluyendo la Biblia, han sido los escritores más profundos con meollo reformador los que se han señalado más recientemente en su formación de hoy, Unamuno, Azorín, Bergamín, Giménez Caballero; de ayer, Quevedo, Gracián, Larra; de fuera, Nietzsche. Giménez Caballero habría tenido que compartir con él la nietez del 98’. Para Eutimio Martín, ‘Ramón Sijé no perviviría hoy más que en el nomenclátor callejero de la ciudad de Orihuela (...) Perdió su vida en el intento, pero Miguel Hernández hizo que no se perdiera su nombre en el olvido’.
Finalmente, Agustín Sánchez Vidal dice que ‘aunque el influjo de Sijé jamás llegó a ahogar el personalísimo y potente estilo hernandiano, hay que decir que en buena parte de ‘Perito en lunas’, en el auto sacramental, en la poesía publicada en ‘El Gallo Crisis’ e, incluso, de forma ya difusa, en obras más tardías, en ocasiones Hernández actúa como portavoz plástico de algunas nociones doctrinales de Sijé’.
Para Manuel Martínez Galiano la primera impresión que causa la lectura atenta de la obra de Sijé es la de un sentimiento de admiración hacia su persona, su voluntad de trabajo y su inteligencia. ‘Solamente en un ser excepcionalmente dotado podemos concebir que en tan corto espacio de tiempo pudiera asimilar una cantidad tan grande de conocimientos no sólo jurídicos, sino también literarios, filosóficos, teológicos y sociales (...) Cuando observamos su perfecto conocimiento de la literatura, de nuestros autores clásicos -especialmente Quevedo y Gracián-, de nuestros pensadores –Balmes, Unamuno, Ortega y Gasset, d’Ors-, de la filosofía y teología escolástica -principalmente de Santo Tomás-, y del pensamiento europeo moderno –Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Guardini y otros tantos, no podemos experimentar más que un profundo asombro ante su excepcional capacidad de trabajo y ante su inteligencia’.
El olvido de su pueblo
Pocos meses después de morir, se le dedicó a Ramón Sijé la antigua Plaza de la Pía, cuya placa se descubrió el 14 de abril de 1936, en un acto donde Miguel Hernández leyó unas cuartillas en memoria de su amigo. Pero esa plaza terminó perdiendo después el nombre del ensayista: ‘hemos perdido con Ramón Sijé a un genial escritor, si aún temprano de sazón, ya tardío de humanidad’. Añadió Miguel Hernández en ese homenaje: ‘Orihuela se ha dado cuenta a su muerte, ya que siempre es a la muerte cuando nos damos cuenta del valor de ciertas vidas, de la grandeza del hijo que habíamos criado sin advertirlo (...) Pueblo donde ha nacido y agonizado esta gran criatura: todos los homenajes que le hagamos se los merece. Procuremos que éstos resulten lo más duraderos y de verdad y lo menos teatrales y de relumbrón (...) Ramón Sijé verá desde la tierra que ocupe lo que hagamos por él, y juzgará desde su sombra’.
Miguel demostró ser muy confiado en el agradecimiento de sus conciudadanos para con Ramón Sijé. Actualmente sólo dos calles, por cierto nada significativas en el entramado urbano de Orihuela, están relacionadas con su figura -una lleva su nombre y otra el de su revista El Gallo Crisis- en medio de un olvido generalizado en la misma ciudad, porque ya no hay ni un busto, ni una plaza, ni un premio literario dedicado a su persona, ni un acto o jornadas anuales que lleven su nombre, ni un centro docente o cultural dedicado a este ensayista ... Sin duda, muy pobre tributo de la ciudad de Orihuela hacia uno de los hijos que más nombre le ha dado.
BIBLIOGRAFÍA
a) Libros, revistas y artículos
- MUÑOZ Garrigós, José, Vida y Obra de Ramón Sijé, Orihuela, Universidad de Murcia y Caja Rural Central de Orihuela, 1987.
- SÁEZ FERNÁNDEZ, José A, Textos sobre Ramón Sijé, Almería, edición del autor,1985.
- GUILLÉN GARCIA, José y MUÑOZ GARRIGÓS, José, Antología de Escritores Oriolanos, Orihuela, Ayuntamiento de Orihuela, 1974.
- SIJÉ, Ramón, La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1973.
- CASTANEDO PFEIFFER, Gunther, Un triángulo literario: José María de Cossío, Miguel Hernández y Pablo Neruda, Santander, Asociación Voces del Cotero, 2005.
- PUCCINI, Dario. Miguel Hernández. Vida y poesía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1966.
- COUFFON, Claude, Orihuela y Miguel Hernández, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963.
- El Gallo Crisis. Libertad y Tiranía, edición facsímil, Orihuela, Ayuntamiento de Orihuela, 1973.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, Miguel Hernández en la encrucijada, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.
- MARTÍN, Eutimio, ‘Ramón Sijé-Miguel Hernández: una relación mitificada’, Actas del I Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, Alicante-Orihuela-Elche, Comisión de Homenaje a Miguel Hernández, 1992, tomo I, pp. 43-55.
- ZARDOYA, Concha, Miguel Hernández (1910-1942). Vida y Obra-Bibliografía-Antología, Nueva York, Hispanic Institute in the Unites States, 1955.
- ALONSO, Cecilio, ‘Fascismo, catolicismo y romanticismo en la obra de Ramón Sijé’, Barcelona, Camp de L’Arpa (Barcelona), nº 11 (mayo 1974), pp. 29-33.
- GALIANO PÉREZ, Antonio Luis, Ramón Sijé: Luces y sombras, Orihuela, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1987.
b) Periódicos
- El Pueblo de Orihuela (1924-1931, Orihuela), Actualidad (1928-1931, Orihuela), Renacer (1929-1931, Orihuela), Voluntad (1930, Orihuela), Destellos (1930-1931, Orihuela), El Clamor de la Verdad (1932, Orihuela) y Acción (1935-¿?, Orihuela).
Antonio Peñalver