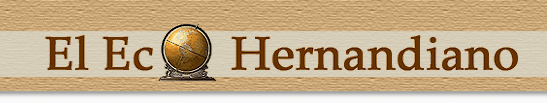La controversia del grupo redactor de 'El Gallo Crisis'
A mediados de 1934, se hizo realidad uno de los sueños de Sijé: fundar y dirigir una revista propia de catolicismo positivo, El Gallo Crisis. Como apunta Muñoz Garrigós, esta revista ‘nació ya dentro de la misma línea ideológica que Cruz y Raya’. Los nombres de las personas que formaron el equipo de redacción han motivado el encasillamiento político de Ramón Sijé por una parte de la crítica. Aclara al respecto José Muñoz Garrigós que de aquellos años hay noticias de una reunión o tertulia muy politizada, que tenía lugar en el despacho del notario José María Quílez y a la que acudían Tomás López Galindo, el padre Buenaventura de Puzol, Fulgencio Ros y otras personas afines al partido de Gil Robles, ‘pero aquí no acudía Sijé, que, como bien afirman cuantos le trataron en esos años, nunca tuvo nada que ver ni con la CEDA ni con la Falange Española’.
El testimonio del oriolano Augusto Pescador, filósofo y hombre de reconocida trayectoria en la izquierda, arroja luz al respecto: ‘como había hecho amistad con don Juan Colom, catedrático del Instituto, y había otra persona interesada en filosofía, un fraile capuchino, Buenaventura de Puzol, acordamos reunirnos una vez a la semana en el convento para conversar sobre temas filosóficos; casi desde el principio asistió Bellod, y después Sijé. En declaraciones que hizo Martínez Arenas a Couffon, y en otros libros, se ha desvirtuado totalmente el origen de esta tertulia, que fue conversar de filosofía (...) A mediados de 1934 apareció el primer número de ‘El Gallo Crisis’ (...) integraron el comité de redacción don Juan Colom, el padre Buenaventura de Puzol y Juan Bellod, es decir, las personas que habían constituido la tertulia filosófica de los capuchinos (...) y se consideró que también habían integrado aquella tertulia Alda Tesán, José Mª Quílez y Tomás López, que nunca fueron a la tertulia, al menos hasta abril del 36, pues después yo no fui más ... No colaboré en la revista, pero siguió mi amistad con Ramón Sijé’.
En esta revista neocatólica de Sijé, ‘ciertos textos desconcertantes eran de tal naturaleza como para hacer fruncir las cejas a más de un teólogo rigorista’, comentó el ex alcalde oriolano José Martínez Arenas, mientras que José A. Sáez Fernández señala que ‘Sijé se convierte así en combatiente por el catolicismo en medio de la efervescencia republicana (...) Sufre un proceso progresivo de radicalización de sus posturas ideológicas, fuertemente individualistas y personalizadas’.
Repercusión de unos comentarios de Neruda
Llegó a decir Pablo Neruda que no le gustaba El Gallo Crisis, porque le hallaba ‘demasiado olor a iglesia, ahogado en incienso’, y que el poeta oriolano Miguel Hernández era demasiado sano para soportar ‘ese tufo sotánico-satánico’. Afirma Muñoz Garrigós que ‘este sentimiento católico le granjeó la opinión que más ha impedido el conocimiento exacto de su personalidad: me refiero a las dos conocidas bufonadas que Pablo Neruda escribió en sendas cartas a Miguel Hernández a propósito de El Gallo Crisis’. La opinión del chileno demuestra, según Muñoz Garrigós, la total incapacidad que, tanto por razones geográficas como ideológicas y de formación, tenía para poder comprender unos movimientos que le resultaban tan ajenos y lejanos como los de la renovación católica europea y, consecuentemente, española. ‘A partir de Concha Zardoya y de Dario Puccini, las ocurrencias nerudianas han sido tomadas como ciertas, sin proceder a mayores indagaciones, por los investigadores de la personalidad de Miguel Hernández, tanto los de reconocido prestigio, como Cano Ballesta, Sánchez Vidal o José-Carlos Mainer, como por otros de menor solvencia, excepción hecha de Vicente Ramos; seguramente porque, estigmatizando la personalidad de Ramón Sijé, resulta más fácil comprender el cambio operado en la personalidad hernandiana a raíz de su amistad con Neruda, aun cuando para ello hubiera que dar por cierta una mentira, nacida de una incomprensión total y absoluta’.
Giménez Caballero escribió a Sijé: ‘Gallo Crisis va a ser una revista más minoritaria, gongorista, conceptista, con aire bergaminesco de cara y cruz. Lo siento. Ustedes (..) debían ir por un sendero más claro, rotundo, popular, ardiente, inteligible a las masas. Pero no es así (...) Una cosa más franciscana y menos jesuita se necesita hoy (...) Hay que dejar en literatura la acción indirecta, ese parlamentarismo del circunloquio, la perífrasis y el arabesco’.
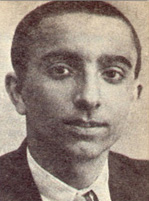
Respuestas de Sijé en El Gallo Crisis
Sostiene Muñoz Garrigós que Sijé hizo nulo caso a estas ‘observaciones muy sutilmente lanzadas por el madrileño, quizás con el fin de instalarlo en las filas de la recién fundada Falange’ y además ‘le responde con la apostilla contra Falange que aparece en el primer número de ‘El Gallo Crisis’ que, a mi juicio, es un ‘no’ categórico a seguir el camino que Giménez Caballero le insinúa para hacerlo desembocar en Falange y no una simple recriminación, como afirma Cecilio Alonso y quienes sostienen el carácter fascista de la ideología sijeana. Incluyo aquí también, a quien fuera amigo del propio Sijé, y miembro del consejo de redacción de su revista, Tomás López Galindo’. Éste último llegó a afirmar, en las páginas del periódico oriolano Acción el 30 de diciembre de 1935, que Sijé simpatizó con las ideas falangistas de Giménez Caballero: ‘aceptó sincera, auténtica y honradamente las teorías del Estado totalitario’, sin embargo añadía también que ‘Sijé tiene poco de político y mucho de filósofo y literato’.
Lo cierto es que el aire bergaminesco de la revista molestó a Giménez Caballero, quien le diría a Sijé: ‘¡Que su ‘Gallo Crisis’ no sea tan miserable’!. Apunta Muñoz Garrigós que ‘no se trata de un deterioro progresivo ni de las relaciones ni de la amistad entre ambos, sino de un continuo no ir de acuerdo en nada de lo que se plantea entre ambos’.
Apunta Agustín Sánchez Vidal que Ramón Sijé ‘no acepta los intentos de construcción de un estado no cristiano, aunque se le imponga, a modo de adjetivo oficial y piadoso, el marchamo de católico’. Así, hay que referirse a la crítica que Sijé hizo del libro ‘La nueva catolicidad. Teoría general sobre el fascismo en Europa’, publicado en 1933 por el madrileño. Decía el ensayista de Orihuela que ‘la catolicidad es una forma de reducción política del catolicismo. Porque el Estado católico no se hace: frutalmente nace’. Ante esta afirmación, apunta Sánchez Vidal que ‘lo que rechaza Sijé es la conversión de lo católico, que para él es sustancial, en un adjetivo, y ese es su caballo de batalla con los fascismos (...) Eso significaría convertir el catolicismo en un ismo más. Sijé aquí desconfiaba de Giménez Caballero’.
Crítica de Sijé al catolicismo oficial
Leyendo los diferentes números de El Gallo Crisis, hay bastantes comentarios políticos de Sijé. En las páginas 2-4 del número 1, en el artículo ‘España en la selva de aventuras del cristianismo’, escribía el oriolano que ‘España es como el Imperio invisible que dramatiza en su Estado, en su nación, en su Campo, en su Burgo, en su Gremio la imposible carrera del cristianismo. España se ha convertido en la historia como hombre invisible, es decir, como cristiano individual perfecto, corriendo en su lucha espiritual por la vida, contra sí misma, contradictoriamente, hacia la inhumanización productora del reino de Dios en la tierra, hacia la unidad por la muerte: haciendo de sus crisis, éxtasis, plástica de crisis (...) Negra y barroca, surge la España crítica, romántica, de Baltasar Gracián, tras la España extática de Juan de la Cruz, azul y blanca. España en éxtasis y en crisis, en Poema y en Tratado, jugando a la libertad o tiranía con el pensamiento y con el albedrío, es la mitad de España’. Sánchez Vidal apunta que ‘en uno de los artículos más paradigmáticos de ella’, Sijé define ‘su idea de lo que el Estado debe ser para superar la crisis a que se alude en el título de la revista’.
En el artículo titulado ‘Re-catolicismo y católica reforma’ (página 36 de los números 3-4), dice: ‘el catolicismo oficial provocó la salida revolucionaria, la huída hacia los ismos, de la pobre gente de España: huían, en un afán escolástico de amor sustancial, de la Iglesia: porque la Iglesia jugaba decorativamente con la historia y el estado oficiales. Se justificó, pues, una revolución: una revolución social-ista se justifica cuando una religión imperante olvida su valor social. Abandonemos, cristianos, la conquista del Estado: marchemos a ser conquistados por el pueblo’. Concluía Sijé que ‘se demuestra la eternidad temporal del catolicismo, cuando reformando los modos y los cuadros eclesiásticos continúa manteniéndose su virtud creadora de vida: cuando se acerca la primavera: como estilo de nueva forma’.
Defiende Sánchez Vidal que en este comentario de Sijé hay una nueva alusión a Ramiro Ledesma Ramos, que en febrero de 1931 lanzó el manifiesto ‘La Conquista del Estado’ que se convirtió en el título del semanario de la JONS y añade que el oriolano ‘estaba muy al tanto de este tipo de publicaciones. Basta con leer los acuses de recibo de El Gallo Crisis’.
Por su parte, Muñoz Garrigós opina sobre el artículo anterior que ‘nos ofrece la posición de Sijé en torno a la actitud del cristianismo en un Estado laico. Esta alusión es más religiosa que política, pues aunque la alusión al concepto imperial de España es inequívoca, me parece que habría de entenderla en el marco del dorsianismo de Ramón Sijé, y ello sin perder de vista que, mientras para José Carlos Mainer estaríamos ante un precedente del fascismo falangista, José L. López Aranguren no lo considera así (...) Creo que este texto de Sijé resulta mucho más fácil de entender si, en vez de considerarlo en solitario, se estudia a la luz de algunos párrafos del manifiesto sobre ‘Las responsabilidades del cristiano y el momento presente’, publicado por algunos intelectuales católicos franceses en abril de 1934’. Añade el estudioso que ‘este artículo demuestra, sin lugar alguno a la más mínima duda, que no era partidario de un Estado teocrático, como se ha venido repitiendo de modo incesante (...) sino exactamente lo contrario’. También señala: ‘conviene que no olvidemos, para cuando se hable de su presunto filofascismo, una frase: ‘abandonemos, cristianos, la conquista del Estado’, por las resonancias que puede tener de la revista fundada por Ramiro Ledesma Ramos, ateo integral, con el que no me explico cómo se puede alinear a Sijé, aun antes de la crisis que afectó a Falange Española a mediados de enero de 1935’.
Sijé: ‘El fascismo no tiene la fuerza de la razón’
Dentro de la sección ‘Las verdades como puños’, de El Gallo Crisis, dice Muñoz Garrigós que se registran varias apostillas de matiz político. En el número 1, en ‘Obrero parado de no vivir’, critica la poco humanitaria, y cristiana, Ley de Vagos; y en ‘San Agustín y el fascismo’, censura acremente el fascismo español, ‘por más que Cecilio Alonso piense lo contrario’, argumenta Muñoz Garrigós. Unos afirman que en este último artículo, aparecido en la página 25 del primer número de esta revista, Sijé rechaza a algunos partidos totalitarios, al afirmar: ‘Oficiales de Correos y Telégrafos ocupan, ya, los puestos rectores del naciente fascismo español (...) Fascismo, por consiguiente, partido, partido político y partido por el eje (...) El fascismo tiene la razón de la fuerza, pero no la fuerza de la razón. Agota su propia capacidad creadora antes de llegar a la nación, cosa racional una, cosa real una: puño temeroso y amenazador. ¡Falange! ... bueno; falange, falangina y falangeta: un dedo. Para moldear el concepto de España se necesitan todas las manos del alma’. Sijé hacía referencia a las tres modalidades fascistas peninsulares: la de Ledesma Ramos (que era oficial de Correos y Telégrafos), la de Falange y la de José María Albiñana, que con la frase aludida ‘Tenemos la razón y la fuerza’ terminaba su arenga en el periódico La Legión del 2 de abril de 1931. De este párrafo del número 1 de El Gallo Crisis, que fue suprimido completamente en la edición facsímil de 1973, otros críticos hacen una lectura diferente. Considera Cecilio Alonso que ‘el fascismo inconsciente de Sijé alcanza su cota más explícitamente contradictoria en el número 1 de ‘El Gallo Crisis’. Con violencia verbal acusa al naciente fascismo hispánico de desarrollarse como un partido político incompatible con la unidad de la razón. Los conceptos de unidad y de nación se diluyen confusamente en el lenguaje de Sijé en una imagen amplificadora que no parece corresponderles: la del puño temeroso y amenazador (...) No estamos ante un alegato antifascista, sino ante una recriminación. Sijé teme un fascismo tibio, un partido más, cargado de intereses particulares’.
Para Eutimio Martín el hecho de que se diga que había discrepancias entre la propuesta de Sijé y las que mantenían Giménez Caballero y Ramiro Ledesma es un argumento endeble, ya que ‘por esa misma regla de tres habría que eximir a Ramiro Ledesma o a José Antonio Primo de Rivera de toda etiqueta fascista dada la feroz enemistad personal y política que mediaba entre ellos’.
‘Alemania, locura y tristeza de Europa’
En el número 2, dentro de la sección ‘Verdades como puños’, destaca el trabajo titulado ‘El veraneo del hambre’, donde Sijé aborda un aspecto muy concreto de justicia distributiva: ‘no tiene el cristiano derecho a la felicidad cuando la desgracia acompaña a sus semejantes. O dicho en términos más concretos: No tiene el cristiano derecho a veranear cuando otros cristianos, u otros hombres, atraviesan el veraneo del hambre’. También interesante es la apostilla que lleva por título ‘La muerte por atropello del estado’ (página 25 del número 2): ‘Dolfuss y Hitler, actores de un drama: Austria y Alemania, dos figuraciones dramáticas del concepto de nación. Alemania, locura y tristeza de Europa: nación sin nación: sin alma. Nación sin memoria de unidad: de Dios: sumergida en una penumbra de mitos. Nos encontramos, pues, ante un ideario político que es una aplicación, a la praxis de la vida diaria, del religioso’. Sánchez Vidal dice que, como la clave de la unidad del Estado para Sijé es Dios, que lo dota de alma y espiritualidad, convirtiéndolo en nación, ‘por eso ataca a Hitler’.
Contra el capitalismo y en defensa del campesino
También atacaba Sijé al capitalismo en los números 3-4 (p. 28) en el artículo’Cuatro caballeros de frac o cuatro granujas sin tacha’, en la sección ‘Las verdades como puños’: ‘Vosotros, caballeros de frac, hicisteis un capitalismo imperialista, que por reacción originó el capitalismo sentimental de la envidia del pobre, del obrero y del campesino. Pero, el frac va a pagar los pecados de la blusa y de la camisa: vosotros responderéis de los crímenes que cometieron los pobres de espíritu y los desheredados incitados por vuestra soberbia’. Cecilio Alonso califica el texto anterior como de ‘apariencia socializante y, en su significado profundo, ingenuamente demagógico’.
Es posible que el artículo titulado ‘La primavera de las hipotecas y el otoño de los labradores. La crítica de la tierra en Jovellanos’, publicado por Sijé en el número 5-6 de la revista (pp. 6-14), tuviese su origen en los sucesos provocados en el campesinado andaluz por ciertas decisiones gubernamentales en el ‘bienio cedista’ (noviembre 1933-febrero 1936). Sijé defiende el derecho a la propiedad privada y el que tienen los agricultores a su bienestar, libre de opresiones y de ser considerados como clase inferior. Al mismo tiempo exige al Estado la asunción de sus funciones: ‘el Estado permanece quieto, sin ayudaros, y sin oír el eterno lamento (...) La hipoteca se está adueñando de los campos españoles (...) Se recolectan hipotecas, cuando el Estado debía crear la cosecha (...) El estado no le oye, y las fuerzas productoras del campo descansan en el bolsillo del prestamista’, escribe textualmente Sijé. Sobre este artículo Sánchez Vidal reproduce las citas evangélicas y se ampara en ellas para argumentar su teoría, mientras que Muñoz Garrigós no está de acuerdo con que de las referencias bíblicas se quiera deducir que ‘Sijé pretendía ofrecer apocalípticos consuelos espirituales, a modo de paliativos de la explotación de algunos sectores de la producción’.
Hay en El Gallo Crisis un detalle que el crítico Sánchez Vidal considera muy significativo que en la viñeta que acompaña a ‘PROFECIA-sobre el campesino’ se colocan un racimo y unas espigas atados formando un grupo posiblemente inspirado en el yugo y las flechas. ‘Además, entre los grabados que no llegaron a incluirse en ‘El Gallo Crisis’, pero que estaban ya confeccionados para su publicación, figuran un yugo y unas flechas, no sabemos si como una adhesión o rechazo al falangismo. Debo este dato a la amabilidad del catedrático José Guillén, que me mostró diversos materiales que no llegaron a ver la luz en la revista’.
En cualquier caso, un comentario del propio Ramón Sijé a Manuel de Falla, en carta fechada el 14 de agosto de 1935, resume los objetivos de El Gallo Crisis para el ensayista oriolano: ‘quiero que vea en ‘El Gallo Crisis’ una voluntad de hombría, humildad, cólera y cristianismo (...) Mi revista ha querido conciliar el ideal del buen hombre con el ideal del escritor, ha querido que las artes sean, para el católico artista, medios purificativos de justificación. Por consiguiente, mi revista ha hablado del conceptismo hispánico como actitud metafísica ante la vida, y ha presentado el siglo de oro de las justificaciones como ideal pasado que hay que volver a idealizar en el futuro’. Por su parte, Miguel Hernández la calificaba en junio de 1935 como ‘exacerbada y triste revista’, mostrándose ‘harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica’ en carta a Juan Guerrero Ruiz.
El antirrománticismo sijeano
Ya en 1935, José Marín Gutiérrez presentó al Premio Nacional de Literatura su ensayo ‘La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el Romanticismo histórico en España’ (1830-Bécquer)’. Cecilio Alonso califica este ensayo como ‘bandera de combate para 1935’, con el que ‘Sijé servía al conservadurismo’, pero después añade que ‘tal vez sin proponérselo’. A la luz de este ensayo y de las opiniones vertidas en El Gallo Crisis, este crítico estima también que ‘el rasgo más definido de los textos de Sijé es su radicalismo polémico (...) Sijé cree en la unidad cristalina del mundo clásico cristiano rota por el romanticismo, como movimiento histórico-naturalista disolvente y negativo. Se impone en él la nostalgia activa del siglo de oro teológico (...) El antirromanticismo de Sijé supone su autoafirmación en los límites idealistas de un reformismo radical dentro del orden católico (clásico) vivido subjetivamente con autenticidad y sentido conflictivo pero sin superar un rudimentario maniqueísmo intelectual: buenos y malos se identifican demasiado fácilmente con clásicos y románticos. Por ello expresamos nuestra duda sobre el carácter renovador del catolicismo de ‘El Gallo Crisis’: si acaso innovador en cuanto suponía una vivencia católica fuertemente intelectualizada que no podía dejar de sorprender en el marco de la caduca sociedad estamental oriolana’. Por su parte, según Sánchez Vidal, para Ramón Sijé ‘el romanticismo es el hombre abandonado a la selva de sus instintos y el conceptismo es una manera cristiana, clásica y racional de abordar la moral, la estética y la intelectualidad’.
La figura de Sijé tras su muerte
Tras la muerte de Sijé, un hecho fue muy evidente. Tanto la derecha como la izquierda lloraron su desaparición. Hay dos ejemplos claros al respecto. El semanario conservador oriolano ‘Acción’ hizo un especial sobre la muerte de Sijé. En sus páginas escribieron hombres de izquierdas como Pescador y Poveda. Por otra parte, pocos meses después de morir, se le dedicó a Ramón Sijé por acuerdo municipal la antigua Plaza de la Pía, cuya placa se descubrió en una fecha tan señalada como el 14 de abril de 1936, cuando se cumplía el quinto aniversario de la II República, en un acto donde Miguel Hernández leyó unas cuartillas en memoria de su amigo. El propio Miguel inició las gestiones para editar la obra de su amigo inmediatamente después de su fallecimiento. Sin embargo, resulta curioso que, tras la guerra civil, en plena posguerra, se revocara esta decisión de dar nombre a dicha plaza, no utilizándose tampoco su figura en plan proselitista por el régimen franquista en Orihuela. Aunque en este punto, Eutimio Martín se pregunta ‘cómo se ha tardado tanto en poner al alcance del lector medio el corpus textual y la crítica suscitada por un autor que goza de una consideración tan insólita’ y añade que, en el seno de la ‘todopoderosa Iglesia Católica de la época franquista’, el entonces obispo de León y ‘capitoste del Régimen’, Luis Almarcha, escribió al abogado oriolano Antonio García-Molina una carta fechada en León el 14 de febrero de 1961 en los siguientes términos: ‘la revisión de la obra de Sijé produce la impresión esperada (...) El chantre de la catedral, Luis López Santos, director del Instituto de C.M. y Director del Centro de Estudios e Investigaciones San Isidoro, me acaba de dar su buena impresión y cree que debe publicarse (...) Conviene reunir todo el material publicado e inédito de Sijé’.
Habría que esperar aún doce años para que la idea de publicar la obra de José Marín Gutiérrez comenzara a llevarse a cabo. La Corporación presidida por el alcalde Pedro Cartagena Bueno instauró un efímero premio literario con el nombre de Ramón Sijé en 1971 y publicó la edición facsímil de El Gallo Crisis en 1973, ‘pero con fines puramente literarios y con el objetivo de recuperar la figura de este intelectual oriolano para las generaciones posteriores’, según testimonio a quien suscribe del propio ex alcalde. Asimismo, el Instituto de Estudios Alicantinos hizo lo propio en 1973 con el ensayo La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. El entonces director de publicaciones de dicho organismo, Gaspar Peral Baeza, en declaraciones al filólogo Aitor L. Larrabide, define como ‘estrictamente literarios los criterios seguidos a la hora de elegir las obras a publicar’ , así como ‘apolítico’ el espíritu de dicho Instituto.
Juicios sobre la ideología sijeana
Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Literatura, sitúa a Sijé ‘en los aledaños del fascismo’, fijando la diferencia que separa de forma radical a Sijé de los fascismos. Afirma el aragonés que ‘aquél postula un Estado teocrático, mientras que éstos son esencialmente laicos (...) e incluso anticlericales, con la excepción de Albiñana (...) No se trata, desde luego, de una cuestión de matiz; es una discrepancia fundamental. Pero, hecha esta salvedad, sus fórmulas rígidamente imperiales y arcaicas, se encuentran en los aledaños del fascismo. Los reproches que dirige Sijé a esas doctrinas están hechos en función de esa discrepancia, lo que puede inducir a error y dar la impresión de que era un antifascista cuando, en realidad, sólo se opone a la disgregación en partidos políticos laicos, ya que para él el Estado requiere la unidad y la clave de esa unidad no está en el Estado tomado como un absoluto, sino en Dios, que lo dota de alma y espiritualidad, convirtiéndolo en nación’. Añade Sánchez Vidal que ‘quizá el nombre que mejor convenga a los retazos doctrinales que expone Sijé sea el de nacional-catolicismo, que se ha usado para designar ese clima colaboracionista y tridentino entre ciertas elaboraciones del catolicismo y de los totalitarismos (...) Con quien quizá tenga Sijé mayores puntos de contacto en doctrina y estilística dentro del falangismo sea con Eugenio Montes, para quien ante la intemperie y la aflicción no hay más que un cobijo: la Iglesia’.
Concluye este crítico aragonés que ‘Ramón Sijé mantuvo en su corta vida una intensa actividad intelectual de grandes pretensiones especulativas (...) A juzgar por sus escritos, Sijé era, más bien, un utopista a la manera de los tratados políticos doctrinales de Quevedo, como se comprueba en su tesis de la ilicitud de derribar al tirano (...) este carácter utopista puede observarse en los encendidos elogios que Sijé tributa a Sto. Tomás Moro, apóstol de la preeminencia de la Iglesia frente a los intereses del Estado. De todos modos, quizá el nombre que mejor convenga a los retazos doctrinales que expone Sijé sea el de nacional-catolicismo, que se ha usado para designar ese clima colaboracionista y tridentino entre ciertas elaboraciones del catolicismo y de los totalitarismos’.
En esta misma línea, el citado Cecilio Alonso señala que: ‘Sijé, sorprendente niño-maduro, contribuye a minar el progreso intelectual de España, huyendo hacia Dios, como fruto de su voluntad de impotencia, inherente, según él, a la condición de ser cristiano. Y buscar apoyo en el orden teocrático, ¿qué es si no incapacidad para comprender materialmente el mundo, aceptarlo e intentar transformarlo, al margen de otras trascendencias? (...) El rasgo más definido de los textos de Sijé es su radicalismo polémico (...) Sijé cree en la unidad cristalina del mundo clásico cristiano rota por el romanticismo, como movimiento histórico-naturalista disolvente y negativo. Se impone en él la nostalgia activa del siglo de oro teológico’. A Alonso le ha bastado la lectura de El Gallo Crisis para poner de relieve un ‘fascismo inconsciente’ por parte de Sijé y habla de ‘la raíz tozudamente religiosa y el talante intelectual de un Sijé que constata el presente y se aferra al pasado, frente al sentido práctico-político, futurista y arrollador de los textos falangistas de la época. Donde José Antonio Primo de Rivera ve una unidad de destino, la angustia de Sijé percibe la falta de unidad espiritual, de unidad de vida; donde aquel concibe la patria como una gran empresa colectiva, éste niega con acritud que en el presente exista voluntad de vida en común. Coinciden en el deseo de orden, en la definición jurídica de la persona frente al simple hombre o individuo, en la afirmación de realidades superiores trascendentes (dios o la nación) en las que cobran sentido las cosas públicas’.
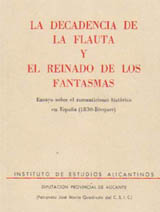
Por su parte, Eutimio Martín cree que ‘Ramón Sijé no se contentó con ser un filofascista teórico sino que fue un fascista militante, camarada reconocido de Ernesto Giménez Caballero (...) hay que reconocerle a Ramón Sijé innegables dotes de niño prodigio en su precocidad fascista de signo católico. Junto con Giménez Caballero se merece el título de pionero del nacional-catolicismo o teocratismo, el único fascismo viable en España, como se demostró a su tiempo’. Añade este catedrático de Literatura Española que Ernesto Giménez Caballero ‘dejó, pues, sembrada en Orihuela, en octubre de 1933 -en realidad fue en 1932- la simiente del fascismo y Ramón Sijé no se mostró indiferente a la labor proselitista de su compañero de clase. ¿Hasta dónde llegó concretamente su compromiso con la ideología totalitaria? (...) Del nacional-catolicismo predicado por Giménez Caballero a Sijé no le interesaba más que la dimensión teocrática (...) No tenía por qué desembocar en la satisfacción de las apetencias económico-imperialistas del autor de ‘Genio de España’. La satisfacción de las reivindicaciones del proletariado externo que abastecería la conquista de un imperio colonial le tenía a Sijé sin cuidado. Ramón Sijé padecía de paranoia teocrática. Su obsesión era hacer del cristianismo un istmo político. Para él, ni comunismo, ni socialismo, ni fascismo: Cristianismo’.
Pese a todo lo dicho, Eutimio Martín finaliza afirmando que ‘la mente de Ramón Sijé estuvo más cerca de la Religión que de la Literatura o la Política. Del galimatías barroco de sus escritos se desprende (quizá sea lo único claro) un antiliberalismo a ultranza sobre el que se asienta un teocratismo obsesivo. Ramón Sijé era presa fácil del fascismo desde el momento en que, miembro de una familia burguesa en vías de proletarización, se consideraba un desclasado (...) La muerte prematura de Sijé nos impide concluir en la confirmación o invalidación de la actitud teórica y prácticamente profascista de Ramón Sijé, ya que el revelador de la verdadera personalidad de cada uno fue la guerra civil y no sabremos nunca qué partido hubiera tomado tan complejo personaje a partir del 18 de julio’.
Jesús Poveda escribió que Sijé y Miguel Hernández ‘eran dos polos muy opuestos. [Sijé] era como un soñador de un Renacimiento Cristiano, apologético y con visiones celestiales de una España que tenía que regresar a su pasado histórico (...) Yo era y soy de izquierdas, y él lo fue de derechas, muy católico, apostólico y romano’. Por su parte, José Bergamín declaró en diciembre de 1969 a Marie Chevallier que: ‘el catolicismo de Ramón Sijé, influenciado por Giménez Caballero, sufría inclinaciones filofascistas que llegaron hasta transparentarse en los escritos de Miguel Hernández’.
Como contrapunto a estas opiniones, hay otras muchas. Juan Bellod Salmerón hacía una descripción bastante definitoria de algo tan complejo como la ideología del ensayista oriolano: ‘Ramón Sijé tenía un gran concepto de la libertad, pero no era ‘liberal’ como hombre libre y, por consiguiente, era racional y profundamente religioso, que no beato’. Por su parte, un reconocido izquierdista, el prestigioso filósofo oriolano Augusto Pescador, era rotundo al afirmar que ‘Sijé fue siempre pacifista y no fue nunca partidario de la dictadura’. Vicente Ramos, que también ha tenido acceso al archivo de Sijé, afirma no haber ‘encontrado ningún texto de Ramón Sijé, que pruebe la más leve inclinación a favor de las teorías fascistas (...) Siempre mantuvo una postura democrática’.
En esta misma línea, el catedrático aragonés Jesús Alda Tesán llegó a decir que ‘su talento no estaba al servicio de una siringa más o menos templada; era ante todo un pensamiento trascendental (...) Ramón Sijé prefería a la lírica azul la colérica colorada. No hablaba ni escribía más que cuando tenía que decir algo, para sentar ‘las verdades como puños’ y decírselas al lucero del alba’.
Según el abogado y licenciado en Filosofía y Letras Manuel Martínez Galiano, ‘si estudiamos el pensamiento de Sijé podemos observar que está asentado sobre los cimientos de una sólida base filosófico-teológica esencialmente tomista, matizada por un cierto sentido vitalista de la realidad, que proviene, no precisamente de Nietzsche, sino más bien del raciovitalismo de Ortega y Gasset y de un tinte de existencialismo cristiano’.
Por último, Muñoz Garrigós afirma que ‘seguramente estigmatizando la personalidad de Ramón Sijé resulta más fácil comprender el cambio operado en la personalidad hernandiana a raíz de su amistad con Neruda (...) Pese a su juventud, no fue persona propicia a los cambios espectaculares de ideología antes al contrario, se identificó plenamente con el ideal de vida que se había trazado y, no sólo lo mantuvo, sino que también lo llevó a sus últimas consecuencias (...) Fue desvinculándose de grupos o de personas concretas en el momento en el que ha considerado que los nuevos caminos que emprendían no eran los que él aceptaba como buenos. Así se desvinculó del ‘Diario de Alicante’, recriminó la decisión política de Giménez Caballero e incluso con las revistas locales fue modificando su línea hasta conseguir con ‘Destellos’ lo que exactamente buscaba (...) Fue en vida ferviente católico, simpatizante del Partido Republicano Federal y amigo de personas, políticamente tan dispares, como Ernesto Giménez Caballero y Antonio Oliver’.
Muñoz Garrigós estima que ‘quizás la única alternativa que no tenía decidida en el momento de morir era la opción política, al menos no hay pruebas de que fuese de otra manera y creo que por varias razones’. En primer lugar (...) él necesitaba ‘una formación política que fuese católica progresista, humanista, dispuesta a emprender una serie de reformas sociales, ajena a toda violencia y garante de la libertad individual’. Además, su experiencia en las filas del Partido Republicano Federal ‘debió hacerle especialmente cauto, cuando no desconfiado’. La segunda razón es que ‘murió antes de tenerse que decantar definitivamente. Algunos de sus amigos ya lo habían hecho, circunstancia que para él no suponía cambio alguno en sus relaciones con ellos; pero mi impresión es que él no había tomado decisión alguna cuando murió, pese a que, desde bastante tiempo antes, estaba escuchando cantos de sirena’. Esa es la razón por la cual las interpretaciones que se han dado sobre él, en este aspecto, son tan dispares: ‘solamente respecto de las dos extremas, fascismo y marxismo, dio sobradas pruebas de rechazo. De ahí que no me parezca lícito suponer que, en el momento de la polarización, por razones de violencia extrema, se hubiese decantado hacia un bando u otro, puesto que todo son meras especulaciones, que (...) no pueden pasar de ser lo que son (...) No he podido hallar ni tan siquiera indicios razonables de cuál hubiese sido su postura (...) Lo difícil es saber hacia dónde se hubiese encaminado: lo inapelable es que el 24 de diciembre de 1935 murió un conceptista’.
Conclusiones
Tras leer cuanto han dicho unos y otros al respecto, es para preguntarse si quienes sostienen tesis tan opuestas han leído los mismos textos de Sijé. Llama poderosamente la atención lo poco contrastadas que son algunas críticas y el carácter interesado y tendencioso de las mismas, no contándolo todo. Muchas están marcadas por el momento político en que se vertieron. Otras se contradicen a menudo. En algunos casos, todo esto ruboriza todavía más, si se tiene en cuenta su autoría, ya que a quienes las firman se les supone, o se les debe suponer, dada su trayectoria profesional, un rigor exquisito. Pero lo más grave de muchos trabajos sobre Sijé es que sus autores no han bebido en fuentes directas, como su archivo o sus publicaciones en la prensa de la época, que debe ser el primer mandamiento de todo investigador. Muy al contrario, se han basado en trabajos ya publicados, arrastrando no sólo algunas erratas, sino también las informaciones sesgadas o no demostradas que contenían éstos. Además, también se echan en falta estudios que intenten dar una imagen global del ensayista oriolano. Todo ello ha contribuido a crear, intencionadamente o no, con el paso del tiempo, la aureola de tópicos negativos y en su mayoría malintencionados que han rodeado y rodean a Ramón Sijé, al que no ha habido conveniente en estigmatizar -lo más fácil y recurrente-, sin importar las consecuencias de ello, sobre todo si se trataba de dar más realce al cambio político experimentado por Miguel Hernández, como sostiene Muñoz Garrigós, el crítico más tenaz de Ramón Sijé. Y generalmente también se ha estigmatizado a Orihuela, donde, pese a lo dicho, un pequeño movimiento obrero fue calando, gracias a la labor del semanario local Renacer, en la sociedad oriolana, rompiendo el bloque monolítico secular de las derechas oriolanas hasta llegar a una cierta polarización, que contribuyó a la instauración de la II República.
BIBLIOGRAFÍA
a) Libros, revistas y artículos
- MUÑOZ Garrigós, José, Vida y Obra de Ramón Sijé, Orihuela, Universidad de Murcia y Caja Rural Central de Orihuela, 1987.- SÁEZ FERNÁNDEZ, José A, Textos sobre Ramón Sijé, Almería, edición del autor,1985.
- GUILLÉN GARCIA, José y MUÑOZ GARRIGÓS, José, Antología de Escritores Oriolanos, Orihuela, Ayuntamiento de Orihuela, 1974.
- SIJÉ, Ramón, La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1973.
- CASTANEDO PFEIFFER, Gunther, Un triángulo literario: José María de Cossío, Miguel Hernández y Pablo Neruda, Santander, Asociación Voces del Cotero, 2005.
.- PUCCINI, Dario. Miguel Hernández. Vida y poesía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1966.
- COUFFON, Claude, Orihuela y Miguel Hernández, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963.
- El Gallo Crisis. Libertad y Tiranía, edición facsímil, Orihuela, Ayuntamiento de Orihuela, 1973.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, Miguel Hernández en la encrucijada, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.
- MARTÍN, Eutimio, ‘Ramón Sijé-Miguel Hernández: una relación mitificada’, Actas del I Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, Alicante-Orihuela-Elche, Comisión de Homenaje a Miguel Hernández, 1992, tomo I, pp. 43-55.
.- ZARDOYA, Concha, Miguel Hernández (1910-1942). Vida y Obra-Bibliografía-Antología, Nueva York, Hispanic Institute in the Unites States, 1955.
- ALONSO, Cecilio, ‘Fascismo, catolicismo y romanticismo en la obra de Ramón Sijé’, Barcelona, Camp de L’Arpa (Barcelona), nº 11 (mayo 1974), pp. 29-33.
- GALIANO PÉREZ, Antonio Luis, Ramón Sijé: Luces y sombras, Orihuela, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1987.
b) Periódicos
- El Pueblo de Orihuela (1924-1931, Orihuela), Actualidad (1928-1931, Orihuela), Renacer (1929-1931, Orihuela), Voluntad (1930, Orihuela), Destellos (1930-1931, Orihuela), El Clamor de la Verdad (1932, Orihuela) y Acción (1935-¿?, Orihuela).