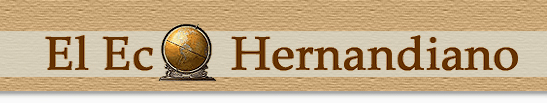Constantes y variables de una evolución poética
En unas jornadas como las que han tenido lugar en Moscú, dispuestas a engrandecer y extender la figura de Miguel Hernández, una conferencia de este tipo se suponía asignatura obligada. Pues siendo como es el oriolano un autor no demasiado conocido en Rusia, exceptuando los círculos más académicos, parecía lógico repasar tanto su trayectoria vital, como la cronológica, con el fin de acercarlo un poco más, aunque fuera de un modo introductorio, al gran público. ‘Miguel Hernández: constantes y variables de una evolución poética’ pretendía ser, partiendo de una mirada retrospectiva, tanto a la vida como a la obra del oriolano, un fiel reflejo de la evolución estilística que sufrió, y que lo llevó, en apenas diez años, de abrazar la poesía pura, a la impura, la comprometida y belicosa, y a despojarse, en sus últimos y agónicos años de vida, de cualquier andamiaje poético, para ofrecernos unos textos cargados de dolor. Vida y obra, dos facetas que, si generalmente, resulta difícil deslindar, en el caso en particular de alguien que tuvo unas vicisitudes vitales tan señaladas, y que vivió con tanta intensidad su corta vida, hechos que incidieron directamente en su obra, la empresa adquiere dimensiones, si se quiere, casi proteicas. Es por ello que el profesor Riquelme, desde esa necesaria comunión entre ambas facetas, y pasando el texto por el tamiz de un conveniente didactismo, trazó una línea a través de los sucesos más trascendentales de su vida, en estricto orden cronológico, pero a partir de su producción literaria.
Divide su trayectoria vital a partir de sus obras más importantes. Así, la primera etapa le lleva, a través de la influencia del paisaje oriolano, el neocatolicismo de Sijé y su acercamiento a la poesía pura neogongorina, a su primer poemario, Perito en lunas. Una etapa en la que Riquelme nos presenta a un Miguel Hernández ‘adolescente, joven e inquieto’, que únicamente llegará a ver lo que asalta sus sentidos de un modo tan ‘inocente’ como ‘inmediato’. Un poeta que comienza ya a ser consciente de que lo suyo es algo más que una vocación, pero que todavía escribe por el mero hecho de deleitarse creando versos; y Luis de Góngora es el modelo que utiliza en sus primeros devaneos poéticos, unos divertimentos que, por otro lado, encierran, por el gran potencial que era inherente a Hernández, un poesía que poco tiene de poeta primerizo.
Pero en cuanto entran en liza dos factores tan importantes en la simbología hernandiana como son el amor y la ciudad de Madrid, su evolución comienza a ser más patente y evidente. El rayo que no cesa es la plasmación de una crisis personal que se ha extendido a su poesía, y que una constante diatriba entre la realidad y un deseo amoroso que lo consume y abrasa por dentro. Afirmando Jesucristo Riquelme que estamos ante “la transición a una nueva situación de madurez y choque evolutivo”.
Llegados al momento de la poesía más comprometida ideológicamente, plasmada en Viento del pueblo y El hombre acecha, nos encontramos con un Miguel Hernández que emerge de las profundidades de sus sentimientos para darse de bruces con una realidad externa que no es ciertamente la más deseable. La guerra causa en el oriolano unos efectos devastadores ya no solo en lo físico sino también, y sobre todo, en lo anímico; efectos que irá ya arrastrando hasta el fin de sus días. Una poesía plagada de desánimo y dolor, de amplia gravedad y versos que rezuman derrota en cada palabra, en cada línea. Para pasar a centrarse en la penosa etapa de la biografía hernandiana en la que se vio forzado a transitar por gran número de cárceles franquistas, escribiendo sus versos a hurtadillas en un gastado cuadernillo, el tan celebrado como triste Cancionero y romancero de ausencias, su último legado antes de llegar el injusto final.
Una vez que Riquelme había desgranado esa trayectoria vital y artística de Miguel Hernández, su conferencia pasó a centrarse en unos aspectos que, pese a ser, quizás, de un interés no tan marcado como los desarrollados en la primera parte, reforzaban más aún si cabe la visión que se estaba intentando formar en las mentes de los asistentes a la conferencia. Así, el primer punto no podía ser otro que uno de aquellos que Miguel Hernández tanto se encargó de difundir durante sus primeros meses en Madrid, quizás para darse a conocer, quizás por hacer extrañamente, orgullo de su propia sed. Este punto no es otro que el famoso autodidactismo del poeta oriolano, que, junto al de pastor de cabras echado a los leones de las letras, eran dos de esos mitos que siempre le acompañarían. Además, “el escritor contribuye – según Riquelme – al intento de superación colectiva de un pueblo analfabeto, entonces”. Pasando a afirmar que “el espíritu hernandiano hoy (...) consiste en la lucha por la vida, auxiliado por la cultura, con la esperanza de un mundo mejor para todos”.
Otra de esas grandes virtudes que, afirma Riquelme, posee la obra hernandiana, y que nos ofrece aquí para aumentar, más si cabe, el espectro trazado a lo largo de esta aglutinante y totalizadora conferencia, es el de esa perfecta simbiosis que, en los versos de Hernández, subyace en lo referente a la bella poesía, a la lírica, al arte por el arte, con el compromiso político y social. Consiguiendo, no sabemos si consciente o inconscientemente, que “el que lee se sienta protagonista de lo que lee y se emociona porque se identifica con el sujeto lírico”. La biografía trágica de Hernández, su perpetua y simbólica afiliación a la causa republicana, o lo accesible y humano de sus poemas son el preámbulo al final de la conferencia. Una conferencia que, si bien por un lado tenía las claras premisas de informar y acercar la figura de Hernández al pueblo ruso, proclamaba, por encima de cualquier otro objetivo una vez llegaba a su final, el ferviente deseo de que esa gran mayoría rusa leyese con emoción los versos de Miguel Hernández.
“Lean a Miguel Hernández, y que su espíritu de libertad nos alcance”.
Así sea.