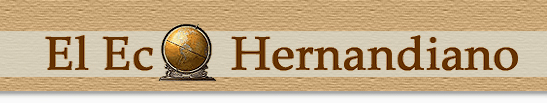Abelardo Lorenzo Teruel y Rebollo nació en Orihuela el 5 de agosto de 1878. Su padre tenía una armería en la Plaza Nueva. Abelardo, que era el segundo de tres hermanos, estudió en el Colegio de Santo Domingo y cursó luego el Peritaje Mercantil. Unos tíos suyos le ofrecieron el puesto de cortador y encargado de una camisería muy acreditada que poseían en Alicante, e incluso prometieron dejársela en herencia, pero pocos meses después renunció a su trabajo, porque, según dijo a sus padres, él no había nacido para el comercio, sino para las letras.
Perteneció a la generación de periodistas alicantinos de las primeras décadas de nuestro siglo. Desde muy joven, había ya mostrado su vocación de escritor, colaborando en diversos periódicos de su ciudad natal. Pero, a pesar de su fuerte convicción, decidió ingresar en la Delegación de Hacienda de Alicante, donde permaneció toda su vida como funcionario, llegando incluso a ser Administrador de Propiedades.
Abelardo L. Teruel fue un prolífico escritor. Cultivó tanto la novela como el teatro y la poesía, despertando elogios y admiración en sus coetáneos. Alguno de ellos, como es el caso de Ernesto Mendaro, afirmaría de él que “Teruel escribe como cantan los pájaros: espontáneamente”.
Pero, aún así, fue ante todo periodista. Durante más de cincuenta años entregó al periodismo una dedicación fiel y continua. En su ciudad natal dirigió los semanarios Heraldo de Orihuela y La Revista, y en la capital de la provincia, el semanario festivo Alicante Alegre y el Diario Demócrata. También fue director y propietario de El Eco de Levante. Fueron miles los artículos que escribió a través de cincuenta años de actividad periodística en treinta publicaciones distintas.
Además, su presencia espiritual es visible en la generación olecense de 1930, que correspondió con muestras de cariño y respeto al que siempre llamaron maestro. En este sentido, es prueba elocuente el artículo “Tríptico de hombres vivos y muertos. Yo, Miró y don Abelardo”, en el que su autor, Ramón Sijé, equipara a Teruel con “un personaje de la caída España del Conde-Duque, retratado en un cuadro de don Diego de Silva y Velázquez”. Sijé tomó buena nota de los consejos del maestro. Frases como “sé independiente”, “aléjate de la política” o “el arte es bello, la política, mala”, calarían en gran medida en ese gran escritor que también fue José Marín. Pero, sobre todo, nunca olvidó la recomendación que le hizo en torno al futuro de su amigo del alma: “Alentad a Miguel Hernández, ese pastorcillo que lleva dentro un poeta”.
Sus poesías, de tono serio o festivo, aparecieron en algunas de las citadas publicaciones, pero nunca llegó a recogerlas en un libro. Con algunas de ellas consiguió varios premios en diversos Juegos Florales.
En 1908 publica una novela de corta extensión titulada La riá, y ya no vuelve a incidir en el género narrativo. En ella, podemos encontrar fieles estampas acerca de las costumbres de la comarca oriolana. Una “novela de costumbres locales”, según la subtitula el autor. Y, en efecto, su exponente máximo es el localismo, con el empleo de muchos vocablos y giros del habla popular.
Por el contrario, su producción dramática es relativamente abundante. Nuestro escritor sobresalió también en el teatro, de cuyo género nos ha legado comedias, juguetes cómicos, monólogos y zarzuelas. Es obligado hacer especial mención al monólogo “El primer beso”, galardonado con los Juegos Florales que convocó y celebró el Ateneo alicantino en 1904. Otros títulos significativos son “El memorialista” y las obras escritas con la colaboración de Eduardo García Marcili tituladas “The Alicant Biograph”, “Máscaras y mascarones” y “Tinta china”. Sigue una corriente muy usada en su época, que casi siempre alcanzaba el favor del público. Su teatro se acerca también al costumbrismo que imperaba entonces, que combinaba lo alegre y lo sentimental con tipos muy caracterizados. Un teatro, en suma, para divertir casi siempre, para emocionar alguna vez que otra y nunca para suscitar preocupaciones ni complejidades.
Desde sus primeras composiciones poéticas, que recogen ecos del último romanticismo, su poesía está salpicada de temas circunstanciales, o intrascendentes, que recogen la influencia del costumbrismo. Muy alabada fue su poesía de naturaleza folclórica, la composición “A ver las hoguericas. Amos p’allá”, publicada el 22 de junio de 1931, en la que se manifiesta la dolorida y reciente imagen de conventos e iglesias en llamas. Comienza así:
“Mi apreciable güen amigo / paisano Pepico el Chepa: / M’alegraré c’al resibo / d’estas mis cortiquias lletras, / sus encontréis mayormente / tan güenos tu y la perpetua, / al igual que los chiguitos / y talmente toa la recua / c’haiga salú y Republica / y respeto pa la Iglesia”.
La especialidad que más asiduamente cultivó fue la crónica, en todas sus variedades, aunque también escribió artículos de carácter ideológico y literario. Rehuyó la política, pero, en ocasiones, tuvo que dedicarle su atención como articulista. Su lenguaje, bastante correcto, sólo es retórico en el nivel mínimo con que había de rendir tributo al estilo de la época.
Abelardo Teruel falleció en Alicante el 5 de diciembre de 1944.
Goretti Aldeguer
Subir