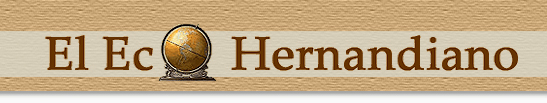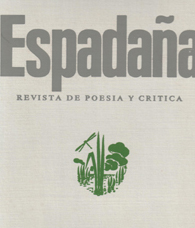
I. FICHA DESCRIPTIVA
Cabecera
Título: Espadaña.Subtítulo: Revista de poesía y crítica.
Lugar: León.
Lengua que utiliza: castellano.
Datación
Primer número en 1944.Segundo número en 1951.
Sede Social
Dirección y administración:Imprenta Casado. C/ Legión Cóndor, 3 y 5. Apartado 209, León. A partir del número 24 (1946) se produce un cambio de dirección: Puertamoneda, 10.
Teléfono: no consta.
Características técnicas
Número de páginas: 12.Dimensiones: 28x23.
Número de columnas: variable.
Estructura
IlustracionesNo contiene ilustraciones, excepto las de la publicidad y la de la espadaña o junco de la portada que le da nombre. Con el tiempo este dibujo se hace más pequeño, se centra más en la página e incluso se añaden nuevos elementos como: agua, nubes y una libélula.
II. FICHA TÉCNICA
Aspectos económicos
SuscripcionesSuscripción anual (24 números como mínimo), 2,50 Pta. Número suelto 3 Pta. A partir del número 40 (1949), el número suelto pasa a costar 5 Pta.; la suscripción a 6 números 24 Pta y el número atrasado a 6 Pta.
Equipo redaccional
Director
Aunque no aparece especificado en la revista, tanto Antonio G. de Lama, como Victoriano Crémer ejercieron como directores.
El resto del equipo de la revista estaba formado por Manuel Rabanal, Luis López Santos, Eugenio de Nora y Jesús Castro Ovejero.
Colaboradores
Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, José Luis López Aranguren, Rafael Alberti, León Felipe, Luis Cernuda, Francisco Ayala, Camilo J. Cela, Federico García Lorca, Miguel Hernández, César Vallejo, Gabriel Celaya, Panero, Luis Rosales, Vivanco, Barral, García Baena, Álvarez Ortega, Carlos Bousoño, Caballero Bonald, Cirlot, Carmen Conde, Joan Fuster, Hierro, Leopoldo de Luis, Julio Maruri, Blas de Otero, Ory, José María Valverde, José Luis Sampedro, Miguel Labordeta, José García Nieto y Fernando Fernán-Gómez.
 |
 |
|
Eugenio de Nora |
Victoriano Crémer |
Tendencia política y social
Difusión
Debido a cuestiones metodológicas la literatura posterior a la guerra civil suele dividirse en dos escuelas o tendencias aparentemente enfrentadas. Por un lado, encontramos la llamada “poesía arraigada”, y por otro la “poesía desarraigada”. La primera se caracteriza por tener una visión coherente y ordenada del mundo; los poetas de esta corriente solían autodenominarse como “juventud creadora”, aunque quizá el término más apropiado fuese el de garcilasistas, ya que casi todos escribían en la revista “Garcilaso” y porque vuelven sus ojos a Garcilaso y otros poetas de la España imperial del siglo XVI. Técnicamente, sus formas son clásicas, básicamente sonetos y tercetos. En cuanto a la temática, destaca, el sentimiento religioso, el amor, el paisaje y las cosas bellas. Ideológicamente suelen ser afines al nuevo régimen nacido tras la guerra civil. Podemos citar a algunos autores tales, como José García Nieto, Dionisio Ridruejo, Leopoldo Panero, Luis Panero o Luis Rosales.
La poesía desarraigada se caracteriza por tener una visión más caótica y angustiosa del mundo; no da tanta importancia a la forma externa y es una poesía de agrio tono trágico. Sin embargo, lo hacen con una religiosidad muy presente, pero con un tono de desesperación casi existencialista. Podemos destacar algunos autores, como Carlos Bousoño, Gabriel Celaya, Blas de Otero o José Luis Hidalgo. Varios de estos autores colaboraron en la revista “Espadaña” que, con el tiempo, se convirtió en una de las revistas más importantes de su época. Prueba de ello puede ser la publicación, en 1944, de “Hijos de la ira”, de Dámaso Alonso, y “Sombra del paraíso”, de Vicente Aleixandre.
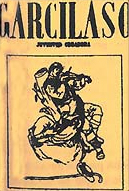
Aunque en ocasiones se ha transmitido la idea de una especie de oposición entre “Espadaña” y la revista “Garcilaso”, lo cierto es que el panorama poético español de la posguerra civil era mucho más variado. Prueba de ello son las revistas aparecidas en este periodo, como por ejemplo, “Proel”,”Cántico” o “Escorial”.
Aunque las diferencias entre “Espadaña” y “Garcilaso” eran evidentes, han sido amplificadas posteriormente por la crítica y autores de la talla del académico Víctor García de la Concha, pero componentes de la revista como Crémer y Nora no ven tan clara esta contraposición y prefieren hablar de humanismo o rehumanización antes de poesía social o tremendismo.
III. ASPECTOS HISTÓRICOSSignificación
“Espadaña” apareció en León entre mayo de 1944 (número 1) y 1950 (número 48). Fue fundada por Victoriano Crémer y Eugenio García de Nora; junto a ellos encontramos al resto del núcleo espadañista: Antonio García de Lama, Manuel Rabanal, José Castro Ovejero, Luis López Anglada y Luis López Santos.
No fue un grupo coherente y no siempre las relaciones entre ellos fueron siempre cordiales. Por ejemplo, Manuel Rabanal era un excombatiente franquista y catedrático de Griego; Luis López Santos era sacerdote; también lo era Antonio García de Lama, pero éste era casi integrista, era la imagen de seriedad que necesitaba toda revista en aquella época; en cambio, Victoriano Crémer, ideológicamente, estaba próximo al liberalismo democrático.
En “Espadaña” encontramos una actitud rehumanizadora de la poesía frente a una poesía que consideraban fría, formalista y de escasa importancia. Este proceso de rehumanización se detecta ya desde 1927; una preocupación por el hombre como tema existencial y social. Abogaban por otros temas menos efímeros y más permanentes que intentaron expresar de un modo no costreñido por formas o esquemas fijos. Prefieren el verso libre o cualquier tipo de combinación que el poeta estime oportuno.
García de Lama en el número 21 (1946) se refiere a la revista “Garcilaso” y a su director José García Nieto, a propósito de su obra “Del campo y soledad”: “...Fue una revista (“Garcilaso”) sin orientación y sin piloto. García Nieto, que llevaba el timón, procuraba guiarla por mares fáciles y admitía en su tripulación a toda clase de gentes (...) El capitán era García Nieto, que tenía muy exiguas facultades de Caudillo. No obstante, hay que concederle el mérito de haber sabido remover el ambiente, despertando entusiasmos e iracundias. Desde entonces no ha hecho más que continuar una trayectoria monótona, acumulando tópicos que lograron encandilar a muchos adolescentes...”.
Lama opone a este tipo de poesía una “... poesía menos ágil, poco amiga de la forma torneada ...”, ya que consideran la realidad demasiado trágica para permitirse el juego de las palabras.
Hay que hacer de nuevo hincapié en que “Espadaña” no fue una revista o grupo cerrado; prueba de ello pueden ser las numerosas colaboraciones de poetas que poco o nada tenían que ver con los espadañistas.
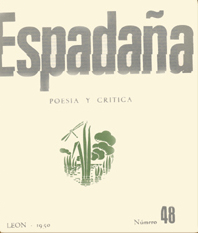
IV. MIGUEL HERNÁNDEZ Y “ESPADAÑA”
Son fundamentalmente referencias bibliográficas que aparecen en otras revistas y son comentadas en “Espadaña”. Tomando como base el artículo de A. Larrabide en la revista “La Lucerna” en el número 20 (noviembre 1993), hemos destacado las siguientes referencias:
La primera referencia a Miguel Hernández la encontramos en el número 16 (1945), en un comentario de Victoriano Crémer a una obra de Fernando Gutiérrez (“Primera Tristeza”). Crémer parafrasea unos tercetos de “El rayo que no cesa”: “...Rayo que no cesabas y has cesado”.
La segunda es un poema de Juan Eduardo Cirlot, “Elegía a Miguel Hernández” que apareció en el nº 16 (1945).
La tercera referencia a Miguel Hernández la encontramos en el número 20 (1946), se trata de un poema de Enrique Azcoaga que firma con el seudónimo de Criton el Liberal. Este poema, titulado “Fray Luis, Miguel y yo”, hace referencia a la profunda impresión que causó en Miguel Hernández la visita a las aulas de la Universidad de Salamanca en las que Fray Luis impartió sus clases.
La cuarta referencia aparece en el número 23 (1946) con motivo de una alusión a la revista vallisoletana “Halcón”, que publicó cinco poemas de M. Hernández: “Ascensión de la escoba”, “Sepultura de la imaginación”, “A la niña Rosa María” (“El pez más viejo del río”), ”Niño” y “Nana a mi niño”.
La quinta aparece en el número 25 (1947) en una reseña de la revista alicantina “Verbo”.
De nuevo, en 1949, en una reseña de la revista cántabra “La Isla de los Ratones” que contenía algún poema de Miguel Hernández.
En el número 47 (1950) en la reseña de la revista “Ifach” sobre un poema de Gómez Nisa titulado por “Elegía por uno” (titulado en un principio “Elegía a Miguel Hernández”), con el que posteriormente ganará el Premio Boscán en 1954.
La última alusión aparece en una reseña de la revista “Ínsula” (octubre de 1950) sobre un artículo de Antonio Vilanova: “La poesía de Miguel Hernández”, a raíz de la publicación de “El rayo que no cesa” en Espasa-Calpe.
José María Latorre Flores