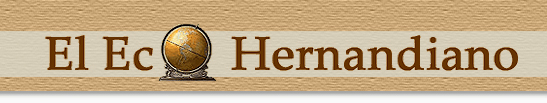Se conmemora el Centenario de la histórica Caja de Ahorros de Ntra. Sra. de Monserrate de Orihuela. Comenzó como sucursal de la de Crevillente en 1904, de la cual se desvinculó dos años más tarde.
Esta exposición rememora el nacimiento de la Entidad y de los acontecimientos más importantes que protagonizó.
A principios del siglo XX España pasó por una crisis que afectó a todos los sectores de nuestra economía. En 1900 la tasa de natalidad era inferior a la media europea. Al contrario pasaba con la tasa de mortalidad, destacando la infantil y juvenil (cortando toda esperanza de vida al nacer). Los primeros diez años el país tuvo un importante desarrollo económico y demográfico.
La agricultura era el sector más importante e introdujo nuevos cultivos relacionados con el regadío.
En esta primera década, la industria y las cajas de ahorros tuvieron un notable crecimiento.
La raíz oriolana de la CAM fue la Caja de Ahorros y Socorros y Monte y Piedad de Ntra. Sra. de Monserrate, llevando una gran labor social en toda la comarca de la Vega Baja.
Fundada en el Colegio de Santo Domingo, la “Caja de Monserrate” fue la pionera en realizar obras benéfico-sociales.
En el siglo XX se creó la “cocina económica”, que servía raciones abundantes a precios bajos, donde acudían obreros con sus familias, una vez por semana, a comer.
El apoyo que adoptó la Caja de Orihuela se basó en la concesión de préstamos a intereses bajos. También apoyaba económicamente a distintos colegios de la ciudad, creando las “escuelas del Ave María” (en las que estudió Miguel Hernández).
En 1975 se incorporó con otras cajas de la zona a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y en 1988 pasó a llamarse, como conocemos actualmente, Caja de Ahorros del Mediterráneo.

DE LA GRAN DEPRESIÓN A LOS INICIOS DE LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA
En 1885 moría el rey Alfonso XII y su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena asumía la jefatura del Estado como reina regente, hasta que en 1902 Alfonso XIII inició su reinado, que duró hasta 1931. La Constitución de 1876 se mantuvo en vigor durante este periodo de tiempo y en 1890 se aprobaba la ley que restablecía el sufragio universal masculino.
El panorama institucional español también se mantuvo estable, alternándose en el gobierno, conservadores y liberales. Se produjo una importante labor de ordenación y codificación del derecho privado a través del nuevo Código de Comercio (1885) y el Código Civil (1889).
Las guerras de independencia de Cuba (1895-1898) y de Filipinas (1896-1898) desembocaron en un conflicto bélico con Estados Unidos (1898). Finalmente el Tratado de París liquidó los restos del viejo imperio colonial. Todos estos fracasos y humillaciones alimentaron una reacción anti-industrialista y muy crítica hacia la economía de mercado entre intelectuales y escritores, que preconizaron posturas de rechazo hacia la modernización.
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El crecimiento de la población durante el siglo XIX se mantuvo por debajo de la media de los países de Europa Occidental, lo que dice mucho de la intensidad y fisonomía del crecimiento económico simultáneo.
Entre 1900 y 1910 la tasa fue del 0,72%, lo que representa los inicios de la transición demográfica.
En cuanto a la distribución por edades de la población, no existen cambios según etapas anteriores.
La estructura demográfica también muestra unas tasas vitales muy estables. La tasa de natalidad era bastante alta y sólo presentaba una tendencia descendente en las regiones más avanzadas. La mortalidad casi había desaparecido, aunque la última gran epidemia de cólera del año 1885 provocó más de 120.000 muertos. Estos índices estaban relacionados con la elevada mortalidad infantil y juvenil.
El empleo agrario fue predominante, siendo los niveles de alfabetización francamente bajos, mejorándose a partir de 1910, momento en el que se duplicó el presupuesto dedicado a la Instrucción Pública.
La escasa movilidad de los españoles puede relacionarse con la tardanza de poner en marcha el cambio demográfico o la transición demográfica. El proceso de urbanización, y la mayoría de transformaciones de tipo demográfico o económico no tuvieron pleno desarrollo hasta bien entrado el siglo XX. La emigración exterior tuvo un pulso más lento en España que en los restantes países europeos entre 1880 y 1910.
En 1900 las regiones con más calidad de vida eran Cantabria, Baleares, País Vasco, Navarra y Asturias; mientras que los niveles de vida más bajos tenían lugar en Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.

UNA ECONOMÍA DESFASADA
En la actualidad, se entiende que el arranque del proceso de industrialización tuvo gran precocidad en cuanto al despegue entre 1830 y 1860, el cual, tras unos años de rápido crecimiento, pasó una larga etapa de desaceleración que se prolongó hasta 1910. Según diferentes aportaciones, existen numerosas evidencias de cambios y signos de dinamismo a finales del siglo XIX que obligan a considerar con prudencia este tipo de explicación.
LAS FASES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La evolución del PIB (Producto Interior Bruto) presenta dos etapas muy diferenciadas en el tránsito del siglo XIX al XX. De 1880 a 1895 se caracteriza por la depresión, acompañada de una ligera deflación, siendo las tasas de crecimiento muy bajas e incluso negativas. De 1896 a 1913 se produjo un cambio de tendencia, iniciándose una moderada recuperación. En España, a partir de 1883, se produce una fuerte divergencia. Las comparaciones muestran un ritmo de crecimiento en la economía española muy lento.
LAS DIFERENCIAS REGIONALES
La crisis de finales del siglo XIX deprimió el PIB de las regiones más agrícolas y la caída de las rentas agrarias repercutió en las producciones no agrarias.
Cataluña tuvo su crecimiento interior, en el sector textil y en las industrias de bienes de consumo.
Madrid, capital del Estado, acaparó servicios de Administración y redes de transporte.
Aragón y Navarra se dedicaron a los productos agrarios.
Valencia, Murcia y Andalucía se favorecieron por el comercio internacional, dedicándose a la exportación.
El País Vasco, Cantabria y Cataluña conjugaron su labor industrial con una gran proyección exportadora.
EL PAPEL DEL ESTADO
Las políticas de este periodo estuvieron sometidas a un doble condicionamiento: la tercera guerra carlista y las guerras coloniales.
La política comercial española retornó al proteccionismo;
en 1891 se aprobó el arancel Cánovas y
en 1895 se subieron los aranceles del trigo y la harina.
En 1896 se terminó la libertad de importación de material ferroviario,
en 1906 el arancel Salvador consolidó las tarifas aduaneras.
En cuanto a la política presupuestaria se puede hablar de dos fases:
entre 1882-1898 predominaron los déficits anuales de pequeña cuantía.
Entre 1899-1913 se registró el Plan de Liquidación y Estabilización de Fernández Villaverde, que sirvió para superar la bancarrota del Estado.
La magnitud del endeudamiento del Estado de finales del siglo XIX será una de las causas fundamentales de la debilidad del crecimiento y del retraso en la modernización del país.
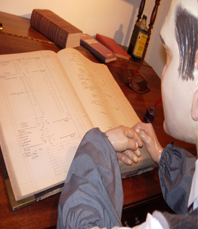
LA CRISIS AGRARIA DE FINALES DE SIGLO
La crisis agraria en España llegó en la década de 1880 y alcanzó su punto álgido en 1895. Se registraron caídas importantes en los precio agrarios, en las producciones, en las ventas y en las rentas del sector. Se hundieron la producción, las ventas y los precios del vino, por el fuerte descenso de la demanda exterior.
Los agricultores presionaron a los gobiernos para obtener una regularización del comercio exterior, desembocando en el retorno al proteccionismo. Esta actuación defensiva logró el aumento de los precios, colaborando en la depreciación de la peseta.
También se dieron cambios en el uso de la tierra mediante la introducción de nuevos cultivos. La llegada a España de cereales de los países extraeuropeos, provocó un exceso de la oferta, la caída de su precio y la pérdida de los mercados de la periferia española para los productores de la España central y meridional.
El sector olivarero también resultó tocado por la caída de los precios y por la competencia de aceites más baratos.
LA SALIDA DE LA CRISIS AGRARIA
Se extendió el área sembrada de plantas para piensos, la producción de trigo y de maíz aumentó y se mejoró el rendimiento del arroz. Aumentó el uso de fertilizantes químicos y se mejoró el equipamiento agrario. Los barbechos fueron desplazados por sistemas de rotación anual.
La importación de maquinaria agrícola atrajo tecnologías mecánicas para la siembra, el cultivo y la recolección de cereales.
SISTEMA FINANCIERO
Las innovaciones bancarias tuvieron una influencia directa en el crecimiento industrial de las primeras décadas del siglo XX. A partir de 1899, la renovación del sector bancario era un hecho cierto, basado en el aumento del ahorro privado, de las rentas y las inversiones empresariales.
Surgieron nuevas entidades como: el Banco Hispano-Americano, Banco del Comercio, Banco de Vizcaya y Banco Español de Crédito.
Las Cajas de Ahorros también experimentaron un notable crecimiento.
 |
 |
 |
PRENSA E IMPRENTA
En Orihuela había cinco imprentas y se editaban, durante la primera década del siglo, más de una treintena de publicaciones periódicas:
“Boletín Oficial del Obispado”, ”La Lectura Popular”, “La Noticia Diaria”, “El Oriol”, “El Relámpago”, “El Labrador”, “La Democracia”, “El Trueno”, “La Voz de la Comarca”, “El Liberal Orcelitano”, “El Pueblo”, “La Vega del Segura”, “El Oriolano”, “El Eco de Orihuela”, “La Hoja Parroquial”, etc.
Eduardo Romero compró el antiquísimo teatro con el noble propósito de que no quedara derruido el templo de Talía, realizando en él obras de reparación y de espléndido decorado.
 |
 |
LA “HOJA PARROQUIAL”
La Caja puso en marcha una hoja parroquial, costando cada ejemplar un céntimo. Tenía cuatro planas de lectura y unas dimensiones de 42 cm por 28 cada una. Los redactores eran los Padres Jesuitas, junto con algún canónigo de la Catedral. La tirada semanal alcanzó los 6.000 ejemplares y se repartía en las puertas de las iglesias. La distribución alcanzaba toda la Diócesis de Orihuela y algunas parroquias de los obispados de Murcia, Cuenca y Almería.
Complemento de esta labor fue la construcción de un artístico kiosco dedicado a “las sabias y buenas lecturas” en el año 1925, para la venta de libros y prensa, como decía el semanario “El Pueblo” en 1912: “Artes, Ciencias, Religión, Literatura, cuanto pueda desear el espíritu más selecto y culto está a la venta o se admite a encargo en este kiosco, situado en la espaciosa calle de Loaces, junto al puente embelleciendo la amplia avenida, arteria principal de la ciudad de Orihuela”. En 1932 la Caja cede gratuitamente al Ayuntamiento de la ciudad la instalación para su explotación a favor del municipio.
En 1933 y 1934 colabora en las ediciones, mediante la adquisición de una partida de ejemplares, de las obras del joven poeta oriolano Miguel Hernández, “Perito en lunas” y el auto sacramental “Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras”.

ESCUELAS DEL AVE MARÍA
En 1911 el P. Juan Bautista Juan implanta en Orihuela las Escuelas del Ave María. Los gastos van a cargo de la “Caja de Socorros de Monserrate”. Vienen más de 100 alumnos pero sólo hay un maestro. Durante algunos años estuvieron integradas en el Colegio de Santo Domingo. Allí estudió el poeta Miguel Hernández.

NUESTRA IMPRESIÓN
En esta exposición, podemos encontrar distintos paneles donde se explican las situaciones de la época. Se hace un recorrido por la historia de la España a finales del siglo XIX hasta nuestros días, lo que hoy conocemos como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (C.A.M.).
En esta muestra, podemos ver unas vitrinas donde se encuentran documentos de banca de la época: libros de registros, cuentas de ahorros, etc.
También podemos encontrar una simulación de lo que fue una oficina de la Caja de Ahorros de Ntra. Sra. de Monserrate y hay una distribución de imágenes donde podemos observar la Orihuela de esa época.
Como curiosidad, podemos destacar que también se expone un tapiz que pendía del balcón principal del edificio de la Caja de Monserrate y un cuadro de Rogelio G. Vázquez, pintado en 1960, titulado “Alegoría oriolana”.
 |
 |
 |
 |

Mª Antonieta M. Lidón
Mayte Sánchez Gómez