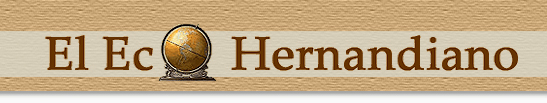Al poeta que despertó de ser niño, le definen tres palabras: cabrero, soldado miliciano y poeta.
La relevancia de su obra hace imprescindible estos estudios, que nos acerquen más y mejor al conocimiento de uno de los representantes más significativos de la poesía española del siglo XX.
“Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor”.
Antes de escribir sobre la poesía de Miguel Hernández, pregunto al pueblo, gente de diversas ciudades de España: ¿conoces a Miguel Hernández?,¿te gusta su poesía?,¿conoces la vida del poeta? Una mayoría contesta conocer alguna de sus obras y asocian su vida a su labor de pastoreo y a Orihuela.
Los jóvenes dicen que a él lo entienden, que su poesía es directa y sienten que va dirigida a cada uno de ellos.
“Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
Labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpago,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extrémenos de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierva mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas”.
Miguel Hernández se consideraba parte de la naturaleza y presta su voz para ensalzarla. Así lo entiende Francisco Umbral, al afirmar y decir de Miguel Hernández estas frases tan bonitas:
“Cuando los poetas inmediatamente anteriores a el llevaban años engañándonos con rosas mentales, Miguel Hernández nos trae una brazada de rosas de rosal, de flores de almendro, de limones de limonero, de cebollas y tierra estercolada”.
Todo esto lo demuestra con su obra a lo largo de su corta vida.
“Tierra: tierra en la boca, y en el alma, y en todo.
Tierra que voy comiendo, que al fin ha de tragarme.
Con más fuerza que antes, volverás a parirme,
madre”.
En Orihuela, cuando era un niño, ya reflejaba una vinculación entre su actividad pastoril y su vocación poética.
“En cuclillas, ordeño
una cabrita y un sueño”.
Miguel patrocina procesos naturales que le fascinan, como representante de la fecundidad y exaltación de la vida y la naturaleza.
“Miro el paisaje desde la pronunciada curva
del cayado.
A esta hora, ¡Oh, sí! Soy más poeta...”.
Un sueño le acariciaba las noches, “ser poeta”. Y le roba horas al sueño, escribiendo en un viejo arcón, colocado frente a la ventana de su habitación; en este mueble guardaba sus cuadernos y toda su producción inédita, que ya llevaba escritos más de mil versos y variados intentos de piezas cortas de teatro.
Miguel Hernández era vecino y buen amigo del panadero Carlos Fenoll. Por las mañanas le despertaba el olor a pan y el balar de sus cabras, el olor era inconfundible; cuando llegaba Navidad, eran las tortas de Pascua.
En la panadería por las noches, se reunían varios amigos de Orihuela que compartían su pasión por las letras y mantenían tertulias, donde hablaban de sus sueños y esperanzas, entre ellos Fenoll, Jesús Poveda, Ramón Sijé, Francisco Salinas, etc.
Para Carlos Fenoll escribió:
“PAISAJE DE BELÉN.-Vecino Carlos, vecino de
la virgen como yo; tu casa y mía ya está llena de úes y
de ruedas.-Bajo la ropa, virgen, tendida de ventana a
ventana, entre las enaguas de mi novia, los pa-
vos se comunican su canto y su arrogancia viuda
a un silbo de mi lengua. Sus barbas, mocos, líos y tracas de
sangre, relucen, se menean, ascienden y descienden
al sol y a las miradas de sus tutoras, hasta noche
Buena.-Vecino Carlos, ya empieza a oler tu horno a
tortas, aunque no huela aún. A todo el mundo da un
olor, expléndido pero no sustancia, avaricioso. Y los
pobres pasan ante tu hermana y su olor y el olor a
manteca y miel cocida con ojos de deseo. ¿Por quién?
-Vecino Carlos, tu pala, tu remo de navegante en pan,
tu pavo, tu calle, tu virgen, te llaman. Y tú no estás
aquí.- MIGUEL HERNÁNDEZ.
Miguel siente sus raíces más profundas anheladas en la tierra, esto ayuda al poeta inicialmente a que capte la más inmediata realidad para convertirla en metáfora sencilla, donde los cielos germinadores de la naturaleza, los secretos del campo y del paisaje, junto a las lecturas primerizas de Virgilio, Lope, Garcilaso, etc. pasan a ser protagonistas de sus poemas. Pero es en el poema “Canto exaltado de amor a la naturaleza”, donde hace una declaración de amor que reflejan sus más profundos sentimientos en esta primera etapa, con alusiones al campo, la fauna y flora...
“-¡Oh la eternidad del ciprés!-
en su raíz, en su corteza...
¡Amemos todo lo que es
parte de la Naturaleza!
Obsérvenla ansiosos, luego
de adorarla, y profundamente,
como nuestro Gran Padre Griego”.
Los cinco temas principales que se encuentran presentes a lo largo de su obra son: el amor, la conciencia social, el compromiso político (durante la guerra civil), su pasión por la naturaleza y sus inquietudes más íntimas.
Su creación puede desbordar los límites marcados, y se producen constantes interconexiones al contar en un mismo poema con contenidos amorosos, sociales y líricos. Todo esto puede favorecer una lectura más comprensiva de la obra hernandiana.
“He poblado tu vientre de amor y sementera,
he prolongado el eco de sangre a que respondo
y espero sobre el surco como el arado espera:
he llegado hasta el fondo.
Morena de altas torres, alta luz y altos ojos,
esposa de mi piel, gran trago de mi vida,
tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos
de cierva concebida....
Espejo de mi carne, sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo.
Sobre los ataúdes feroces en acecho,
sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa
te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho
hasta el polvo, esposa”.
Su obra tiene un marcado carácter social sobre temas bélicos. En su última etapa en la cárcel hace reflexiones intimistas y cuentos infantiles, en sus cartas a Josefina se descubre el aspecto amoroso del poeta.
A través de estos textos contemplamos a un Miguel Hernández más humano y próximo a las inquietudes cotidianas de cualquier persona.
“Yo sé que ver y oír a un triste enfada
cuando se viene y va de la alegría
como un mar meridiano a una bahía,
a una región esquiva y desolada.
Lo que he sufrido y nada todo es nada
para lo que me queda todavía
que sufrir el rigor de esta agonía
de andar de este cuchillo a aquella espada”.
Miguel sentía la poesía como un medio de comunicación. En él resulta imposible separar al hombre del poeta, vida y obra se fusionan de manera indisoluble, formando una sola unidad. Decía Miguel: “La poesía es en mí una necesidad y escribo porque no encuentro remedio para no escribir”.
Recitaba poesía para clamor del público, su cantar era una crítica hacia una burguesía injusta; quería cambiar el mundo, que su voz se oyera y lo consiguió.
“Carne, que ya arrepentida
de serlo estás, sufre y pena.
Olvídate de lo que eres,
y acuérdate de que llevas
dentro de la carne el hueso,
la luz dentro de la niebla.
¡Llora como lloro!”.
Se le puede dar el título de poeta de la tierra; como le dijo en la dedicatoria al poeta Vicente Aleixandre en el libro “Viento del pueblo”: “Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra”. Miguel Hernández elabora un retrato autobiográfico, atribuyéndose la identidad del barro.
“Me llamo barro aunque Miguel me llamen
Barro es mi profesión y mi destino
que mancha con su lengua cuanto lame”.
El barro lo identifica como la madre naturaleza, tierra que lo acogerá tras su muerte, dice a Josefina, su mujer, en su poema “Carta”.
“Escríbeme a la tierra,
que yo te escribiré”
Marchó a Madrid en 1931 y descubrió otro mundo, ya que conoció a otros poetas, con una mentalidad más abierta, como Neruda, Aleixandre, García Lorca, etc.
Y se concienció de que, para ser poeta, requería una preparación mayor.
Su primer libro, “Perito en lunas”, lo presentó en 1933, con un logrado uso de la metáfora, que consiste en usar palabras o frases en sentido figurado, así llama a la fosa “túnel bajo flores” está compuesto de 42 octavas reales, donde el astro es la naturaleza; no tuvo el éxito esperado, él estaba insatisfecho aunque con este libro superó a Góngora.
“No ha bajado y ya ha subido,
no ha venido y ya está aquí:
aún está aquí y ya se ha ido,
pálido y descolorido
de amor, de Dios y de ti”.
En 1936 publica su segundo libro, “El rayo que no cesa”, que consta de 27 sonetos, una de las formas poéticas más difíciles de escribir: las críticas fueron espectaculares. En él hace presente su etapa de poesía amorosa y describe el amor como destino trágico en su vida.
“¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fieras
y de fraguas coléricas y herreras
donde el metal más fresco se marchita”.
Con “El rayo que no cesa” cobra relevancia su figura, este libro simboliza su vida amorosa, el desamor y las ausencias.
En Madrid conoció a la pintora Maruja Mallo, a ella le dedica esta poesía:
“Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.
Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del hueso enamorado,
como el toro a tu amor se lo disputo...
Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro”.
A su anterior etapa de poesía al amor, le precede “El silbo vulnerado” e “Imagen de tu huella”. En este último hace referencia a la estación como símbolo de su amor a Josefina.
“Me cogiste el corazón,
y hoy precipitas su vuelo
con un abril de pasión
y con un mayo de celo”.
La guerra civil supone un cambio de rumbo en su quehacer poético, pero no renuncia a sus orígenes, y sí a una visión de perspectiva. Se convierte en una cosmovisión más amplia en la que toda España y el mundo entero es su tierra, su patria y sus raíces: “Naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos/ del mundo y de la nada”.
El estruendo de la guerra supuso un enfrentamiento fratricida y una destrucción de la naturaleza, como describe en su poema “España en ausencia”.
“Siento como si el sol se fuera distanciando,
agonizando en campos opacos y lunares
donde los lagos tienen instalado su imperio.
Y la tierra parece que se va devorando,
y se esparcen sus restos, sus postreros pilares,
y parece que vuelo sobre un cementerio.
España, España: ¿quién te ha despoblado?”.
Los contenidos de la naturaleza están presentes a lo largo de la obra hernandiana en distintas modalidades. La fuerza de los elementos atmosféricos se presentan de forma permanente. El Rayo: simboliza para Miguel el destino trágico de su vida, el amor y las ausencias. El rayo da su nombre a Miguel por su valentía y firmeza en defensa de sus ideales.
“No, no hay cárcel para el hombre.
No podrán atarme, no.
Este mundo de cadenas
me es pequeño y exterior.
¿Quién encierra una sonrisa?
¿Quién amuralla una voz?
A lo lejos tú, más sola
que la muerte, la una y yo.
A lo lejos tú, sintiendo
en tus brazos mi prisión:
en tus brazos donde late
la libertad de los dos.
Libre soy. Siénteme libre.
Sólo por amor”.
El Trueno: lo asocia a la labor creativa de los poetas; con él define a Federico García Lorca en su primera elegía, “Como el trueno de panales” o “Quiso ser trueno y se quedó en lamento”.
“Federico García
hasta ayer se llamó: polvo se llama.
Ayer tuvo un espacio bajo el día
que hoy el hoyo le da bajo la grama.
¡Tanto fue! ¡Tanto fuiste que ya no eres!
Tu agitada alegría,
que agitaba columnas y alfileres,
de tus dientes arrancas y sacudes,
y ya te pones triste, y sólo quieres
ya el paraíso de los ataúdes”.
La Lluvia: adquiere un tono melancólico y nostálgico que se identifica con la sangre, “El cielo se desangra pausadamente herido”.
“Cayó una pincelada
de ensangrentado pie sobre mi vida,
cayó un planeta de azafrán en celo,
cayó una nube roja enfurecida,
cayó un mar malherido, cayó un cielo”.
El Viento: representa la fuerza y el coraje de los defensores de la paz y la libertad.
“Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón,
y me avientan la garganta”.
La Palmera es una clave hernandiana que supone levantinismo: “Alto soy de mirar a las palmeras”, decía Miguel Hernández, que sentía predilección por ellas y sus frutos, “Datiles y gloria” y otros árboles, como el naranjo, la higuera etc. Y flores como el lirio, el azahar, la rosa el clavel, etc. Esto lo incluye en su primer libro “Perito en lunas”.
“¡Viento! ¡Ciego de las rosas!
Anda horizonte adelante,
y dile a todo Levante
que ha muerto el Señor de las prosas”.
En la fauna destaca el toro: “Como el toro he nacido para el castigo”. El toro recupera su calibre y potencia cuando Miguel Hernández lo devuelve a la naturaleza, junto con los demás animales.
“Aunque no amor, ni ciego, dios arquero,
te disparas de ti, sí comunista,
vas al partido rojo del torero”.
El elemento agua va dedicado a los poetas Bécquer y Garcilaso por sus centenarios, “El ahogado del Tajo” y “Égloga”. Los dos poetas aparecen bajo este río cuya agua preserva los cuerpos de la destrucción y les otorga su eternidad. Bajo el agua, el cuerpo de Garcilaso no ha sido destruido por el fuego.
“Me descansa
sentir que te arrullan
las aguas.
Me consuela
sentir que te abraza
la tierra”.
El río Segura representa la versión masculina y femenina del Oro líquido, elemento necesario para la vida, en su etapa juvenil de su Orihuela natal.
“ ¡Ay, qué temprano nací,
ay, que cegué y qué temprano!
¡Nunca seré el hortelano
del huerto que apetecí!
Donde no haya río, habrá
canales de agua y granito,
que están pidiendo en un grito
el Tajo y el Ebro ya”.
El poema “Fuerza del Manzanares” se identifica con su etapa de compromiso social, político y de lucha por sus ideales: prefería gritar y morir antes que callar y seguir viviendo. Miguel Hernández fue un hombre de principios, con un talante bueno y sincero, con su murmullo acariciaba los oídos de aquellos que le escuchaban: “Se oía demasiado”.
“La sangre me ha parido y me ha hecho preso,
la sangre me reduce y me agiganta,
un edificio soy de sangre y yeso
que se derriba él mismo y se levanta
sobre andamios de hueso”.
Las últimas poesías de Miguel Hernández después de la guerra, una mayoría de ellas escritas en la cárcel, las recoge el libro “Cancionero y romancero de ausencias”. En general son versos cortos con aire de coplas populares, destaca “Las nanas de la cebolla”.
Estos versos están entresacados del “Romance a Miguel Hernández, el Pastor”, escrito por Francisco Salinas:
“Miguel levantó su voz
dándole existencia eterna.
El mar pega puñetazos
de rabia y sal en la arena.
En los pechos de la calle
está el rayo que no cesa.
Miguel se duerme en la noche
negra de su primavera
para pagarle el tributo
de amor que debe a la tierra.
Los que quisieron negarle
al infinito lo elevan;
que yo sé lo que otros eran
y sé lo que Miguel era;
y sé que Dios lo llamó
para ser pastor de estrellas”.
Su poesía quedó latente y tuvo una mayor divulgación con la llegada de la democracia. Su vida y obra se acrecienta como un reguero de pólvora con motivo del cincuentenario de la muerte del poeta en 1992.
Sigue creciendo con los seguidores hernandianos que hacen posible todos los años el recorrido por los lugares de la “Senda del Poeta”.
En la actualidad, junto a la casa donde vivió y la Casa Museo, se encuentra el Centro de Estudios Hernandianos, sede de la Fundación Cultural Miguel Hernández, donde un grupo de 30 alumnos estudian junto a sus profesores la obra hernandiana en el III Taller de Empleo Miguel Hernández, con el propósito de divulgar la obra del “Poeta” y servirles de formación.
Antonia Costa